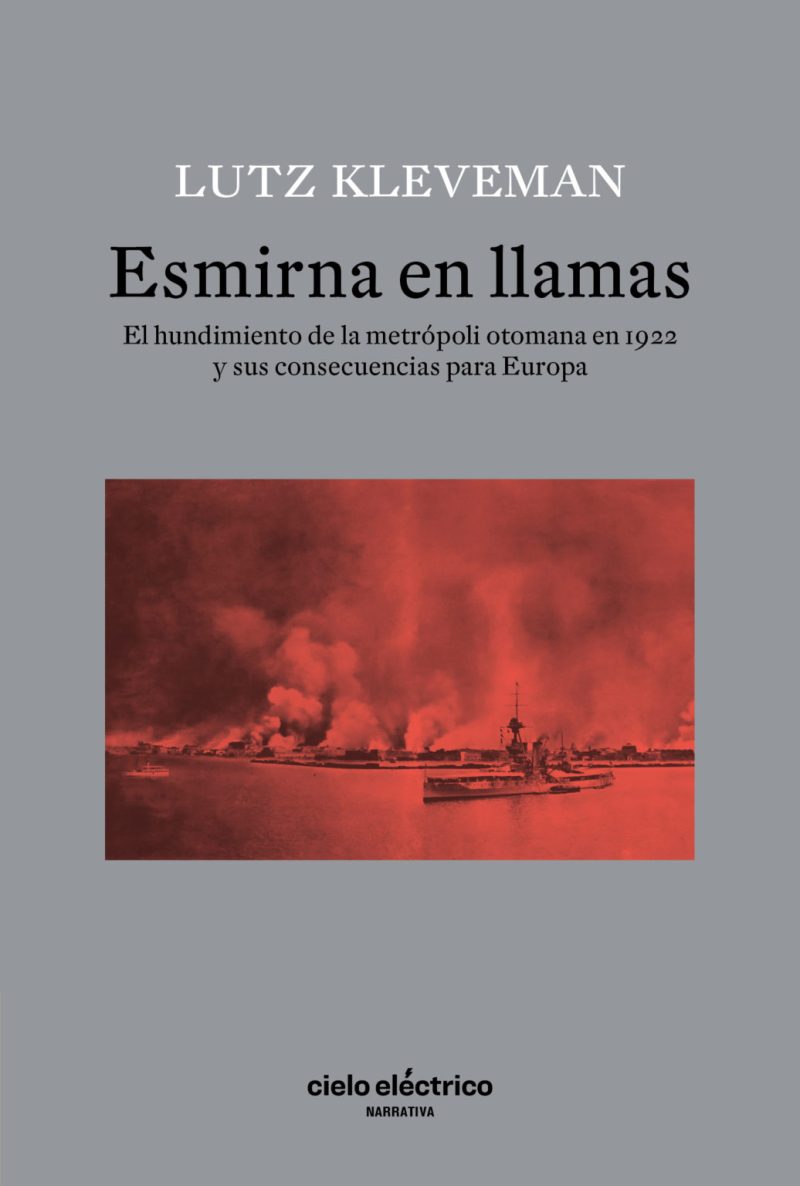El 9 de septiembre, en el aniversario de la liberación de Esmirna, un ligero meltem soplaba desde el mar.
Las banderas turcas que adornaban la plaza de la República ondeaban al viento. Un gran número de personas se reunía aquella mañana para celebrar con una ceremonia la fiesta más importante de la ciudad. Los veteranos desfilaban frente a la tribuna, donde se sentaban dignatarios políticos y militares. Llevaban gorros de piel de astracán y trajes grises llenos de medallas. Después de cantar juntos el himno nacional, los soldados depositaron una corona de flores ante la estatua ecuestre del hombre al que consideraban libertador de Esmirna: Mustafa Kemal Atatürk. Varios retratos del general colgaban de gigantescas banderas de tela que ondeaban en las paredes de las casas situadas alrededor de la plaza.
Había decidido regresar a Izmir especialmente para esta festividad porque quería saber cómo la ciudad conmemoraba su reconquista y posterior destrucción en septiembre de 1922.
El gobernador recordó en un breve discurso el heroísmo de los combatientes turcos que cien años atrás habían expulsado a los ocupantes griegos de Izmir. A continuación, actuó un grupo de danza formado por hombres mayores, cuyos uniformes, con bombachos coloridos, cinturones de cartuchos y puñales decorados con nácar, parecían de opereta. Representaron un Zeybek, la danza guerrera tradicional de los bandidos del mismo nombre de las montañas del Egeo que se habían unido al ejército de Kemal en la lucha de liberación nacional contra los griegos. Desde entonces eran considerados héroes. Los hombres cruzaban lentamente la plaza con los brazos extendidos como las alas de un águila, golpeando el suelo con sus botas.
Por la tarde, después de la ceremonia oficial, se organizó una fiesta popular en el paseo marítimo a la que acudieron decenas de miles de ciudadanos. Cientos de soldados recreaban con uniformes de época el momento en el que la primera unidad de caballería turca recorrió el muelle el 9 de septiembre de 1922. Los protagonistas desfilaban orgullosos a lomos de sus caballos, enarbolando banderas rojas de media luna mientras la gente les hacía fotografías. Fue un espectáculo impresionante; solo los bigotes postizos de los soldados, que a menudo estaban torcidos, hacían reír a algunos de los niños. El desfile a través del Kordon pasó por delante del gran monumento a la liberación. Mostraba a guerreros heroicos cabalgando hacia la costa del mar Egeo para ahuyentar a los invasores. Junto al monumento, un piloto de la Fuerza Aérea pronunció un exuberante himno de alabanza a Kemal y elogió el valor combativo de todos los turcos, incluidos mujeres y niños. Justo enfrente se encontraba el monumento a Zübeyde Hanim, la madre de Kemal, que crio al niño prácticamente sola y ejerció una gran influencia sobre él tras la temprana muerte de su padre. Sonriendo satisfecha, la figura de bronce rodeaba con su brazo a su hijo, representado como un niño pequeño. En otoño de 1922 Kemal la había llevado consigo a Izmir, donde murió y fue enterrada unos meses después.
El momento estrella del festival fue un espectáculo aéreo en el que aviones de combate sobrevolaron el Kordon velozmente a baja altura y en formaciones cambiantes. Con un ruido infernal realizaron loopings y otras audaces maniobras directamente sobre las cabezas del público que se congregaba en la orilla y aplaudía con asombro. Esta demostración de poder militar parecía estar dirigida no solo a los ciudadanos del país, sino también a los vecinos griegos del otro lado del mar Egeo. Me recordaba de manera desagradable a los aviones que volaban a baja altitud de la OTAN, que habían perturbado, casi a diario, mi infancia en el norte de Alemania en los años ochenta. Tampoco pude evitar pensar en la catástrofe del espectáculo aéreo de Ramstein, por lo que me sentí bastante aliviado cuando, finalmente, dos aviones de combate dibujaron un gran corazón en el cielo y se alejaron sobrevolando la bahía.
Las celebraciones concluyeron con una procesión nocturna de antorchas encabezada por el alcalde, un popular político del CHP [Cumhuriyet Halk Partisi, Partido Republicano del Pueblo]. Por encima del Kordon, entre los aplausos de la ya bastante ebria multitud, ondeaba una bandera turca de trescientos metros de largo, supuestamente la más grande del país. Los abanderados cantaron la llamada Marcha de Izmir, compuesta tras la conquista de la ciudad y conocida en toda Turquía. “Las flores florecen en las montañas de Izmir”, comenzaba la primera estrofa. “El sol dorado envía sus rayos, los enemigos huyen dispersos como el viento: larga vida a Mustafa Kemal Pasha. Larga vida a Ti, Tu nombre está esculpido en cada piedra”. Dado que el estribillo era bastante pegadizo y se podía corear magníficamente, la Marcha de Izmir se cantaba con júbilo en las bodas a altas horas de la noche; también se había convertido en la canción protesta de la oposición kemalista contra el presidente Erdoğan.
“Un aniversario entretenido”, pensé mientras regresaba a mi habitación del Hotel Izmir Palas a última hora de la tarde. Me senté en el balcón para tomar la última copa y dejé vagar mi mirada sobre la ciudad nocturna.
En los edificios de las montañas circundantes brillaban luces temblorosas como chispas. ¡Qué gigantesca se había vuelto Izmir en los últimos cien años! ¿Habrían reconocido los antiguos esmírneos su ciudad actual, incendiada o no? Al gran fuego de Esmirna que siguió a la liberación no se había dedicado una sola mención, ni siquiera una palabra, en ninguno de los discursos festivos. Fue silenciado. En el Kordon, debajo de mí, los últimos juerguistas regresaban a casa tambaleándose. ¿Cuántos de ellos sabían lo que realmente había sucedido aquel 9 de septiembre de 1922 y, especialmente, durante los días posteriores?
En 1921, tras sus éxitos iniciales, la campaña militar griega en el interior de Anatolia se estancó sin una victoria militar decisiva sobre los turcos. Los griegos padecían el desabastecimiento y la desmoralización, que se agudizaron con la llegada del invierno. La Gran Idea nacionalista griega de reconquistar el Imperio bizantino había fracasado a causa de la resistencia opuesta por los nacionalistas turcos. Los Aliados dieron la espalda a Grecia y se declararon neutrales. Kemal concluyó acuerdos secretos con Francia y la joven Unión Soviética, que a partir de entonces abasteció de armas a su ejército. Incluso los británicos se dieron cuenta gradualmente de que la impuesta paz de Sèvres corría peligro de convertirse en papel mojado.
Mientras tanto, en Esmirna, lejos del frente, reinaba la ilusión de una paz duradera. Bajo la ocupación griega la ciudad experimentó una segunda, aunque breve, edad de oro. El comercio y la vida cultural volvieron a florecer. Había casi quinientos cafés en los que se podían leer más de treinta periódicos en todos los idiomas. En los cines se proyectaban las últimas películas mudas de Europa y Estados Unidos, y en el teatro municipal se representaba Rigoletto de Verdi y Aida en el Sporting Club. Era el último baile en la cima del volcán, la puesta de sol para la dulce Esmirna.
La potencia ocupante griega se esforzó por lograr la paz política de la ciudad. El gobernador, Aristeidis Stergiadis, un cercano camarada de Venizelos, mantuvo a todos los funcionarios otomanos en sus puestos, integró a armenios y judíos en la administración e incluso nombró un alcalde turco. Los griegos tampoco recibieron un trato preferencial en los tribunales y Stergiadis llegó a prohibir predicar sermones políticos al nacionalista griego Chrysostomos. Con su línea imparcial, el gobernador se hizo impopular entre la población griega, sobre todo porque luchó contra la prostitución y el juego. Su misión declarada era administrar y civilizar la ciudad conquistada. Para ello, el cretense de nacimiento fundó la Universidad Jónica, contratando como decano a un catedrático griego de matemáticas que llegó desde Gotinga. La inauguración de la universidad, en la que, bajo el lema Ex Oriente Lux, se impartirían materias incluso en farsi y árabe, estaba prevista para otoño de 1922.
A medida que la situación militar en el este se deterioraba notablemente, se hacía cada vez más improbable una anexión de Esmirna a Grecia, por lo que Stergiadis anunció la autonomía de la ciudad en julio de 1922. Aunque a la gran ceremonia de la plaza Konak asistieron todos los dignatarios otomanos, y en especial la prensa turca reaccionó favorablemente, el proyecto fue un fracaso. Las últimas ciudades-Estado como Génova, Venecia y Ragusa, desmanteladas por Napoleón, habían dejado de existir hacía ya más de un siglo. En una era cada vez más nacionalista, la edad dorada de las ciudades autónomas hacía mucho tiempo que había terminado.
El 26 de agosto de 1922, Kemal ordenó la gran contraofensiva. “¡Soldados, vuestro objetivo es el Mediterráneo!”, gritó a sus tropas, que de un furioso asalto rompieron las líneas griegas expulsando en pocos días a sus enemigos a las costas del Egeo. En su desesperada huida, las frustradas tropas griegas lo arrasaron todo a su paso, dejando tras de sí tierra quemada. Cometieron terribles crímenes contra civiles turcos e incendiaron numerosos pueblos, incluso cuando algunos de ellos estaban, en parte, habitados por griegos.
Aunque durante mucho tiempo las autoridades militares en Esmirna trataron de restar importancia a la situación, la población observaba con creciente inquietud la llegada de trenes repletos de refugiados a las estaciones de ferrocarril. Pronto, más de cien mil personas acampaban en los cementerios y las calles de la ciudad. Soldados exhaustos y heridos acudían en masa a los buques de guerra griegos, que comenzaron a evacuar las tropas a través del mar Egeo. Por la ciudad también vagaban desertores que se habían despojado de sus uniformes, y los comerciantes, atemorizados, cerraban las tiendas y se atrincheraban en su interior. Septiembre era la principal época de cosecha de frutos secos, los almacenes estaban llenos de higos y pasas para la exportación, pero el puerto se sumía cada vez más en el silencio. En el barrio turco, sin embargo, se cosían atareadamente banderas rojas y se recogían flores con alegre anticipación.
El médico Garabed Hatcherian observaba la situación con preocupación creciente. Al hospital de la comunidad armenia, donde el médico de cuarenta y seis años trabajaba como cirujano y ginecólogo, llegaban desde los suburbios de la ciudad los primeros civiles para ser atendidos. Como antiguo médico militar, Hatcherian ya había visto mucho sufrimiento. Tras estudiar medicina en Constantinopla, el armenio había ejercido inicialmente en su ciudad natal en el mar de Mármara antes de ser reclutado como médico de campaña por el ejército otomano para servir durante la Primera Guerra Mundial. En honor a sus cuatro años de servicio médico en las batallas de los Dardanelos y Rumanía, Hatcherian había sido condecorado con varias medallas; al mismo tiempo, casi todos los armenios en su patria habían sido masacrados o deportados. Cuando terminó la guerra, su familia, que había sobrevivido, se trasladó a la ciudad de Esmirna, más segura, donde construyó una nueva vida. Tuvo cinco hijos con su esposa Elisa. La hija menor, Vartouhi, tenía apenas un año en septiembre de 1922.
Durante algunas semanas, Hatcherian escribió un diario que posteriormente se contaría entre uno de los relatos más impresionantes de testigos presenciales de la catástrofe de Esmirna. Con un estilo sobrio y directo, sus anotaciones constituyeron la fuente histórica de numerosas memorias escritas posteriormente, cuyos autores, en su mayoría griegos, a menudo las politizaron o cargaron de romanticismo. No en vano, generalmente los libros sobre Esmirna se vendían en las librerías griegas en la sección “Literatura de lágrimas”. Hatcherian, sin embargo, no escribió su diario para publicarlo más tarde. Su nieta lo descubrió en 1992, setenta años después del incendio de Esmirna, y lo publicó en una editorial francesa. La lectura del pequeño libro que encontré en la biblioteca del instituto fue tan fascinante como impactante. Las líneas no habían perdido nada de su fuerza en los cien años transcurridos y la humanidad del autor era profundamente impresionante.
Una semana después del inicio de la ofensiva turca, Hatcherian se planteó cómo debía reaccionar. Se percató de que algunos de los vecinos armenios, temiendo nuevas masacres, hacían sus maletas y se marchaban de la ciudad a través del mar. Los ricos habían conseguido billetes para los últimos barcos de vapor que aún hacían escala en Esmirna; pero el médico vacilaba en unirse a ellos porque no quería renunciar ni a su puesto de trabajo ni a la vida que había construido en los últimos años. Confiaba en que las tropas de Kemal no atacaran la ciudad. “La situación es extremadamente grave”, anotó Hatcherian el 2 de septiembre en su diario. “Pero todavía parece muy poco probable que se produzca violencia en Esmirna, donde viven tantos europeos, especialmente italianos y franceses que mantienen relaciones amistosas con los turcos”.
Además, Hatcherian se sentía seguro porque había servido fielmente a su patria durante la guerra. Un amigo suyo armenio que trabajaba como abogado en el consulado francés también le tranquilizaba: las tropas de Kemal tomarían la ciudad con la mayor disciplina para demostrar al mundo que los turcos eran una nación civilizada. Después de la reunión con el abogado, Hatcherian regresó a casa de buen humor y escribió: “La mayoría de la gente tiende a creer que Esmirna sigue estando fuera de peligro, dado su estatus especial como centro de las relaciones comerciales, con una amplia red de bancos e instituciones educativas extranjeras. La imponente presencia de buques de guerra griegos, ingleses, franceses e italianos traslada incluso a los más escépticos una sensación de seguridad”.
De hecho, los aliados occidentales llevaban días desplazando grandes buques de guerra a la bahía de Esmirna. Entre ellos se encontraban los acorazados británicos Iron Duke y King George V., así como varios destructores. A bordo del Iron Duke estaba el almirante Sir Osmond de Beauvoir Brock, comandante jefe de la Flota del Mediterráneo, la mayor flota del Imperio británico. Del lado francés, además de dos destructores, habían llegado los acorazados Ernest Renan y Edgar Quintet, al mando del almirante Henri Dumesnil, comandante de la Flota del Mediterráneo Oriental. Los italianos estaban representados por sus acorazados Venezia, Galileo, y dos destructores; mientras que los estadounidenses, desde el 6 de septiembre, habían enviado tres destructores desde Constantinopla. En total, más de veinte buques de guerra armados con cañones fondeaban en la bahía. Dado que desde el armisticio de octubre de 1918 habían actuado en repetidas ocasiones como punta de lanza de la diplomacia aliada en la política de ocupación del Imperio otomano, los esmírneos suponían que, frente a las tropas nacionalistas de Kemal, las líneas de actuación de las potencias occidentales serían similares a las que se habían seguido hasta el momento, siendo posible evitar la violencia en la ciudad.
Sin embargo, los griegos con conciencia histórica temían que sus correligionarios europeos abandonaran la ciudad del mismo modo que habían desamparado la Constantinopla bizantina durante la conquista otomana en 1453. Los buques de guerra griegos estaban tan ocupados en la caótica evacuación de sus tropas que ni tan siquiera eran capaces de formar un anillo protector alrededor de la ciudad. El alcalde turco de Esmirna, a quien Kemal consideraba un colaborador, también huyó con su familia a Lesbos. En la noche del 8 de septiembre, el gobernador Stergiadis entregó las llaves del ayuntamiento al cónsul francés y embarcó en el último barco, hecho que fue celebrado en el barrio turco con alegres caceroladas. De este modo llegó a su fin, después de tres años, tres meses y tres días, la ocupación griega de Esmirna.
En aquel momento, había en la ciudad alrededor de quinientas mil personas, incluidos los numerosos refugiados del interior del país que acampaban en el muelle. Miles de ellos esperaban entre las pertenencias que habían arrastrado consigo: grandes pilas de cajas, sacos, muebles, alfombras y ropa de cama. Entre ellos correteaban cabras, burros y gallinas que los granjeros habían traído de sus granjas. Los niños dormían directamente sobre el suelo desnudo mientras sus padres aguardaban a que los subieran a bordo de los buques de guerra que fondeaban en la bahía. De hecho, las fuerzas aliadas desembarcaron a varios soldados, pero sus órdenes se limitaron a proteger los consulados y otras instalaciones occidentales. Al mismo tiempo, algunos cónsules emitieron un comunicado tranquilizador afirmando que griegos y armenios estarían a salvo.
El cónsul estadounidense George Horton era el único que no compartía esta visión optimista. A diferencia de sus colegas que acababan de ser enviados a Esmirna, aquel hombre largo de sesenta y tres años había sido consular en la región durante casi tres décadas y hablaba con fluidez tanto griego como turco. Era escritor, apasionado por la antigüedad griega, y había trabajado como cónsul en Esmirna desde 1911 hasta la entrada estadounidense en la guerra en 1917, y después de nuevo desde 1919, por lo que conocía la ciudad mejor que nadie. La persecución a la que los turcos habían sometido a los armenios y griegos otomanos desde las guerras de los Balcanes había convencido al devoto cristiano de que no cabía esperar clemencia alguna por parte de los turcos. Por ello, a través de numerosos telegramas que envió al Departamento de Estado de Estados Unidos, Horton insistió en que mandaran buques de guerra estadounidenses para proteger, al menos, el consulado y a los cerca de ciento cincuenta estadounidenses que había en Esmirna. Temía una gran masacre.
A última hora de la mañana del 9 de septiembre, Horton vio desde la terraza del consulado estadounidense cómo las primeras tropas turcas tomaban la ciudad sin resistencia. Una avanzadilla de caballería entró en el muelle con los sables desenvainados, observada con nerviosismo por los comensales de los cafés ribereños. En sus memorias, Horton recordaría más tarde el espectáculo: “La caballería turca marchó a lo largo del muelle, camino a sus cuarteles cerca del ayuntamiento, en el otro extremo de la ciudad. Eran tipos fuertes que desfilaban en perfecto orden. Parecían descansados y bien alimentados. Muchos eran del aspecto mongol que se encuentra entre los mahometanos de Asia Menor”.
Aunque los soldados gritaban: “¡No tengáis miedo!”, los refugiados en el muelle huyeron al verlos. Presa del pánico, intentaron encontrar asilo en los consulados extranjeros. Sabían que el ejército griego había cometido en su retirada atrocidades contra las comunidades turcas y temían la venganza; sin embargo, al principio, la situación permaneció en una calma tensa. Los nuevos ocupantes tomaron el control de las calles y pidieron a los residentes que mantuvieran la tranquilidad y prosiguieran con su vida cotidiana.
A pesar de la apariencia pacífica, el médico armenio Hatcherian decidió, como medida de precaución, trasladar a su familia desde el barrio armenio a casa de una familia amiga situada en el muelle, aparentemente más seguro. A cambio del alojamiento, prometió a la anfitriona, embarazada, traer a su bebé sano y salvo al mundo. Por la tarde, él y su mujer empaquetaron algo de ropa y comida y partieron a pie con los niños. Por temor a las patrullas turcas, Hatcherian se había vestido de manera discreta. Como escribió en su diario: “He dejado mi sombrero en casa y llevo un fez. Además, tengo una medalla militar turca y la media luna dorada prendidas a mi chaleco. Llevo a Vartouhi en mis brazos. Cada uno de los niños lleva un fardo. Las calles están vacías”.
Llegaron ilesos a su destino y por la noche recibieron la noticia de que ya habían comenzado los saqueos en el barrio armenio, en los que estaban implicados tanto soldados como civiles turcos. Preocupado, a la mañana siguiente Hatcherian decidió salir para comprobar el estado del barrio. Si bien su casa se hallaba intacta, las casas vecinas estaban abandonadas. Cuando descubrió en la entrada de muchas de ellas manchas recientes de sangre, el doctor regresó asustado. Gracias a que los soldados creyeron que era turco, consiguió alcanzar la parte occidental de la ciudad. “En el camino de vuelta me encuentro con las patrullas europeas en las que habíamos puesto tanta esperanza. Veo a algunos soldados estadounidenses delante del edificio de la YMCA dando sus cien pasos sin desviarse ni un metro de la ruta alrededor del edificio. Como supimos más tarde, las unidades extranjeras habían recibido órdenes de proteger únicamente sus propios consulados, escuelas, iglesias, hospitales y establecimientos comerciales”.
Casi al mismo tiempo, Kemal entró en la ciudad. Flanqueado por una caballería armada con lanzas, el general fue conducido a lo largo del muelle en el asiento trasero de un Mercedes descapotable. El capó del coche estaba decorado con ramas de olivo, banderas turcas rojas colgaban de todos los edificios del paseo marítimo. Algunos residentes y trabajadores portuarios gritaban: “¡Viva Kemal!”. Kemal se apeó frente al Grand Hotel Kraemer para tomar un vaso de raki en el bar del hotel. Preguntó a los intimidados camareros si el rey griego Constantino había hecho lo mismo alguna vez. Ellos negaron con la cabeza, ante lo cual Kemal resopló con desdén: “Entonces, ¿para qué conquistó Esmirna?”.
Al libertador no le gustaba Esmirna. Criado en Salónica, solo había visitado la ciudad una vez en 1905, cuando, a los veintidós años, recién graduado en la Academia de Guerra de Constantinopla, iba camino de la Siria otomana, donde ejerció su primer puesto de oficial. Ya por aquel entonces a Kemal le desagradó la cantidad de griegos que vivían en la ciudad. “Vi este hermoso paseo marítimo lleno de miembros de una raza archienemiga”, describió. “Y llegué a la conclusión de que Esmirna no estaba en las manos de sus verdaderos y nobles habitantes turcos”.
Solo siete años después, su amada ciudad natal, Salónica, cayó bajo el dominio político de los griegos, algo que Kemal, como muchos Jóvenes Turcos macedonios, nunca pudo superar y por lo que, desde entonces, buscaba venganza. De modo que, antes de la toma de Esmirna, el comandante envió un telegrama a la Sociedad de Naciones en el que no sin hipocresía advertía de un colapso del orden público: “En vista del estado de ánimo indignado de la población turca, el Gobierno de Ankara no se hará responsable de las masacres”.
Poco después de la llegada de Kemal la violencia escaló. El gobernador militar Nureddin Pasha ordenó detener a Chrysostomos, el obispo metropolitano griego, y llevarlo al ayuntamiento. Allí, el general, que gustaba de presentarse como un oficial prusiano que hablaba alemán con fluidez, condenó a muerte al clérigo nacionalista e hizo que se lo llevaran. En la plaza del ayuntamiento se había congregado una multitud arengada por Nureddin, que, parapetado tras un balcón, alentaba a las masas a hacer con el obispo lo que desearan. Lo arrastraron de la barba por las calles, le sacaron los ojos y lo torturaron hasta la muerte de la manera más cruel. Una patrulla francesa observó el linchamiento, pero tenía órdenes de no intervenir.
La ejecución del obispo griego fue el preludio de una orgía de violencia. Soldados y civiles turcos recorrieron las calles organizando verdaderas cacerías humanas. En particular, los hombres armenios fueron atracados y asesinados; las mujeres, secuestradas y violadas. Se fusiló a presuntos colaboradores de la ocupación griega, el redactor jefe del periódico Réforme fue linchado en plena calle, y también algunos levantinos fueron asesinados. La turba encontró sus víctimas más fáciles en los refugiados sin hogar. El cónsul estadounidense Horton fue testigo presencial de todo aquello que tanto…
Este fragmento pertenece al libro del mismo título que, con traducción de Daniela Jakobs y Mariana Muñoz Fernández, ha publicado la editorial cielo eléctrico.