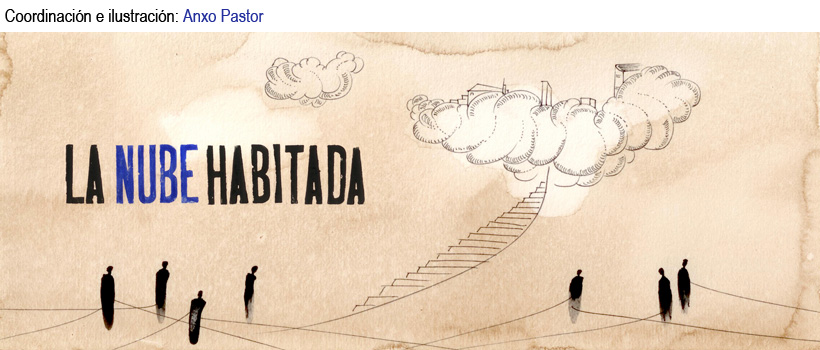
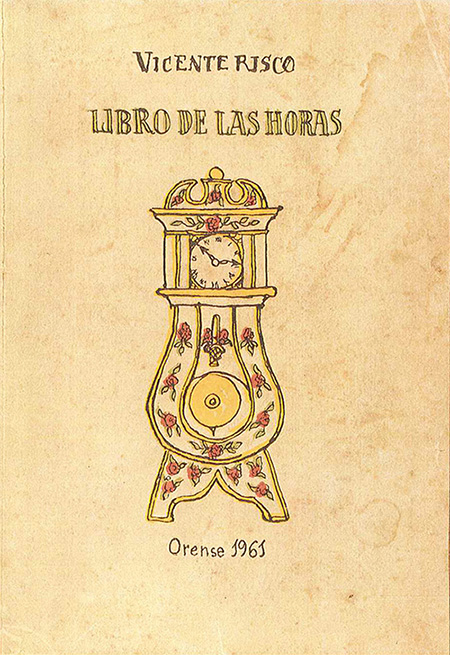
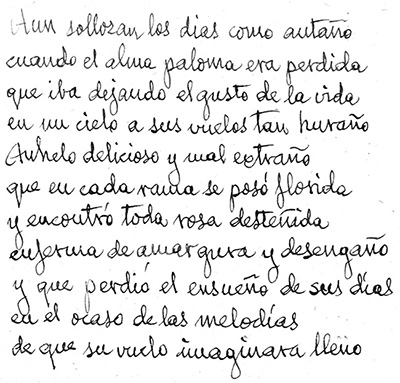
“Oisive Jeunesse
a tout asservie;
par delicatesse
j´ai perdu ma vie”
JEAN ARTHUR RIMBAUD
PRÓLOGO DEL AUTOR
ESTE libro, en el que resucitan horas olvidadas —horas que se gastaron en la mesa del periódico; escritos que mueren todos los días, cuando en casa hace falta papel para encender el fuego, o cuando el conserje del Casino despeja la sala de lectura; impresos que se pudieron leer, a retazos, en la espetera de la cocina, o en los paquetes que van en las rodillas de los viajeros, en los autos de línea—lo debo al afecto y a la generosidad de un grupo de amigos, y a ellos quiero dedicarlo.
En realidad, casi todas estas cosas han sido escritas pensando primordialmente en ellos, en espera ilusionada de su reacción favorable o adversa, y de la polémica que pudiesen suscitar. Muchas veces he escrito continuando el diálogo reciente, o provocando el futuro. Y su juicio ha sido siempre el primero con que he contado.
Son fragmentos de una labor insistente de trece años —1939 a 1951— en la que, con una sinceridad sostenida hasta en la elipsis y en la reticencia, he dado al público mis convicciones y mis obsesiones, mis gustos y mis sueños, mis verdades y mis dudas, mis dilecciones y mis caprichos, sin detenerme ante la temeridad ni la extravagancia; maneras de ver la vida de hoy y la vida de siempre, de alguien que no quisiera contentarse con poco y que quisiera ser de todos los tiempos.
No tiene, pues, este libro otro mérito que el de manifestar un complejo de deseos, un tanto moderados por los años, pero vivos aún, y que uno quisiera contagiar a los capaces de llevarlos a un estado febril, y los primeros a aquellos a quienes debo esta ocasión de contaminar a los desconocidos.
* * *
DIOS Y LAS ESTRELLAS
Un día, el sabio P. Rodés, que Dios tenga en gloria, dio una magnífica conferencia ilustrada con fotografías celestes, alguna con tal profusión de estrellas, que semejaba lluvia de confetti.
Proponíase el buen sabio dar una idea de la inmensidad de Dios ensanchando las dimensiones del universo visible.
Algunos de los oyentes, escépticos en materia científica, considerábamos que muy bien pudiera acontecer que los astrónomos estuvieran inflando el cosmos, y que la inmensidad de Dios, incomparable con cualquier magnitud material no sufre menoscabo aunque descubramos—cosa muy posible, pues la verdad científica es siempre provi sional y variable—que lejos de ocupar el universo el vertiginoso número de leguas que los astrónomos modernos, pródigos en ceros a la derecha de la unidad, se esfuerzan en asignarle, sus reales propor ciones son las que modestamente calculaba Ptolomeo. No sería por ello, ciertamente, Dios más pequeño, aunque acaso lo fuesen los sueños del hombre.
A este respecto, algo nos enseña la sabiduría oriental.
Descansaba una noche en el desierto el famoso Coronel Lawrence—el de la revuelta de Arabia contra los turcos durante la gran guerra—con varios jefes árabes. Nasir observaba las estrellas con los gemelos del coronel. Los pueblos del desierto es fama que han sido los primeros observadores de la bóveda celeste. Sin embargo, Nasir se asombraba entonces descubriendo luminarias desconocidas. Lawrence aprovechó la oportunidad para hacer una «lección ocasional» de astronomía flammarionesca. Esto reforzaba su prestigio, y por lo tanto, la política de Inglaterra.
De pronto, Auda, el jefe de los Abu Tayi, un noble, pero un verdadero bandido del desierto, le interrumpió:
—¿Por qué aspiran siempre los occidentales a abarcarlo todo?. Detrás de nuestras estrellas, nosotros podemos ver a Dios, que no está detrás de vuestros millones de estrellas... Nosotros conocemos nuestro desierto, nuestros camellos, nuestras mujeres; el resto y la gloria pertenecen a Dios. Si el fin último de la sabiduría consiste en añadir estrella a estrella, nuestra ignorancia tiene mayor encanto.
De este modo, la fe ruda de aquel guerrero ignorante descubría el fallo de la ciencia del astuto coronel inglés.
El jefe de los Abu Tayi comprendió súbitamente que los millones de leguas que los occidentales colocan entre los astros menos apartados, lo que hacen en realidad es alejar al hombre de Dios, de jándolo perdido en un cosmos científico y laico, y que toda la ciencia moderna—en su aspecto teórico— se reduce a la cuenta banal de añadir estrella a estrella, o átomo a átomo, sin fin y sin descanso... Y acaso sin objeto.
Acaso esté más cerca de Dios el árabe ingenuo que no conoció a Jesucristo, que el sabio inglés que, habiéndolo conocido, contando átomos y estrellas, llegó a olvidarlo.
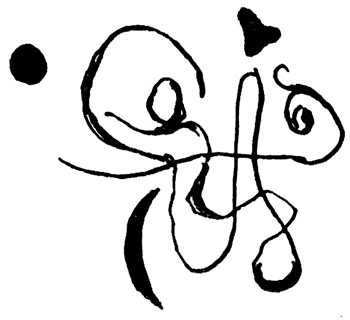
Ciencia y Arte DEL TOREO
Sentado de lleno sobre el cemento recalentado del tendido número 3, solitario entre el pleno multicolor desentendido, de las caras bonitas de sus proximidades, enteramente absorbido en su «metier» asistía a la corrida Don Severo.
Don Severo es francés, revistero de toros de La Petite Gironde. Este flamenco de la Aquitania es un hombre sólido, macizo, moreno; tiene encasquetado el sombrero, lleva chaleco y no desabotona la americana oscura en aquella atmósfera de horno, donde tantos pretendidos meridionales se quedan en mangas de camisa.
En el sol, ocupado enteramente por la joven afición navarra, uniformada en blanco y rojo, como en un cuadro de los Zubiaurre, que ha corrido esta mañana delante de los toros, entre las vallas que acotan el camino del encierro, no parecen producir diversas emociones los incidentes de la lidia. Se aplaude o se abuchea más por hacer ruido que por premiar una suerte lucida o por condenar una mala faena, y entre tanto, aquella gente canta y danza sin descanso con inquietud rítmica y unánime. Es más que nada, una bella descarga de energía de los mejores ejemplares de una raza fuerte, sana y buena.
Don Severo, en cambio, concentra en la atención de sus ojos sabios de lances y técnicas aquilatadas, toda la fuerza de su cuerpo robusto.
Tiene un cuadernito menudamente cuadriculado en el que apunta a lápiz breves notas misteriosas, acaso en cifra extraña y difícil. Está serio y doctoral, como aquellos señores que, en cierta cervecería de la calle de Sevilla, de Madrid, constituian antaño la «parte sana de la afición».
Don Severo posee una de las cuatro o cinco ciencias enteramente cerradas, esotéricas, inaccesibles, que solo posee en el mundo una docena escasa de personas. Con la metafísica, la física teórica y la alta matemática, la Tauromaquia constituye uno de esos recintos reservados al ultraespecialismo, de expresión extrictamente técnica, sólo comprensible después de una larga iniciación de muchos años invertidos «tras el burladero», en demoradas discusiones en torno al redondel o en las mesas de cafés, bares y tabernas, en tertulias taurinas y en lecturas sostenidas al día de libros y comentarios.. periodísticos.
Son muchos, claro está, los que pretenden saber de toros, y los que se permiten emitir opiniones en esta materia; pero también son muchísimos los que pretenden saber filosofía, y somos todos los que nos permitimos discutir sobre los más encumbrados problemas de la metafísica.
En realidad, la tauromaquia es una ciencia arcana que sólo entienden contadísimas autoridades, en España y en el Sur de Francia exclusivamente.
Y es curioso observar que, cuando realmente se ha constituido la ciencia del toreo, ha sido paralelamente a la física moderna, a la gran matemática y a la filosofía postkantiana. Acaso no haya entre estas ciencias y la tauromaquia ninguna relación intrínseca; lo que hay sin duda es una perfecta relación de estilo, es decir, en este caso, de ultratécnica, de aquilatamiento, de dificultad, de esoterismo.
Es posible que el arte de torear se halle hoy en una época de decadencia. Pero esto no enferma en lo más mínimo la exactitud y validez de la ciencia tauromáquica.
Y todavía las crónicas de Don Severo vienen, en este sentido, a confirmar lo que decía el himno de la «parte sana de la afición»:
«Cuando el arte del Tato y del Montes hasta en Francia se vé progresar...»
EL CIRCO SE VA
Se va el Circo Feijóo, es inútil querer que no se vaya, porque se irá de todos modos. Tiene que cumplir su sino, y su sino es el de la vida nómada, su destino—y su encanto—es ser en toda parte exótico, extraño y forastero.
El Circo es ave de paso. Tiene que marchar, marchar siempre: a Zaragoza, a Málaga, a París... ¡Quién sabe! Acaso llegue al Cairo, a Samarcanda, a Benares.
El Circo viene y se va. No se para con nadie, es como el tiempo y como el viento.
El Circo llega y todo es alegría cuando lo están armando. Despliega unos días sus prestigios multicolores y fantásticos, como el turco que desdobla un tapiz, y después se marcha.
Llega un día—un día que llega muy pronto—en que empiezan a desarmarlo. Ya no luce la guirnalda de bombillas, sus torres de catedral de teatro son abatidas y marchan en un camión.
Los obreros, al arrancar las estacas del Circo, arrancan también el prestigio y el encanto que va adherido a ellas, y allá se va todo: los aéreos alambristas, las gimnastas robustas vestidas de lentejuelas, el clown sensato lleno de harina y el tonto de pantalones demasiado flojos, las feroces hienas, el indio que vomita fuego.
El Circo, que es una especie de consulado de lo maravilloso en este mundo ¿cómo había de vivir aquí siempre?.
¿Es concebible que el indio que vomita fuego juegue todos los días al dominó en el Royalty? No puede ser, tiene que volver—o tenemos que creer que vuelve—a su país, donde hay elefantes y serpientes y fakires que duermen en lechos de clavos, y rajahs cuajados de diamantes.
El Circo tiene que marcharse, porque no es de nuestro mundo, ha caído de la luna, es una colonia de otro planeta; viene, da una vuelta al mundo y se vuelve por donde vino, embarca en una barca de plata para navegar por el espacio, hasta los confines del sistema solar.
Y aquí quedamos nosotros, con nuestro cine, nuestro paseo y nuestro dominó.
EN LA SIESTA DE OTOÑO
Está bien la villa en la hora de la siesta, en la hora en que sólo una mujer pasa por la calle larga, en que las comadres se sientan en las escaleras de las casas, a comentar los pequeños sucesos, en forma lamentosa o regocijada, en que sólo los campanarios se levantan bañados de sol sobre la calle en sombra, en que todo se envuelve en un calmado silencio y un aire quieto y tibio que da sueño.
Esta bien marchar un poco soñoliento, muy despacio, por una calle vieja, abrigada del sol, en la que la línea de casas aparece de súbito cortada por el muro de una huerta sobre el que asoma la parra frondosa y del que se descuelga una mata de jazmines.
Y ver un perro que duerme enroscado en medio de la calle, y un gato que la atraviesa ante nuestros pasos, y Una gallina que ha salido un momento del corral con sus pollos.
Son abundantes y sustanciosos los tragos de vida que se sorben en estas horas y en estos lugares. Parece que se acopian años para vivirlos, sumados a los que uno tendría si no tuviese ésto.
Es admirable saber que sobra el tiempo y que cada hora vale mucho más que si, como dice la gente, se aprovechara.
Hay divorciados de la vida a quienes le parece que no se aprovecha contemplando el sol que dora las torres, por encima de las calles en sombra, donde pueden dormir los perros sin que nadie les moleste. Y bien se engañan.
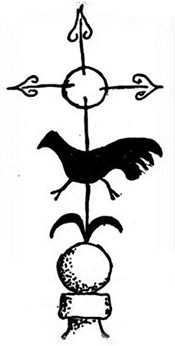
PAPELETA PARA UN BESTIARIO
Hay un prejuicio—o una adivinación—que aparta de nuestro simbolismo habitual la figura de un murciélago.
Claro es que el murciélago es a veces pieza de blasón, como sucede allá por el reino de Valencia. Mas, por lo general, se lo tiene por cosa diabólica, auxiliar de hechicería, y sus alas sedosas son adjudicadas a Satán.
Todo ello le acontece al murciélago por ser noctámbulo.
Por lo demás, es un bicho simpático y elegante, vestido de terciopelo y aterciopelado hasta en su volar. Esto lo sabia bien el Conde Roberto de Montesquiou-Fezensac.
Y sobre todo, no hay mejor imagen del caminar de la mayor parte de los hombres por el mundo, que el volar del murciélago.
El murciélago vuela en zig-zag—también es un poco mágico esto del zig-zag, hasta la palabra suena a cábala—y nosotros, la mayor parte de los hotru bres, caminamos a bandazos.
Y a tropezones.
Pero aún hay más cosas que decir sobre el murciélago, sólo que son mucho más extensas y tocan en la filosofía.
Por ejemplo, el murciélago nos enseña que se pueden hacer excursiones fuera del mundo sin salir del mundo, cosa utilísima si, como piensan algunos, el arte,—que es una de las cosas que más importan, por razones que sería prolijo enumerar—es una evasión.
El murciélago se evade, hasta por el hecho mismo de ser nocturno, y sobre todo, por ser nictálope, lo cual le hace percibir acaso, un trasmundo oculto a nuestra vista por la luz.
Debemos esperar al biólogo que nos descubra el mundo del murciélago, que es uno de los muchos mundos que nos faltan por descubrir.
Y estos descubrimientos lo que hacen es desdoblar el mundo, sacar una esfera de otra, como esos juegos de bolas que se fabrican para zurcir medias que contienen, una dentro de otra, siete esferas mayor a menor.
Es decir, que nuestro mundo está repleto de entresijos.
He aquí cuantas cosas hemos llegado a descubrir, discurriendo tal como vuela el murciélago, en zigzag y en bandazos.

LIBROS DE VIENTO
Matiegka hacía esculturas del humo, que duraban un abrir y cerar de ojos.
Nosotros podemos hacer, mucho mejor, libros de viento, escritos por el pensar, sobre páginas de vacío.
En invierno, cuando paseamos al sol; en este tiempo, sentados a la sombra, en sillón de junco, inconsistente, sin peso, casi aéreo, dejando todos los miembros laxos, átonos, caídos, en reposo blando, insensible, hasta que el cuerpo se sienta como soportado por una nube.
Entonces se suelta la espita del pensar, y se va dirigiendo suavemente, sin violencia, la divagación.
Se van formando los contornos invisibles del contenido que no se escribirá nunca.
Bueno, a lo mejor se escribe, porque hay hombres obligados por la necesidad o por la manía.
Pero mejor era que no se escribiese, que quedase el libro ahí, esperando proliferación de ideas, ramificación de conceptos, injerto de imágenes, variando constantemente de forma y de contenido, viviente, libre de la irrevocabilidad de lo escrito, que no puede ser desdicho sin desdoro, libre aún del cuerpo transitorio de la palabra.
Lo imaginario es un mundo tan mundo como el mundo real, es una especie de altísima torre del yo, aunque no esté tan defendida como parece, por más que no es transparente su cristal.
Hay millones de libros de viento en los archivos del aire. De cuando en cuando, baja uno, y un ocioso lo atrapa y lo escribe. Con ésto, en realidad ha muerto, pero por cada uno muerto nacen cien mil.
Porque los libros engendran después de muertos,como Osiris.
EL PRIMER MOSCON
El cielo encapotado con unas nubes gordas, plomizas, que se resisten desesperadamente a deshacerse en lluvia... Nada más trágico que un nublado oscuro sobre un suelo de polvo. A lo mejor, allá, en el horizonte más lejano, un hermoso rasgón azul, extremo del cielo, entre la nube y el monte. Es delicioso verlo, pero las nubes pesan sobre el entrecejo y los ojos no pueden abrirse todo lo que desean. Es frio el viento, y cuando para hace casi frio. Ese casi frio del catarro incipiente y de la melancolía.
Sin embargo, ha aparecido un moscón.
Zumbaba, esta mañana, sobre la pared de azulejos y era gordo como un cristiano bien mantenido. Se parecía a algunos señores conocidos.
Fué muy bien recibido, porque es un moscón del verano, y sobre todo, porque es un compañero de ociosidad, porque la música de las alas del moscón es música de siesta. Es música que entretiene el mayo que le anda a uno por el cuerpo, y acompaña el caer de los párpados, en las horas de sol o de nubes.
Terrible guerra entre el frio y el mayo, los dos principios de la vida.
Ya que nos quieren llevar el verano tan lejos, dejad que venga el moscón, madrugador o equivocado, y 1° espantéis. Escuchad su música soñolienta, que es invitación al mayo, y no invitación al vals. Música que requiere silencio y reposo y media luz de siesta, con cortinas de percal.
Antes se gustaban las horas, y sabíamos su color. Iba la vida despacio y era muy larga, caminaba de puntillas y no turbaba la somnolencia del mayo; iba de puntillas, con media luz de siesta y zumbar de moscón.
Cuántos recuerdos inconcretos de horas felices, de sensaciones semejantes al danzar del polvillo dorado en el rayo de sol, cuántos recuerdos de cosas perdidas trae el moscón en sus alas, en sus leves, sonoras alas de seda, que irán a perderse en un nuevo invierno también...
LA NOCHE
Por regla general, el trasnochador es mal mirado por los que presumen de vivir con orden.
Sin embargo, hay trasnochadores que no lo hacen por entregarse al vicio, ni por esconderlo en la sombra, ni por frecuentar tugurios, sino tan sólo por el placer — o la virtud — de vivir la noche. Aunque no hagan más, ya manifiestan una superior percepción que la de los que se acuestan con las gallinas.
Todo el que se siente atraído por las cosas altas, busca la noche, que ofrece sus horas propicias a los escritores y a los estudiosos. En cambio, el filisteo malgasta la noche, y trata de volverla día.
Nadie ha sabido jamás lo que tiene dentro la noche, y eso que tiene dentro, que enciende y exalta el espíritu y lo eleva a toda la tensión de que es capaz, desaparecería el día que se conociese.
Todo lo que el día tiene de petulante e indiscreto, como el gallo que lo anuncia, lo tiene la noche de femenino y maternal.
Es oscura como el seno materno, y diríase que en ella descendemos de nuevo a aquella sombra, y hasta más allá, al abismo de las Madres, y debemos callar, porque tocamos a un misterio angustioso. Sólo queríamos hablar de esa exaltación fecunda de la mente que nos sobreviene cuando bebemos el cristal silencioso de la noche, que abre ojos y oídos que duplican los del día, y despierta sentidos que el día no conoce, y hace las ideas y los sistemas transparentes como vasos finísimos y musicales en que todo saber abstruso es como agua escondida que se bebe sin sentir.
De aquí viene el símbolo de la lechuza, porque todos nos volvemos algo brujos en la noche, cuando hay dominio de ese vuelo sin motor de las almas hacia luces desconocidas.
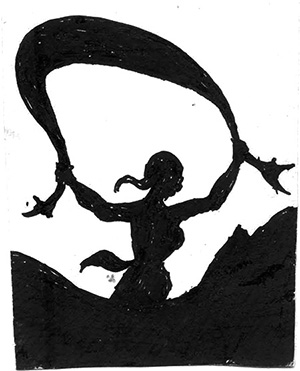
EL SILENCIO
De estos campos se sacan, sin duda, muchas cosas, que ha tenido que venir esta época para que llegásemos a saber todo lo que valían: patatas y pan, vino y frutas, monte y leña, hierba verde y heno oloroso, hasta moras negras y dulces en los zarzales.
Pero lo más hermoso es recoger en ellos cosecha de silencio.
Acaso este silencio esté formado de mil ruidos, pero son sonidos lejanos y suaves, que armonizan en una quietud callada. Hasta el canto melódico de los carros acentúa el silencio.
Silencio propicio para todo, hasta el punto de que es tan gustoso que ni siquiera la mayor parte de las veces puede aprovecharse. Es mucho mejor sentirlo que llenarlo, aunque sea de pensamiento.
Al contrario, el pensamiento se sale de uno y se disuelve en el silencio, en el silencio hecho de verde y cielo, de tronco y roca, de sol y viento, y parece que el viento se lleva nuestro pensar hacia aquellos cielos lejanos de donde el silencio cae a la tierra.
Pues este silencio viene del cielo, es un gran don que viene de allá, aventado probablemente por las alas de los ángeles, que viven en el silencio de mil voces, que quieren dejarnos entrever aquí en la tierra.
El silencio en que vuelan mariposas de las que las gentes dicen que son almas volantes, y a veces almas mensajeras.
El silencio es su mensaje y su consejo. Nos dicen: estad callados, escuchad, y en el silencio os hablarán todas las cosas buenas; y las cosas buenas y las cosas bellas, y las verdades se vestirán también con alas de mariposas, que vuelan en plata sobre verde y azul.
Y canta también en las hojas de plata que tiemblan al borde del camino.
EL GATO
El gato es el mejor compañero del lector. El gato acompaña y no estorba nunca. Es silencioso. Puede andar, en ocasiones, por la mesa, pero no derriba ni desordena libros ni papeles. No se le oye. Marcha con pisadas impalpables.
Si se acurruca a nuestros pies, les da un calor suave y familiar, que aviva el cerebro y parece que inspira.
Si lo hace en nuestro regazo, cuando leemos en una butaca, nuestra mano puede acompañar la lectura deslizándose por su pelo tibio y sedoso, buen acompañamiento para el ritmo de la prosa filosófica o ensayística.
A veces, el gato se planta sentado frente a nosotros y nos mira. Al interrumpir un instante la lectura, encontramos allí sus ojos. Sus ojos sabios.
Puede suceder que la interrupción en la lectura provenga de la dificultad de inteligencia de un párrafo o de una frase. Entonces, la mirada del gato nos infunde confianza y nos ayuda. Parece que él comprende lo que nosotros no hemos comprendido, y hasta parece que nos lo sugiere, silenciosamente.
Se ha sospechado que los gatos ven cosas que nosotros no vemos. Fantasmas que desfilan en silencio. Nosotros no nos explicamos muchos de los movimientos de los gatos, que nos parecen inmotivados, e indudablemente no lo son. Es que no alcanzamos su causa y su estímulo.
¿Y si los gatos, además de eso, o en lugar de eso, viesen con sus ojos verdosos o dorados, sus ojos cambiantes, sus ojos cargados de sabiduría, viesen, digo, hechos forma, la lógica y la metafísica? Esto es difícil de explicar, pero se entiende.
No sabemos en qué otro mundo viven los gatos, además de éste, pues es indudable, como lo revela su conducta extraordinaria; que participan de dos mundos. El otro puede ser el mundo de lo fantástico, pero también pudiera ser el de las ideas puras; aunque, como su pensamiento no es discursivo, no pueden explicarse al alcance de todos.
En todo caso, el gato nos entiende a nosotros muchísimo mejor que nosotros al gato. A lo mejor, el gato sabe todos los libros sin haberlos leído, y por eso se compadece de nosotros cuando nos vé cansados de la lectura, y nos respeta cuando estamos sumidos en ella.
A lo mejor, cuando nos está mirando en el intervalo de dos páginas, piensa, y en su lenguaje mudo nos dice: Sé lo que buscas, pero no te lo digo; porque, total, no te iba a servir para nada saberlo...
PAJAROS DE LAS ISLAS
¿De quien es esto de los pájaros de las islas? Sólo me acuerdo de que es de alguien... ¡Que bueno es, a veces, no acordarse enteramente de las cosas!
Porque en este caso, basta el título: "Pájaros de de las islas"
Basta para despertar ese sueño impreciso de mares ignotos y vidas de Sindbad el Marino.
Viento sobre el mar, entre el mar y el sol, y las islas más allá del horizonte; sólo se ven los pájaros.
Gritos de las aves sobre el vaivén espeso de las olas; gritos estridentes que desafía el esquife polinesio perdido en un océano absoluto.
Gritos de las aves, que anuncian la muerte en el mar, esa muerte que queda olvidada para siempre; gritos de las aves que anuncian islas sin invierno, que huelen a sándalo y a canela.
O islas que no se volverán a encontrar.
Porque todos sabemos que hubo islas que desaparecieron para siempre como Antilia y San Brandán y San Salvador y la isla de la montaña de imán.
Quien sabe si no habrá pájaros salidos de aquellas islas, antes de que las tragase el mar, y que desde entonces vuelan de un lado a otro, siempre en el aire, dando vuelta al mundo, por no tener donde posar el pie.
Pues si esos pájaros vinieran a otras tierras, todo en ellas se transformaría, y acabaría por llevárselas al mar.
Pajaros de las islas...

LAS HUELLAS DEL ESPIRITU
El espíritu no muere, y sus obras, por efímeras que parezcan—frivolas, incluso, muchas vecesconservan siempre una eficacia cuyo alcance último no conocemos.
En realidad, el espíritu siempre está escondido, y si lo vislumbramos es por transparencia. Y sabemos, con convencimiento invencible, que siempre apunta a lo eterno. Por fuerza tiene que haber allí algo que lo espera.
Pasa, pero va dejando sus huellas por el mundo, y llegan momentos en la vida en que lo mejor que se puede hacer es recogerlas.
Pasa, no se detiene nunca. Si una vez se hubiese detenido, sería para siempre, y entonces no habría historia; o habría Edén, o habría Cielo. Pero no se detiene, fluye, se desliza, como las nubes de plata empujadas por el viento.
De cuando en cuando se cuaja en gotas irisadas y brillantes, esferas diamantinas que quedan, a lo me jor, donde menos se piensa. Unas, engastadas en oro o en oropel; otras, olvidadas en los escombros.
Porque el viento hace girar los entendimientos, veletas incansables.
Cuando se nos aquieta un poco el inquieto girar, es el momento de espigarlas entre el recuerdo o entre el olvido. Aunque de propósito vayamos en su busca, nos sorprenden siempre, y nos parece mentira que los hombres hayan llegado a tanto, y no comprendemos cómo, habiendo llegado a tanto, tengan tan poco y no hayan hecho más.
Entonces se comprende la parábola de los talentos.
Pero, llegando aquí, hay que dejarlo para otro día.

DESCANSO EN EL CAMINO Y VIAJES A PIE
Una vez estaba yo sentado en el borde de la carretera, en algún sitio desconocido, entre Villacastín y Arévalo. Estábamos sin gasolina y sin bombín para hinchar las ruedas, habían ido a buscar esas cosas, y me quedé solo. Era en el mes de octubre, las once y media de la mañana, y el sol empezaba a calentar bastante, pero la luz que daba era débil, como si la tierra la sorbiese, al contrario de lo que pasa en mi país, en donde hay quién dice que la tierra la rechaza, y por eso su reflejo ciega a ciertas horas. Delante de mi se extendían largas aradas, hasta un horizonte que me parecía estar en el infinito, y me sorprendía que la tierra fuera color de tierra. No veía en ella ninguna planta, ni siquiera la puntita de una hierba. No había más que unos cardos, que estaban a mi lado, en el borde de la carretera. Comparada con la mía, aquella tierra me parecía despellejada, como si le hubieran arrancado la piel vegetal, peluda de hierba o de monte bajo, pero se veía que era tierra sustanciosa. Sobre ella se extendía una inmensa y absoluta soledad. Me parecía que, si me levantase y echase a andar por la carretera, no alcanzaría jamás el horizonte, pues se iría alejando cada vez más, a cada uno de mis pasos. Esto me hizo recordar una conversación leída en Froebenius, entre un moro trarza y un negro sudanés, en que el moro decía que la tierra era plana y el cielo era una bóveda que la cubría y descansaba en sus bordes; y el negro decía que la tierra no tiene bordes ni límites. Mi tierra tiene límites, pero ésta no debe tenerlos, y acaso no los tenga en la mente de sus habitantes, en este momento invisibles, hasta el punto de hacernos dudar de su existencia.
Recuerdo los relatos de ciudades abandonadas, desde las Mil y Una Noches, hasta un libro de Maurice Baring: la imagen de la ciudad desierta me obsesiona; sin duda hay alguna ciudad desierta que me llama desde muy lejos. Estos pueblos de Castilla que hemos atravesado esta mañana, desde las siete, que hemos salido de Madrid, desierto también a aquella hora, también parecen deshabitados, limpios como si los barriera el viento; no se notan ni las deyecciones de los animales, como se notan en mi tierra porque aquí son secas, pulverulentas, mezcladas con paja menuda, polvo en el polvo, de manera que ni este síntoma de vida se advierte. Todo ésto despierta en mi un deseo invencible de escudriñar, de meterme en estas casas cerradas, de ver lo que hay dentro de ellas, de ver lo que hay detrás je esa fachada que los pueblos muestran en la carretera. Pero no podía ser, porque íbamos en coche, y el que va en coche tiene las horas contadas.
Qué distinto y qué libre es ir a pie, sin cuidado de la hora, atenido al sol y al hambre, para medir el tiempo, parando en las posadas y en las taberna s, hablando con los desconocidos, durmiendo, si es preciso en un pajar, lavándose en los ríos, y deteniéndose a ver lo que despierta nuestra curiosidad...
Esta lejanía infinita me llama, la carretera tira por mis pies, me tienta esta soledad. Si llego a obedecer a esta incitación que me apremia, acaso hubiera llegado a entristecerme, a asustarme, y es evidente que no podría parar. En mi tierra los caminos son sinuosos, ondulados, suben a los altos y descienden alternativamente a las hondonadas, y también, cada revuelta vencida, nos hace soñar una sorpresa al llegar a la siguiente; desde Ginzo de Limia a Villar de Barrio, es poco camino, pero, si se quiere, puede durar un día. Abajo se ve la laguna Antela, que ahora andan para desecar; esta fué la obsesión de los economistas del siglo XVIII, y ahora parece que le llegó la vez. Espesuras de juncos y espadañas ocultan parte de ella en el verano; en e] invierno, la habitan aves acuáticas que vienen hasta del más lejano Norte, incluso el cisne boreal, que anidaba en el templo del Apolo Hiperbóreo. En Morgade, hay una iglesia románica de un estilo propio de la Limia. Tumbado a la sombra de la torre del castillo da Pena, vi volar sobre mi cabeza una garza real. Más allá está el abandonado convento franciscano de Trandeiras, a uno de cuyos frailes debemos la noticia de que los terribles cínifes que se levantan zumbando de la laguna, son los ejércitos encantados del Rey Artús.
Que en el fondo de la laguna, y a punto, quizá, de ser descubierta, está la ciudad encantada de Antioquía, es noticia más vulgar. Poco camino, se va y se viene, cómodamente, en una mañana, pero a cada paso un relato, a cada paso un descanso... En cambio aquí no hay, que yo sepa, ningún mito, ninguna presencia misteriosa, estamos en la patria del realismo, aunque también lo sea de la mística, que, en realidad, aleja el misterio de nosotros; pero hay algo muy hondo: el enigma de la tierra.
Tuve que limitarme a imaginar mi caminata por la carretera solitaria e interminable, una caminata hacia el infinito. La iba componiendo en la imaginación según mi deseo, con imágenes abstractas, sin figura.
Más he aquí que en el horizonte, destacándose sobre el cielo, apareció un hombre montado en un burro. Veía destacarse las largas orejas del animal. A decir verdad, el hombre y su cabalgadura eran, poco más o menos, de un color muy parecido al de la tierra. Yo los había visto, hacía pocos días, pintados en un lienzo. Aquello redujo otra vez el mundo a sus justos límites. Resultó que el horizonte estaba mucho más cerca de lo que me había parecido. Resultó que aquella tierra estaba habitada, y que todo estaba próximo a mi vida de los mejores momentos. A mi, que acaso sea uno de los pocos que todavía pueden apreciar el valor de lo rústico, siempre me había conmovido profundamente encontrar un burro atado a mi puerta. Hasta sentí danzar en el aire moscas e insectos, hasta percibí pájaros picoteando en las aradas.
Pero ésto avivaba mis deseos de caminar; hubiera acompañado al hombre del burro con conversación tirada, como cuando fui de Orense a Melias, hablando con un húngaro que llevaba un oso... Pero ya venían con el bombín y con la lata de gasolina. En lo alto sonaba un avión.
Elogiar los viajes a pie es cosa que ya se ha hecho mil veces, desde Rousseau hasta Lin Yutang. Nuestra literatura está llena de relatos y escenas de esta clase. Yo creo que todo “civilizado” está obligado a practicarlo algunas veces en su vida. Ha de caminar como peregrino, y no como turista. Peregrinno de lo sagrado, o de lo profano. El primero es el que va a pié a los Santuarios, y yo he ido así a Santtiago, a San Andrés de Teixido, a Vilar de Flores. El segundo es el que anda a pié como Ruskin anduvo por Italia, y si algo valiera mi humilde experiencia, podría aseguraros que no hay nada que desintoxique y fortifique el espíritu como eso. Un viejo maestro me decía que, yendo descuidado y sin propósito fijo, nos penetrarán las radiaciones secretas que emanan del cielo y de la tierra, y nuestra vitalidad y nuestra energía espiritual se verán considerablemente aumentadas. De aquí el goce que producen los viajes a pie; somo muchos los que aseguramos que nunca hemos sido tan felice como cuando fuimos caminantes libres de obligaciones. Que el “civilizado”, cuando más lo sea, y más hombre de estudio y de gabinete, arroje cuanto pueda estorbarle, y camine sin guía, sin máquina fotográfica, sin cuaderno de apuntes, sin etapas previstas, sin plan; redúzcase lo más posible a los cinco sentidos y a llevar abiertos los poros del alma. Por momentos, la llanura llegará a parecerle infinita y llegará a vislumbrar Antioquías en el fondo de los lagos.
LOS DERECHOS DEL CAMINANTES
Caminante es el que marcha a pie por los caminos. Por donde pasa es un desconocido; de donde viene, nadie lo sabe, y mucho menos a donde va, a veces ni siquiera él mismo. Muy bien puede ser un hombre ordinario y normal, de profesión conocida en el punto de donde procede, y que va a sus asuntos como otro cualquiera; pero una vez en camino, lejos de su pueblo, ya no es más que caminante; nos cruzamos con él y nos parece que lo único que hace es andar.
Naturalmente, el caminante por excelencia es aquel que no hace más que caminar, bien porque en ello encuentra placer o ejercita su vocación, bien porque no puede hacer otra cosa.
El caminante debe llevar un palo en la mano, y el palo deber su única arma; ha de resguardar su cabeza del sol y de la lluvia, y es conveniente que lleve barba. Puede llevar a la espalda un zurrón para portar las cosas indispensables. Desde luego lo más interesante es lo que lleva en el espíritu, pero esto pocas veces llega a conocimiento de los que lo ven.
El caminante tiene ciertos derechos. La carta de derechos del caminante, entre nosotros, no ha sido nunca escrita; tan sólo se hallan fragmentos sueltos en la Cartilla, entre las Obras de Misericordia.
En primer lugar, tiene derecho a caminar libremente por todos los caminos, sin impedimento material ni legal. Claro que, por su conveniencia propia, es bueno que evite las carreteras para evitar los vehículos peligrosos y molestos; pero en las carreteras hay tabernas, que son lo mejor que hay en ellas, y en ellas el caminante puede sentarse a la puerta si, como es de razón, hay asiento para descansar y puede entrar a comer o beber, si lleva con que pagar o es invitado.
Tiene derecho a que le indiquen los caminos, le adviertan de los peligros y le den los consejos pertinentes para mejor guiar sus pasos. Tiene derecho a sentarse en las gradas de los cruceros, en los atrios de las iglesias y en los pretiles de los puentes; a pararse a descansar al lado de las fuentes, apagar en ellas su sed y hablar con las mozas que vienen a buscar agua; a pedir y obtener, en las casas que encuentre, un rato de descanso, un vaso de agua, un momento a la lumbre en el duro invierno, un pedazo de pan, si no puede comprarlo, techado contra la lluvia y la tempestad, fruta del tiempo en el verano. Tiene derecho a dormir en todos los pares y leñeras y a pararse en donde encuentre gente reunida y a que la gente escuche sus historias. Y, si en el camino hay fiesta, puede detenerse a bailar, y si sabe tocar un instrumento y lo lleva, puede hacer bailar a los otros.
Todos los árboles que hay a un lado y a otro del camino están a disposición del caminante, para hacer de su sombra hogar pasajero, del mismo modo que puede bañarse en todos los ríos y en todas las charcas, acogerse debajo de las rocas, fumar sentado en los muros, coger plantas medicinales en los descampados.
Tiene derecho a ser asistido, con remedios caseros al menos, en traumatismos y enfermedades súbitas, y es delito grave azuzar contra él los perros y reirse cuando se le ve apurado para defenderse de ellos.
Dispone el caminante del aire y del sol, del aroma de los campos y los montes, del canto de los pájaros, de las moras de los zarzales y de las frutas silvestres que se reservan para los pájaros y para los niños.
Por último, tiene derecho a ese Padrenuestro que se debe rezar siempre después del rosario «por los navegantes y caminantes».
Y en fin, aunque el caminante, salvo voto en contrario, debe ir por todas partes contando historias, disfruta también del importante derecho a no contar la suya.

EL ARBOL
El árbol, aunque sea municipal, es siempre un árbol. Sea como sea, el árbol es siempre, en algo o en mucho, árbol de la vida.
El árbol, sea el que sea, da siempre sensación de fuerza. Si nace entre las piedras, acaba por quebrantarlas.
El árbol tiene una asombrosa capacidad de persistencia. Sus raices, separadas del tronco, quieren siempre echar renuevos.
Es admirable como el árbol reacciona contra la poda. Es en lo que mejor se ve su poder. Y en cómo se va creando a si mismo, rama por rama, hoja por hoja, repitiéndose siempre sin repetirse. El árbol se fabrica en multitud, pero no en masa ni en serie. Procura ir siempre hasta el límite, y por eso no echa una hoja igual a otra. Es que su ley interna no le permite echarlas de otra forma , pero él, a veces, lo intenta. Por eso encontramos en él, a veces, una hoja deformada o una hoja frustrada.
Es que al árbol le gusta producir excepciones, pocas, para que verdaderamente lo sean, pero llenas de interés, aunque se disimulen entre la regla.
Le gusta producir excepciones, pero no prodigarlas... El árbol es como eso que llamamos "la Naturaleza". La Naturaleza—la vida—es arbórea: pone, por esta razón, el árbol en todas partes: en la sangre y en la ciencia, y, claro está, en ella misma, esto es, en la vida...
PENSAMIENTOS PERDIDOS
Tenemos muchas veces ocurrencias felices, pero suele suceder que, si no las fijamos prontamente, se las traga el olvido. Esta es la primera utilidad de la escritura, la que tiene para mañana, no la que tiene para hoy.
Aquel señor creía que los pensamientos eran como esos hilos de araña que lleva el viento. Se desprenden de nosotros y marchan flotando en su propio hiperespacio, no se sabe cuánto tiempo, pero, a lo mejor, encuentran otra cabeza en su camino y entran en ella, y puede suceder que la que no fué para uno más que ocurrencia momentánea, se convierta en idea fecunda en el otro.
Si esto fuera verdad, se explicarían de una vez tantas cosas, que acaso sea mejor que no lo sea. Porque ¿cómo estaríamos seguros de haber sido nosotros los que hemos lanzado el hilo de araña de aquel pensamiento, o si no vino a nosotros de otro origen?
Si fuera verdad eso, cuántos pensamientos no andarían por ahí perdidos...
De hecho andan, sin ser hilos de araña; de hecho los perdemos, a millares, para siempre; de hecho quedan sin decir infinitas cosas, acaso las mejores...
Por eso a la tela del pensamiento le faltan tantos hilos.

LAS ALQUITARAS DEL ESPIRITU
El Panchatantra, el Código de Manú, los comentarios de Sankara; las reflexiones del profeta egipcio Ipuver; no Confucio, sino los últimos confucianos, no Laotsé, sino los últimos comentaristas del Taote-King...
Todavía en el siglo pasado, en Arabia, en Siria, en Egipto, en Marruecos mismo, se preparaba una esencia de rosas de tan sublimada concentración, que, aún despues de evaporada la última gota, el frasco vacío conservaba años y años el perfume. Bastaba dejar aquel frasco vacío entre la ropa para que adquiriese un aroma persistente, delicadísimo.
Pues aquellos libros y algunos otros contienen, en sabiduría, una de esas esencias concentradas, persistentes y purísimas.
La gente, acostumbrada a las habituales concepciones y divisiones de la historia, cree ingenuamente que aquellos libros pertenecen a la "aurora de la humanidad", o por lo menos a la aurora de la ciencia. En realidad, es todo lo contrario: son productos muy tardíos, productos últimos del alma de los pueblos. Son el resultado postrero de muchos siglos de cultivo espiritual, de una depuración paulatina y profunda de todos los saberes. Nosotros no tenemos todavía libros así. Los tienen ya los árabes, casi desconocidos para nosotros, y llegarán a tenerlos mejores, si nuestra civilización no los agosta en su periodo de formación.
La pausada y laboriosa destilación del espíritu en una gran raza es quinta esencia que va cayendo gota a gota, en cantidad escasa, de labios ocultos entre nieve de barbas ancianas que tienen sobre el mundo una sonrisa sutil e imperceptible.
Es una sabiduría aforística que resume literaturas dilatadas, convertidas a la postre en brevísimos extractos de ciencia viviente, desconcertante o pasmosa.
Como el pomo de esencia de rosa, ya vacío, nos perfuma aún la ropa largos años, así uno de aquellos libros Que acaso no acabamos de entender, nos alumbra la mente con no sé qué extraña luz, durante toda la vida.

NOSTALGIA DE LAS TARDES DE OTOÑO
Cuando uno era niño, ya se paseaba por las carreteras. Probablemente, ya se paseaba muchísimo antes, pero no sabemos bien cuando se empezó a pasear por las carreteras; acaso no mucho más allá del 1850. No va hacer más que un siglo, y ya no se pasea por ellas.
El pasear por las carreteras está en relación, más o menos, con el gusto por el paisaje. Es, pues, indudable que el gusto por el paisaje ha comenzado a decaer, desde el 1918 a 1920.
Puede parecer—y ya le ha parecido a álguien — que esto no tiene importancia. Sin embargo, todos reconocen que los cambios históricos se originan, o al menos son condicionados por los cambios psicológicos de la gente, y que el nacimiento y la desaparición del gusto por el paisaje significan cambios psicológicos importantes.
Estos días hace muy mal tiempo, y no se puede pasear por ninguna parte. Pero cuando este tiempo viene bueno, proporciona las mejores tardes de paseo.
Allá en tiempos, cuando la carretera de Trives era la carretera de Trives, y no era aún la Avenida Buenos Aires; cuando casi no había casas, pero había una con aquel letrero famoso: "Se expenden injertos de mi propiedad sobre patrón americano"; cuando el fielato estaba en las Mercedes, y era mucho más temido que ahora; en el tiempo de los últimos coches de caballos y de los primeros automóviles; cuando llegar al Mesón del Perdigón ya parecía un buen paseo, el sol de otoño, de la vendimia al magosto, era una maravilla.
Pero lo principal no es esto, sino lo que va a venir.

LAS UVAS DE CUELGA
Ya no se pasea por las carreteras, pero aún se cuelgan las uvas. Algo es algo.
En aquellos tiempos en que se paseaba por las carreteras, al ir en este tiempo, y aún más tarde, por la de Trives, o por la de la Loña, por las ventanas abiertas de las casas se veían las uvas colgadas en los pontones del techo. Estaban mucho más doradas que en las vides, sabían a dulce sólo al mirarlas, anticipaban con su vista el postre de Navidad y el tostado, ese vino que parece hecho con almendra.
(Ahora, que me digan a mí que no interesa el tostado, ese vino cuyo azúcar es caramelo, y que contiene un fuego vivo muy oculto y un ácido discretísimo, un vino que exige bizcochos de Monforte o rosquillas de Ribadavia.)
Una casa en que hay uvas colgadas da idea de una felicidad tranquila y un poco rústica, sin nada que sobre ni que falte, en que no falta ni siquiera la pachorra, ni la parola.
En toda casa donde hay uvas colgadas da gana de quedarse. Cuando uno no puede quedarse, se va mirando para atrás, lleno de saudade.
EL CHARLATAN
El charlatán es pequeño, cuadrado, entre frustrado y hercúleo, tiene una voz poderosa y una mirada que acaso pretenda ser hipnótica. Parece poseer cierta "psicología de masas", que puede ser instintiva o empírica. Sea lo que sea, hace lo que puede.
Tiene una oratoria directa, afirmativa, autoritaria y omnisciente. Repite su nombre, unas veces con un apellido, otras con otro, y exhibe sus títulos, levantándolos en alto, a la vista del auditorio: un periódico viejo, al que van pegadas unas fotografías borrosas, en que hay hombres y mujeres; un papel con sellos, pólizas y otra fotografía pegada. Es hombre conocido, es practicante, pertenece al cuerpo de investigación criminal.
Sabe dibujar, con carbón, en las losas de la calle, el corazón y los riñones, y compararlos con el volante de un reloj. Sabe que hay venas y arterias, estómago y pulmones. Sabe muchas cosas más. La pomada que vende está compuesta con cinco plantas antisépticas y otras seis analgésicas. Por lo tanto, cura el reuma, los catarros, las enfermedades del corazón, las del estómago, las de los ríñones, la tos ferina y toda clase de dolores. No se puede pedir más. La vende baratísima: dos pesetas la cajita y cinco pesetas el paquete con tres cajas. El envase es metálico, y por lo tanto, la pomada no se descompone aunque se conserve años y años.
El, lo único que pide a su público, es "cultura".
Llegó al final de la feria. En pocos minutos hizo su feria, "a chegar e encher". Aún sirven para algo las ferias.
No diré yo que lo principal de la feria sea el charlatán. Pero como "cada un fala da feira como lie vai nela", en la del 18, para mí, lo más importante fué el charlatán.
No sé si yo poseo la "cultura" suficiente para haberle entendido, pero yo fui a la feria solamente para oirlo; lo que pasa es que le oí tantas cosas en poco tiempo, que no puedo retenerlas.
Aquí no hace falta ir a la feria, porque la feria se le mete a uno en casa. Si no vienen hombres, vienen burros, y la calle está llena de puestos donde se venden chancas y calzado de artesanía. Más lejos están los innumerables puestos de ropas hechas, nuevas o usadas.
Decididamente, lo mejor del 18 fué el charlatán, el cual, además, tenía una cestita, de la cual sacó un par de huevos y un lagarto vivo. Se puso el laarto en el hombro, nadie sabe para qué, mas es probable que fuese el lagarto el que lo estuviese inspirando.
Otras veces hay ciegos que cantan coplas, y adivinadores del pensamiento y del porvenir. En la feria aún florece el mester de yoglaría.
LA VIDA EN LA FERIA
No dejan venir el ganado a la feria, por causa del "gripo", y la feria está mala. Así y todo, la feria, aún con poca gente, da una extraordinaria sensación de vida, rompe dos veces al mes el silencio de la villa, y es una repetida exposición de costumbrismo.
El costumbrismo es literatura del siglo pasado, pero es extraño que no lo sea de éste, tan interesados como parecemos por el hombre y su vida. Me pregunto si es porque al público no le importa el costumbrismo, o porque los escritores no lo sabemos hacer.
Hoy feria del 18, en este "curato" coronado por un castillo, que es el Castro de Caldelas, he visto cosas. Encima de la fuente del Prado, se vendían castañas secas, maiz y harina "milla". Sólo hace unos años que ésta parece empeñarse en ser tierra de maiz, y por desgracia está empezando a dejar de ser tierra de castañas. Aún comunican las castañas extraordinario sabor y hasta aroma al jamón de este país dándosela a los cerdos en la ceba, según tradición inmemorial de bioquímica... Había allí sacos que parecían, bajo el sol de hoy, llenos de oro: el oro bajo de las castañas, el polvo de oro espléndido de la harina de maiz, en la que daba gusto meter las manos. Allí se acumulaban paisanos, ya clásicos, de boina y zamarra, mujeres, viejas con perfil de brujas inofensivas, y cruzaban "bestas" de buena alzada, llevadas del ramal.
Por allí y por todas partes circulaba un hombre grueso y sólido, que llevaba toda su mercancía colgada del cuerpo, tocaba una trompetilla estridente, que se oía en todo el pueblo y vendía el "verdadeiro" Zaragozano, cintos y "amallós" irrompibles.
La gente venía con sus platos de pulpo, que estaba "como manteca" según declaración de las "pulpeiras". Abajo, brillaba la hoja de lata, empezaban a mostrarse los colorines de los géneros de algodón, empezaban a salir los huevos de entre las virutas, a apilarse los paralelepípedos de jabón verdoso, a alinearse los quesos, las cajas de botones, puntillas, cintas, navajas, espejos, peines, pelotas, muñecas y zarapalladas incatalogables... Hay un comercio de feria compuesto de objetos que no cabe en la cabeza que puedan tener algún valor, y que, no obstante, se pagan cuando se venden, y compran. Vemos que todo puede ser negocio, que el valor va adherido a todo lo existente.
Hay relojeros de feria, curanderos de feria, picapleitos de feria, cartománticos de feria, sonámbulos o hipnotistas de feria, cantores y músicos de feria... Hoy no parece haber ninguno a la vista, pero otras veces he visto ejercitar todas estas artes de juglaría, que vienen de la noche de los tiempos, para alegrar la vida y descansar a la gente del agobio de la compraventa.
Hay sobre todo, el rumor constante, que unas veces sube y otras veces baja, compuesto de muchos millones de palabras, que conmueven el aire, porque en la feria todo se discute, todo se porfía, todo se supervalora y se desvalora, y si es necesario, se desprecia el tiempo, y es mayor triunfo quitarle una peseta al precio de una cosa, que la utilidad de la cosa misma. La feria produce estos placeres que jamás producirá el precio fijo del comercio corriente.
DE LAS GENERACIONES Y DE ANTIGONA
Bueno, y luego viene eso de las generaciones — Ortega, Laín Entralgo, Julián Marías— que sin duda está muy bien, pero que a mi me produce una escama bárbara, me hace pensar en Edipo, y en los hijos de Edipo, en complejos, y en parricidios, aunque sean platónicos, y en destinos decretados desde el vacío.
Y entonces me vuelvo a Antígona, porque en pocas horas tranquilas de tren, de Irún a Miranda de Ebro, volví a leer, creyendo no haberla leido, una parte de su historia vertida al francés, y no sólo a la lengua francesa, sino al espíritu francés de la presente década, no sé si de la presente generación, y no encontré, o no quise encontrar, lo que allí me habían dicho que había, y más vale que no lo haya, aunque el autor no lo crea así.
Es decir, según las generaciones para las que escriba, pero, hasta ahora, todos los escritores, incluso Don Juan de la Coba, han escrito para las generaciones futuras... Lo peor es, si con esta filosofía de las generaciones, las generaciones futuras se les esfuman, y no queda ni Antígona para enterrar a los de la suya...
CARROS DE UVAS, CARROS DE LEÑA
Todo camino que aquí conduce, es cuesta arriba. JsJo sé quien dijo que, desde aquí se pueden hacer preciosas excursiones "bajando a las montañas".
Hacen unas cajas grandes de palastro, de la forma del "chedeiro" del carro y las suben llenas de uvas, desde la ribera, con tres yuntas de bueyes o de vacas.
Los carros suben cantando esa canción que el arte no logró fijar, lenta, monótona, igual pero propia, al mismo tiempo de cada carro, de tal modo que, por ella, su dueño puede reconocerlo a gran distancia, y tan llena de expresión, que abajo suena a vendimia y arriba suena a otoñada, en verano suena a fiesta y en invierno suena a lamento, con sol da vida y ánimo, y con nublado da frío y encogimiento.
Se vendimia demasiado pronto, y el cielo está panza de burro. Así las uvas no traen prendidas de sus mieles crueles avispas de oro.
Los carros suben cantando por los caminos empinados. Bajan "troupeleando" con el herraje en los pedruscos y la tina de palastro temblando entre los "estadullos".
"Carreteiriño das uvas, lévame no carro, leva, comerei das mais maduras".
Antes era por este tiempo; es decir, no; era más adelante, terminada la vendimia, cuando venían los carros de leña, primeros preparativos para una dura invernada, con nieves presentes y lobos cercanos.
Otro preparativo importante era y es, después de la estila, la confección del licor-café. A éste, había quien le llamaba "barniz" y había quien le llamaba "franela".
Con los últimos soles dorados, entre septiembre y octubre, se oían de muy lejos, y se veían llegar después de bastante tiempo, los carros de leña que iban subiendo por las calles en cuesta; en cada esquina, se sentían los golpes del hacha, y se veían los montones ordenados de "cozos", de "hachas" y de "pítelos".
Ahora se vé esto en todo tiempo. Entonces venía como un anuncio de las "lareiras" abundantes, con vino y castañas, de los "fumeiros" abastados, donde "pingaban" las cachuchas, los lacones y las ristras de chorizos... Todavía "pingan" gracias a Díos, pero no se anuncian con esa regularidad cronológica.
Aquel sol dorado era una despedida. Porque el invierno viene, pero embozado en invisible manto de hielo.
AL PASAR
Hoy he visto una mujer magnífica.
Era enorme, sólida, pesada, amplia, elevada, fuerte, poderosa, tremenda.
Iba por la acera, y las losas yo no sé si cedían o retemblaban: unas retemblarían, otras cederían, pero lo seguro es que ninguna quedó sin ser hondamente afectada por sus potentes y majestuosos pasos.
Era una mujer mayestática, adusta, temible.
Yo no sé si compararla con los Buddhas de Bamián, con los colosos de Memnón, o con el coloso de Pedralba, o da Penha, del Museo de Guimaraes.
Era imponente, ciclópea, fabulosa, arcaica, como caída desde el fondo de los siglos.
Debiera ser la reina de un reino africano, de cuando había "países desconocidos" en los mapas.
Debiera disponer de siete, nueve o doce maridos renovables—en el número de los planetas, o de los signos del Zodíaco—para poderlos mandar matar de cuando en cuando.
De tener hijos, debiera tener seiscientos o setecientos, o acaso llegar a los mil, o pasar de ellos.
A lo mejor es una diosa siniestra, descendida a la tierra a exigir sacrificios humanos.
La contemplé con espanto pensando—si es criatura como nosotros—en su posible marido, que, aunque fuese un Hércules, un Emperador o un Mago, tiene que hacer a su lado un insignificante papel.
...En realidad, llevaba un abanico en una mano y unos paquetes del comercio en la otra.
AVES, HOMBRES, INSECTOS
Vi una fotografía de dos palomas jugando al ping-pong. Se trata de una prueba psicológica realizada en la Universidad de Harvard. No es cosa de circo. Es un profesor que quiere medir la inteligencia de los animales. En este caso son dos palomas. Aves, por lo tanto.
Hace multitud de años, me enteré de la teoría de otro profesor. Venía a decir que, en nuestro planeta, las aves precedieron a los hombres en la posesión del entendimiento y de las dotes del espíritu, sólo que su tiempo ya pasó, como todo pasa en este mundo... Hubo, pues, una edad, o como se llame, acaso sea mejor llamarle una era, de las aves. Después vino la era de los hombres.
Pero lógicamente, a los hombres les pasará lo mismo. Llegará un tiempo en que queden reducidos a lo que hoy son las aves.
¿Quién sucederá a los hombres? Recuerdo también un artículo más moderno, que tengo recortado. 69 Era de otro profesor, y trataba de contestar a esta pregunta: "¿Nos devorarán los insectos?".
Y, claro, se me ocurre si serán los insectos nuestros sucesores, los creadores de una "civilización" desconocida, que se dedicarán a cazarnos, como nosotros a las perdices, a criarnos como nosotros a las gallinas, y a hacer experimentos psicológicos con nosotros, como el profesor de Harvard con las palomas.
Donde las dan, las toman; hoy por tí, mañana por mí, y a todos les llega su San Martín.
Lo bonito sería que el profesor de Harvard, consiguiese que sus palomas llegaran a acordarse de la civilización de las aves. Mientras unos buscan la Atlántida, ¿por qué no han de buscar otros Nephelecocigia?.

LA VISITA DE LOS INSECTOS
Por este tiempo, cuando la primavera ha conseguido ya instalarse en el solar del año, y las noches tienen la temperatura de su cuerpo, dejamos abiertas las ventanas y, si hay árboles cerca, los insectos vienen a danzar alrededor de la luz.
Al hablar de la primavera, se habla siempre de las flores y de los pájaros, y si acaso, de las mariposas, pero se olvida a los demás insectos. Hasta cierto punto, lo comprendo, porque de niño, les tenía repugnancia y miedo; es que un bicho con más de cuatro patas, me ponía nervioso. Aún hoy, casi considero que le sobran dos. Sin embargo, a poder de años, me he familiarizado con ellos y sé de ellos cosas que no saben los entomólogos. Cosas de alta biología, de parapsicología y de metahistoria.
La repugnancia que muchos sienten por los insectos y la guerra implacable que les hacen con productos químicos y fomentando especies enemigas, se explican porque los insectos son nuestros rivales que nos disputan el dominio del mundo. Conservo un escrito de un naturalista alemán que formulaba esta pregunta: "¿Nos devorarán los insectos?" La respuesta no se ha dado.
El escritor hindú Jinarajadasa y el francés Roger Caillois dicen que los hombres y los insectos son los extremos de dos líneas divergentes de la evolución de las especies, en idéntico grado de perfección, cada una en su sentido. Por lo tanto, las causas biológicas son equivalentes en cuanto a la posibilidad del predominio futuro de unos o de otros.
Es evidente que los insectos han alcanzado mucho antes que nosotros la fase social y han adelantado en ella todo lo que hay que adelantar. La organización y el trabajo de las abejas han sido siempre admirados por los literatos, moralistas y biólogos. En arquitectura funcional, no hemos llegado a la suprema perfección de los panales, sistema celular asombroso, en que se funden fábrica y vivienda. Nuestros rascacielos los imitan aún de lejos.
Se están empezando a estudiar los medios de telecomunicación que utilizan las abejas, y en cuanto a los viajes interplanetarios, la hipótesis de que las hormigas y las abejas proceden de otro planeta, v han llegado a la tierra a través del espacio que nosotros estamos ensayando surcar, ya no es nueva.
Esto debe proporcionarnos cierta seguridad con respecto al futuro dominio del mundo. Vista la evolución actual de nuestra especie, se puede llegar a creer que los insectos pueden haber sido los hombres de un período remotísimo, muy anterior a nuestra aparición en la tierra, y que los hombres en cambio, somos, acaso, los insectos de mañana.
AMARILLO Y VIOLETA
Subiendo por el camino de carro, pasado el tojal, se llega al monte bajo. Está todo como sembrado de monedas de oro. Son las flores amarillas —entre pleno y claro—de las carpazas. Muchas, muchísimas, innumerables. Forman grupos, pero, más o menos espesas, cubren enteramente el campo.
El aspecto es maravilloso. Da gana de quedarse y de aguardar el sol, que es también como una flor de carpaza prendida en el cielo... Acaso, de noche, las estrellas sean flores de carpaza prendidas en el ojal de los ángeles.
También hay manchas a veces pequeñas, con matices variados de violeta, unas veces casi sanguíneo, de sangre venosa, otras veces casi falsamente azul.
El violeta y el amarillo son los colores predominantes en esta naturaleza que, aunque no lo sea, parece brava.
Había que estudiar el por qué verdadero. Qué, si preguntamos a los sabios, nos salen enseguida con fantasías bioquímicas; pero tiene que haber una ra zón superior para que la bioquímica prepare preci sámente estos colores. Los sabios se contentan con el cómo; a nosotros no nos basta.
Predominan el color solar y el color mártir. Nos explicamos muy bien el color solar como una respuesta a la luz del cielo. Hay un mimetismo trascendente, según el cual la planta imita al sol en sus flores.
Pero ¿qué dolor miman las flores moradas de las luces?
BRAHMANA DE LOS CIEN SENDEROS
I
"Cuando el hombre pone en el suelo la planta, pisa siempre cien senderos" — dice el Satapatha Brahmana.
Pero, en realidad, cuando el hombre va a alguna parte, no anda más que un camino. Andar un camino cuando se pisan cien, es una limitación. Cuando se ofrecen cien a cada paso que se da. Cuando el alma desea andar todos.
Pero el cuerpo no puede andar más que uno.
A lo largo del camino que llevo, hay caminos a un lado y al otro. Si voy a alguna parte, no puedo seguir más que uno, y pierdo todos los que dejo atrás. Si no voy a ninguna parte, tengo, en cada momento, que escoger uno de ellos.
Cada paso me compromete en una dirección, cada camino, si cada vez que pongo en el suelo la planta piso cien senderos, cada camino me hace perder noventa y nueve.
¡Y es tantas cosas lo que esto significa! Cuántos sabios tienen que aprender lo que acabamos de decir!
Este es el verdadero Brahmana de los Cien Senderos.
II
Todos los caminos nos llaman.
Los que no hemos andado, los dejamos con dolor de corazón.
Es que al fin de cada camino hay un misterio. O en el camino mismo. Pero lo andamos todo y no lo desciframos.
En el misterio, el caso es vislumbrarlo. O acaso tan sólo suponer que lo hay. El misterio obra por ser misterio.
Detrás de cada revuelta de los caminos que bajan por las fragas hacia Monforte, hay un castillo encantado. Pero cuando llegamos a él, ha desaparecido.
En las xesteiras de Trascastro, yendo de mañana, se oye danzar a los Elfos. Pero cuando llegamos a ellos, se han convertido en insectos.
¿No era ésto lo que le pasaba a Don Quijote? El sabía muy bien que las cosas no son como apa77 recen, que detrás de la "realidad", hay otras cosas.
Que en todos los caminos hay, de mañana, encantamientos, y de noche, fantasmas.

CONTRA LAS CADENAS
I
A veces tiene uno la higiénica ocurrencia de variar sus costumbres. Variarlas, aunque no mucho. Higiénica, porque lo es para el cuerpo y para el espíritu. Para el alma también.
Hay que ser, al menos por dentro, independiente de cada cosa. Del hábito también. De cuando en cuando, hay que escaparse, incluso de si mismo. Por lo menos del "yo empírico" que nos creamos para los demás, o que los demás nos crean por culpa nuestra.
Los demás siempre nos quieren coger por la palabra: —¿Pero usted no decía...? —Decía, pero ahora digo...
Esto no les convence.
Otras veces nos quieren coger por los hechos, es decir, por las costumbres:
—¿Cómo no ha ido usted hoy a tal parte? No hay más explicación que la siguiente:
—Porque fuí a tal otra.
Esto tampoco los convence, pero al menos, callan. Es a lo que llamamos "la elocuencia de los hechos”.
El hábito nos hace contraer obligaciones, y no se deben contraer obligaciones. Bastantes nos imponen sin que nosotros digamos que si.
El quid está en conservar el hábito sin que el hábito nos encadene. Para ello, romperle algunos eslabones.
II
ESCONDERSE ENTRE TODO EL MUNDO
Como íbamos diciendo, los demás nos toman cuentas de todo.
Hace días que no nos han visto. Nos preguntan que dónde nos metemos.
No nos hemos metido en ninguna parte. Hemos andado por donde anda la gente, pero no nos han visto. ¿Por qué no nos han visto? Porque andamos por donde anda la gente. De este modo, nos hemos disfrazado de "uno de tantos".
En la sociedad moderna es muy útil parecer "uno de tantos". Serlo, nunca estuvo bien. Sin em80 bargo, ahora todos tienden a ser "uno de tantos" y no sólo lo logran, sino que a veces nos obligan a serlo a los que no queremos.
Por dentro, claro está, por fuera, tanto da.
HORAS DEL MAR
I
Al hombre de tierra adentro le parece que el mar es una superficie lisa, ligeramente cambiante, todo lo más, más o menos rizada por el viento, en circunstancias normales, más o menos oscura, siempre monótona, aún en su variedad, y que huele a pescado y a sal.
El hombre de mar, en cambio, percibe en él enormes diferencias, según la distancia, la marea, el calor o el frío, el estado del cielo y las caras del sol y de la luna.
Percibe una variación indefinida de matices de coloración y de movimientos; distingue zonas, manchas, reflejos, resplandores nocturnos y diurnos cuestas arriba y abajo, hinchazones y depresiones, honduras y transparencias, y cada una de estas cosas es señal y anuncio de otras, porque entre ellas se dan una infinidad de relaciones, causas, efectos, y concausas.
Para nosotros, el mar es siempre, aunque no lo queramos, algo abstracto, casi teórico, conocido por referencias. La cosa que es el mar, para nosotros es la misma cosa que la palabra, una palabra tan breve que, si no fuera lo que hemos oído y leído, nos diría siempre poquísimo.
Para ellos, el mar es lo más visible, sensible y palpable. Ellos lo ven en concreto y por todos lados, lo conocen por los sentidos, por los brazos y las piernas, por los pulmones y el corazón. En relación con el mar, en los hombres de mar, todos los órganos de su cuerpo son órganos de la sensibilidad, todos son sentidos.
Para nosotros, el mar no es más que un placer o un peligro. Para ellos es un instrumento y una resistencia, un sostén y un camino, un ejercicio y un negocio.
No hay, por lo tanto, un solo mar, sino dos grandes mares, que se subdividen en otros muchos: el del pescador, el del negociante, el del emigrante, el del combatiente, el del veraneante, el del bañista, el del fácil pintor de marinas...
II
La gente de mar trabaja, pero no tiene prisa. Trabaja, pero descansa. Trabaja y posee como nadie el arte maravilloso de no hacer nada.
Trabaja bien, con exactitud, con arte, con perfección, precisamente por que no tiene prisa, porque descansa y porque sabe no hacer nada.
Como sabe no hacer nada, también sabe hacerlo todo, y cuando lo hace, lo hace siempre bien.
A veces hablan mucho, bebiendo o comiendo, o sin comer ni beber, y pueden pasar muchas horas hablando de lo mismo. Su habla es simpática, pintoresca, expresiva, ingeniosa y sabia, larga y matizada.
Pero también pueden pasar muchas horas seguidas sin hablar, casi sin moverse, sentados en alto con las piernas colgando, o de pié, apoyados en cualquier cosa, de espalda y más comunmente de bruces, mirando para el mar o para el aire, fumando, o con la pipa apagada en la boca.
Poseen una sabiduría de la vida muy superior a la de las gentes de tierra, una sabiduría calmosa que les hace darse cuenta de cuando hay que afanarse y poner en juego sus fuerzas, y de cuando no merece la pena moverse.
Esto en la práctica. Pero después hay un secreto concepto del mundo dificilísimo para los que no lo sienten como ellos y que ellos no podrían explicar, aunque quisieran.
Todo ésto forma la sabiduría del mar.
¿QUE ES EL MAR?
III
Ya queda lejos el mar. Muy lejos. Alla quedan Viveiro, Foz, el Landrove, el Masma, Ferreira del Valle de Oro,—acaso el único punto de Galicia al que no le va mal el nombre castellano—Mondoñedo, Lugo, el propio Miño, Monforte, la Abeleda... otras muchas cosas más. Unos días que ya se fueron, que fueron breves por ser días, y bellos acaso por ser breves, uno de esos trozos de la cinta de la vida que uno va cortando y dejando en el camino, unos tiques menos en el cartón de la existencia.
Sobre todo el mar. ¿Qué es el mar?
El mar atrae a los hombres de tierra, y los marineros no se cansan del mar. El mar sube y baja, oscila siempre, su movimiento es perpétuo, sus caminos llevan a todas partes, danza, calla, canta y ruge, es espejo y cristal, es espeso y poderoso, se cubre de espuma, de ardor, de salseiro, de cardenillo, es verde, es azul, es plomizo, está lleno de vida, desde su fondo millones de ojos nos acechan, nos entrega sus hijos que saben a aceite y a sal, y a veces se lleva los nuestros a sus abismos oscuros, cría formas maravillosas y temibles, sus prodigios no se agotan, tiene fantasmas en su superficie y palacios encantados en su fondo, produce islas, nieblas, vientos y tempestades, no se puede contar todo lo que tiene y lo que hace el mar.
¿Qué es el mar? ¿Es el abismo, antes de haber mundo? ¿Es el caos, antes del cosmos? ¿Es el residuo de las aguas del Génesis? ¿Es el padre-madre de la vida? ¿Es simplemente, la onda que danza, el engaño del movimiento perpétuo, la seducción de la sal? ¿Es la invitación de la aventura? ¿Es el eterno desconocido? ¿Es la plenitud? ¿Es el enigma?.
Desde luego, es el sueño que se sueña desde donde el mar no se ve, es lo que hemos perdido todos los que vivimos lejos del mar.
No caben más que dos sentimientos: la incitación del mar o el miedo al mar, pero los dos son equivalentes y significan lo mismo.
IV
Criatura es el mar, pero potente y viva. No es extraño que haya sido un dios, ya que es sordo como los ídolos, aunque hable, como la estatua de Memnon.
Su enorme cuerpo es viscoso y metálico, inconstante su vida, de molusco sus movimientos.
Su voz es como el trueno y como el temblor de tierra, su corazón es de fango, pero su faz es como espejo.
Sus entrañas están llenas de vida, pero echa de sí cadáveres y esqueletos.
Se viste de sol y se disfraza de cielo.
Vive del recuerdo de haberse tragado el mundo.
Todavía posee el poder de parir fantasmas, pues es indiferentemente macho y hembra, sirena o delfín.
Pero a todos infunde inmensa confianza.
LA INDUSTRIA
Nosotros ya no sabemos como es la Industria, porque la tenemos ya hasta en el caldo.
Lo sabían los señores del siglo XIX, porque la conocieron de niña. Yo también lo sé, porque la vi pintada.
La Industria es una "Matrona"... Esa cosa tremenda que se llamaba una "Matrona". Ahora tampoco nos damos idea de la Matrona, pero en el siglo pasado se llevaba mucho y se la respetaba mucho. Todo era una Matrona: la Industria era una Matrona, la Ciencia era otra Matrona, la Historia era otra Matrona, la Filosofía era otra Matrona, y así sucesivamente.
La Matrona era algo así como una mujer entrada en carnes, medio envuelta en un manto, que llevaba en la mano alguna cosa, y estaba rodeada de otras, colocadas a sus pies. A estas cosas llamaban "Atributos".
Pues bien: la Industria es una matrona sentada, de cuya cabeza salen rayos como los del sol, que lleva en su mano derecha un ramo de oliva, que apoya el brazo izquierdo en una rueda dentada, y por detrás de la cual pasa un tren. También puede haber por allí cerca un palo del telégrafo.
Le llamaban Matrona, pero, en realidad, era una diosa, y ahora es una archidiosa.
Entonces, en el siglo XIX, tenía figura, porque era una potencia formidable. Ahora no tiene figura, porque es la omnipotencia. Entonces estaba en tal y en cual país, es decir, se sabía donde estaba; ahora no se sabe donde está, porque está en todas partes.
L La Industria matronal del siglo XIX, con su aureola, su oliva y su rueda, era—y es—la última evolución de la Gran Madre neolítica, la diosa primitiva, Nana, Hathor, Kybele, Astarté, Derceto, Anahita,Parvati, Demeter, etc., etc.
Hoy es la Archidiosa invisible, omnipresente, omnipotente, inefable, etc., etc.
Hundamos nuestra frente en el polvo, ante su sublime misterio.
HIMALAYA Y TITANISMO
Yo no soy partidario de la Antropogeografía, ni de la Geopolítica. Creo que el hombre se mueve por fuerzas internas, y que la historia se explica de dentro a fuera y no de fuera a dentro. Ni siquiera la historia natural se explica de fuera a dentro; si hay evolución de las especies, me parece absurdo que se pueda deber a la adaptación al medio.
Sin embargo, la tierra influye sobre el hombre, pero es de otra manera, y no como decían los naturalistas y los geógrafos del siglo pasado.
La tierra influye, de modos manifiestos y de modos ocultos, por vía sensible y por misteriosa vía, en el interior del hombre.
Existe una predestinación histórica, en determinados lugares de la tierra. Hay lugares que son centros de influencia psíquica, no sabemos por qué. Son una especie de vórtices, acerca de los cuales acaso pudiera decirnos algo la creencia gallega en los remolinos de aire. Son nodos de energía cósmi ca desconocida.
De este modo, esos lugares tienen una inexplicable significación espiritual.
El Pico Sagro puede ser uno de estos centros de radiación que penetra en lo subliminal de nosotros. Toledo debe estar edificado sobre uno de ellos.
Siento muchísimo, para ser entendido y para entenderme yo mismo, tener que acudir a estas expresiones metafóricas, que resultan sospechosas de naturalismo, de ocultismo, o quien sabe de que. Es un modo de hablar, pero, por el momento, no hay otro. Ruego a quien me lea que procure buscarle un sentido idealista, lo más puro posible, siempre que sepa lo que es idealismo.
El Himalaya es un centro de esta clase, y debe ser el centro de los centros, por como las fuerzas destructoras, que lo son a ciencia y conciencia, procuran llegar a él.
Tibet, Nepal, tienen hoy una significación de primer orden, de orden casi único, en este momento decisivo de la historia.
La empresa eslavomongólica contra el Himalaya, me recuerda la de los titanes contra el Olimpo.
Se puede practicar el titanismo, sin ser titanes.
Donde no existe el poder del individuo, se acude al número; no se puede hacer titanes de esos hombres, pero se hace un titán de la masa. Un titán informe, viscos, protozoario, que avanza y retrocede con movimientos amiboides ...
En todo caso, la empresa titánica, sea la que sea y de quien sea, es empresa de rebeldía de las fuerzas inferiores, de la brutalidad y del caos, contra la belleza lograda y viviente.
Es la rebeldía contra la civilización, el asalto contra la Ciudad, al cual está expuesta la Ciudad, cuanto más antigua y perfecta.
La empresa contra el Himalaya, que es el símbolo tradicional de una modalidad del espíritu, es el asalto contra una cultura, contra una civilidad antiquísima, que se le ha hecho odiosa a los asaltantes, quizá por haber durado tanto.
Los titanes clásicos se alzaron contra el Olimpo; el titán informe que ahora avanza, se alza contra el Kailasa.
Toda manifestación de espíritu, sea el que sea, le es odiosa, Nada "olímpico" —con todo lo que la palabra significa—le es tolerable. Este titán no sufre nada que lo supere... y es superado por todo lo que había y lo que hay en el mundo.
El Himalaya es demasiado alto. Hay que reducirlo al nivel de la estepa infinita, rasa, desierto espíritu.
Claro que pueden suceder tantas cosas...
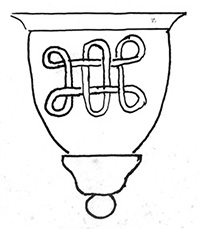
MARES DEL SUR
Indico y Sonda, desde Ceylán—que es mejor llagar Taprobana o Serendib —hacia el Estrecho de forres, donde bajo la quilla de los acorazados y la chatarra y los esqueletos en el fondo, navegan peces de ensueño.
Peces de los mares de Oriente, acaso hijos de la fantasía irrealizada de los pintores chinos y japoneses que no supieron pintarlos, pero los soñaron, y sus sueños cuajaron en peces vivos del mar.
Peces de oro y peces que cantan y peces de púrpura y peces con barbas y con vestidos de brocados orientales y con aletas imposibles, navegando en las aguas de esmeralda, de perlas y coral.
Quien una vez ha visto aquellos peces no puede olvidarlos nunca.
Y dirá que es dulce naufragar en tales mares y ser pasto de peces maravillosos y que su carne se convierta en escamas de oro y de púrpura y en aletas de alta fantasía y en formas inexplicables, pobladoras de reinos donde sólo penetraron los príncipes de las Mil y Una Noches...
Y ser así uno también un poco pez...
COLOMBO
Los periódicos hablan de Colombo. Por lo visto, en Colombo se acordaron cosas. Me tiene sin cuidado lo que se acordó en Colombo. Solamente creo que en Colombo se debe estar muy bien en este tiempo.
Colombo es la capital de la isla de Lanka, que conquistó Rama, ayudado por el mono Hanuman, para libertar a su esposa Sita, raptada por el raksasa Ravana... Esto parece un trozo sacado de un texto del Bachillerato. A veces lo recuerdan los bachilleres, aún después de haber aprendido a jugar al dominó.
Casi todos los bachilleres—no creo hacerles demasiado favor—saben que Lanka es la isla de Ceylán, que, en el mapa parece un pendiente, colgado de la gran oreja que es la Península Gangética, la cual se divide en dos partes "a saber": Indostán al Norte, y Dekkán al Sur.
Lo que ya no saben tantos es que en Ceylán se conservan tres cosas muy importantes, que son: una huella del pié de Adán, un diente del Buddha y un pelo de la barba de Mahoma.
Yo sé la historia trágica de un joven que fué allá, a robar esas tres cosas.
Tampoco saben muchos que Ceylán, o sea Lanka, es la gran isla Taprobana, de la cual era emperador Alifanfarón, con cuyos ejércitos combatió Don Quijote de la Mancha, perdiendo en la batalla varias piezas de su sistema dentario.
Y menos aún, que Ceylán, o sea Lanka, o sea Taprobana, es la isla de Serendib, visitada tantas veces por Sindbad el Marino, en sus prodigiosos viajes.
Muchos señores de por aquí, que no eran héroes del Ramayana, ni peregrinos buddhistas, ni piadosos musulmanes, ni aventureros legendarios, ni caballeros andantes, ni arriesgados mercaderes de especias, sino modestos, o no tan modestos, empleados de Hacienda o de cualquier otro Ministerio, pasaron por Colombo, a la ida y a la vuelta de Filipinas, y pasaron allí alguna noche, y sólo nos vinieron hablando del perfume embriagador de los árboles de la canela, de aquella "Canela de Ceylán" de los tarros de las boticas, con la cual se hacía una tintura llena de virtudes, y cuyo polvo se le echaba por arriba al arroz con leche...
Huellas de Adán, dientes de Buddha, barbas de Mahoma, ejércitos de Alifanfarón, vuelos del Ave Roc, hoguera en que Sita se expuso a la prueba del fuego, setencias del Dhammapada… Nada, nada, nada, nada.
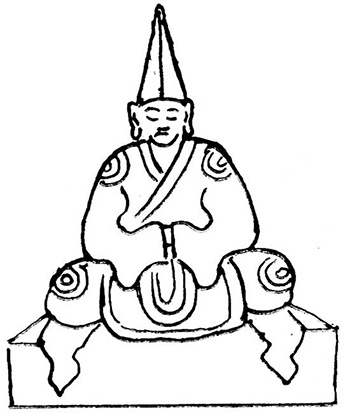
MITO Y ESTETICA DEL LOBO EN GALICIA
Se ha dicho, sin duda desde una posición “retórica”, que Galicia carecía de “huelgo épico”. Es no conocer nuestra “materia épica”, que puede no ser la misma que en otros lados. Yo he tratado de ponerla de relieve en la Leyenda Jacobea, en l a Crónica del Arzobispo Turpin y en el verdadero Libro de Caballerías, a veces bárbaras e irónica, de Vasco de Aponte.
Pero Galicia tiene, además, una épica popular, fragmentaria y difusa, con personajes reales y fantásticos, a la que Valle-Inclán ha dado altura literaria creando una visión casi mitológica, cuyo formidable valor ha tardado mucho en ser descubierto. De todos aquellos personajes, sólo queda uno con vida actual: el lobo.
El lobo tiene, en nuestra mitología y en nuestra leyenda, tanto valor como el diablo, como la bruja como el ladrón, como el mendigo, como la mora encantada, como el hidalgo. Todos esos personajes desaparecen de la "realidad", arrollados por la gran transformación que avanza veloz sobre el mundo. Sólo queda el lobo, por el momento.
Sin duda presintiendo lo que había de venir, en mi infancia, me imaginaba caminando en la noche, como el loco Yegof de Erckmann-Chatrian, en compañía de cinco lobos, a los cuales daba nombres heroicos tomados de Queixumes dos pinos: "¿Te acuerdas, Gundariz?"... y evocaba las hazañas pondalianas de mis compañeros. Sin duda, aquellos lobos eran guerreros de la estirpe de Breogan, que vivían en aquella forma una segunda vida. Quizá yo mismo imaginase revivir lo ya vivido hacía mil años.
El hecho es que me soñaba "peeiro dos lobos". Había compuesto un poema en prosa en lamento de la extinción de la especie, que los paisanos trataban de descastar poniéndole carne con "esternina"... Si aún fuera en la lucha noble de las antiguas monterías...
"Peeiro dos lobos" es el que anda con ellos, manda en ellos, es alimentado por ellos, los cuida, cura sus heridas. Puede ser hombre o mujer; las más de las historias tienen'por héroe a una moza, y esta moza impide que los lobos de su manada aco99 metan a un caminante extraviado, da a éste de cenar lo envía luego a su aldea custodiado por los lobos, bajo juramento de no revelar lo ocurrido; pero luego el caminante quebranta el juramento, y en otro viaje es devorado por los lobos.
Todo ésto es leyenda. Pero también nos parecía leyenda la historia de Mowgly, que refiere Rudyard Kippling, y luego resultó que se había dado muchas veces el caso de un niño criado por una loba, en compañía de sus lobeznos, con los cuales dormía hecho una pelota, como se vió con Kamala y Amala... Un zoólogo francés publicó en Le Fígaro litteraire un artículo negando en absoluto la posibilidad de tales hechos, y en el número siguiente, un psicólogo rebatía uno por uno todos sus argumentos; y por entonces, nuestro ilustre paisano y admirado amigo, el Dr. Rof Carballo, no sólo afirmaba, sino explicaba, en Barcelona, la crianza de niños por los lobos. Ya conocía yo, por su libro Cerebro interno y mundo emocional, el intríngulis del asunto. Bastaría que nos diésemos cuenta de que hay en la tierra muchas más cosas que aquellas que tenemos por ciertas.
Por lo tanto, no debemos tampoco aventurarnos a negar el hecho de que se nos ericen los cabellos cuando el lobo nos ve—sobre el cual, el maestro Eugenio d'Ors, que no era un "mágico", sino un "lógico", emprendió una investigación, con resulta, do positivo—; ni el de que, en las mismas circunstancias, el lobo nos "embaza" y nos "tolle a fala"; ni el de que sólo devora la parte izquierda del cuerpo de su víctima; ni otra porción de detalles de que me he ocupado en diversos trabajos.
En el terror de los pasos oscuros, de los parajes perdidos en la montaña, de la vida de los pastores, de los viajes de caminantes solitarios, tiene el lobo el más importante papel. Noches de mostada y de seca de castañas, en la casucha escondida en el fondo del soto, sin más rumor que el del regato que baja por la cañada profunda, todo lo demás soledad y silencio, y el lobo que viene a "ouvear" bajo los muros su aullido temeroso, obligando a los hombres a salir con un "fachico" de paja encendida, cuando tenían que ir de la cocina a la bodega.
El aullar del lobo evoca, da cuerpo a un mundo de historias y consejas que viene de lo más remoto de los siglos hasta este momento mismo en que estamos viviendo. Viene de tiempos infinitamente lejanos, nos hace así como si quisiéramos recordar algo que no sabemos lo que es. Nos produce el "arripío" extraño de una culpabilidad ignota. No sabemos si es algo racial o algo cósmico, lo que se manifiesta en esta forma. ¿Qué almas o qué divinidades vengadoras animan las gargantas y los dientes de los lobos, centellean de noche en sus ojos, nos paralizan con su aliento e infunden en nuestro cuerpo escalofrío astral? El lobo es un enigma metafísico.
Esto mismo, y todo lo demás que hemos dicho y lo que no hemos dicho, da al lobo una categoría estética que lo hace digno de figurar en pié de igualdad por lo menos, entre los personajes fundamentales de nuestra épica popular y literaria. Lo que sé es que el mismo "arripío" con que el lobo nos enmudece y eriza los cabellos, lo sentiría al saber que en Galicia ya no había lobos.

LOS PASOS DE LA GALLINA
Los días van creciendo, aunque escatimados por la niebla. No sé cuantos pasos de gallina llevarán adelantado.
Es una bella manera de contar... En general, toda manera de contar es bella, excepto la de contar por la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, que pasa por París.
Pero suele haber una diferencia entre las medidas del espacio y las medidas del tiempo.
Para el espacio, la matemática inda sabe dividir por la unidad seguida de ceros—ya saben ustedes que los indos son los inventores del cero, que en sánscrito se llama sunya, o sea, el vacío—sabe, digo, dividir por la unidad seguida de ceros, la punta de un pelo del bigote de un ratón, y empezar a contar por ahí. Sin embargo, para el espacio, la naturaleza nos proporciona una vara de medir espontáneamente producida, que es la caña, la cual viene ya con sus divisiones: los nudos, a intérvalos regulares. Todo está, pues, previsto, y no hablo más de la caña Para no meterme en un tratado de metrología hierática.
También son dignas de estudio las medidas dinámicas, como la yugada, o la cavadura—y las que no sé como clasificar,—por ejemplo, la sembradura.
Para el tiempo, las hay variadísimas, desde la "carreiriña d´un can" hasta los periodos astronómicos. Para contar el tiempo sirve un "Credo", o contar hasta cien, u otras muchas cosas y acciones. Creo que a la medida del tiempo se podía aplicar con éxito la música.
Mas el paso de la gallina tiene, por un lado, una gran delicadeza primitiva y bucólica, que lo hace medida propia de poetas, y por otro, denota una percepción tan aguda y sutil, que supera a los más finos cronómetros de Don Ramón Aller.
HAMLET EN LA PANTALLA
I
HORACIO Y MARCELO
Me quedé un poco asombrado de que el Horacio y el Marcelo de la película—por cierto, bastante malo el primero, dicho sea con perdón ("e por mín que non perda")—dijesen casi las mismas palabras, si no de Shakespeare, de Astrana Marín.
Me asombró, porque en el cine, hasta los héroes suelen decir parvadas.
Estuve muy atento a lo que Horacio y Marcelo decían del canto del gallo, y al volver a casa, contrastado ya aquello con mi memoria, que en tiempos fué bastante buena, lo sometí a comprobación en mi "Hamlet" doméstico—tengo varios—y efectivamente, ahí estaba de un modo exacto. Lo consigno en honor de aquel Horacio tan soso, y del excelente traductor español de Shakespeare.
Reflexionando un poco, acaso no esté mal que Horacio sea soso, pero menos—¿se me habrá pegado ya la muletilla?—porque, al fin y al cabo, Horacio era un filósofo. Un filósofo bastante razonable, tan razonable que casi no se le nota la filosofía.
También lo era Hamlet, pero a ese se le nota. por eso Horacio es inofensivo y Hamlet hace morir hasta al apuntador, gracias que en el cine no lo hay… Moraleja: no provoquéis jamás a ningún filósofo.
Pero a mi lo que me interesaba era el gallo.
II
EL GALLO DE ELSINOR
Que me interesa el gallo, lo saben todos los que me leen. Y es por muchos motivos. El gallo desempeña, sin saberlo muy diferentes papeles en la Mitología. Es decir, en la Historia.
El no lo sabe. Se ocupa especialmente del maiz y de las gallinas. Pero, aún en presencia material, presiente el paso de las horas, de todas excepto la de su muerte.
Un brillante colega mío, el Dr. Luis da Camara Cascudo, atribuye la mayor parte de las virtudes del gallo, a su canto.
Pero, antes, debo decir que todo ser existente —y aún algunos que pasan por inexistentes—tienen en alguna parte un reflejo hiperfísico, una especie de doble, al que hay que atribuir las virtudes que a veces no comprobamos en su ser visible.
Por su canto, recibe el gallo, de Horacio—que puede que más que filósofo fuese un poeta— los más bellos epítetos: "clarín de la mañana", "pájaro de la mañana"... Marcelo le llama: "pájaro del alba"...
¡Quien tuviera un gallo, disipador de fantasmas! "Canta el gallo blanco, pico al canto — canta el gallo pinto, ande el pico—canta el gallo negro, pico que. do!" Más, puesto que ese gallo parece haberse quedado en Elsinor, y que los fantasmas vuelven noche y día, que sirvan de algo.
Ya que ha pasado el tiempo en que, según Marcelo— y yo os he hablado de ello otras veces, según otras referencias—no produce efecto la magia, acudamos a la magia... Pero también la magia ha pasado.
FLORECEN LOS FRUTALES
Ahora estamos en la época maravillosa en que florecen los frutales.
Acerca de esto, hay que decir unas cuantas cosas.
I
Pocas cosas hay que satisfagan al alma como ver los frutales en flor.
Todas las flores son más o menos hermosas, pero las de los frutales, más. Por una razón muy sencilla: porque no se pueden sacar del árbol en donde están. Porque se mueren al cogerlas. Porque se deshojan con sólo tocarles.
Porque son "mírame y no me toques".
II
Mucho se habló, y muy bien, en otro tiempo, de los japoneses. Se les admiró porque salían al campo sólo por ver los frutales en flor, especialmente, los ciruelos y los manzanos.
Se les suponía, con razón, un alma delicada.
Porque la tienen. Pero ahora, la moda es hablar mal de los japoneses.
¿Se han deshojado, como las flores de los manzanos y de los ciruelos, cuando se les echa la mano?
III
Yo estoy viendo árboles frutales nevados de flores, sin levantarme del sillón.
Estos árboles no son míos, pero sus flores si. Porque las flores de los frutales no se cogen, se mi ran.
No comeré yo ninguna de sus frutas, pero todas sus flores son mías, porque puedo mirarlas cuando quiera. Y como me gustan tanto, acaso son más mías que de nadie.
Las frutas son para la boca, pero las flores son para los ojos, que es el sentido más alto.
IV
En Orense, para ver árboles floridos, hay que asomarse a las ventanas por la parte de atrás de las casas.
Porque sólo los hay ya, en esos pequeños reductos que quedan dentro de las manzanas de casas, allí cerrados, desterrados del paisaje, confinados en patios de prisión, y aún allí expuestos a que cual quier día los corten, para hacer un garage o cualquier cosa de esas.
Porque nuestra ciudad tiende cada vez mas a mineralizarse.
Hablaba ayer de jardinillos... Pero no son mas que jardinillos.
V
Estos árboles no tienen hojas, sólo tienen flor. No son verdes, son blancos.
Son los árboles del país de las hadas, que es como un paraíso. Son árboles que nosotros soñamos. Es nuestro ensueño quien los ha puesto allí, en la tierra, donde están.
Y se desvanecerán como nuestros sueños.
LA VIDA DEL CAMPO
Vengo escribiendo hace días cosas que suenan a exaltación de la vida del campo.
Sin embargo, nadie puede decir que le he cantado una oda. No soy Horacio, ni Luis, ni siquiera Fray, ni me creo ninguna de esas cosas. Casi no me creo ni lo que soy, si efectivamente soy.
No la alabo por descansada, ni por que en ella no se encuentre el mundanal ruido, ni porque allí se viva ni envidiado ni envidioso.
Porque en esto hay opiniones. Por un lado, Horacio, Fray Luis, Fray Antonio de Guevara, y, si se quiere, Rousseau; por otro, Emilio Zola, Huysmans y Lamas Carvajal. De modo que no sabe uno con quién quedarse.
Por ende, no se trata, en lo que yo escribo, de la paz del campo, ni de que allí, como decía cierta persona, "se respiren poros legítimos de los buenos". No voy buscando, precisamente, lo idílico, ni lo bucólico, ni lo ingénuo, ni lo inocente, ni siquiera lo bárbaro. Busco, sencillamente, lo rústico.
Lo rústico no es ninguna de aquellas otras cosas, No es ni siquiera lo elemental.
Yo voy buscando otra cosa, acaso menos poética no sé si más honda, porque muchas veces no sé bien cuál es lo hondo y cuál lo aparente.
Voy buscando el metabolismo basal de la vida humana en el cuerpo y en el espíritu, conjunta e indisolublemente.
Y lo encuentro, en este momento preciso, en la rusticidad. En ella hay mucho más que lo indispensable y mucho menos que lo superfluo. La vida ya no es biológica y todavía no es discursiva. La vida está en su punto. La vida está, como si dijéramos, en un óptimo imperfecto.
Ante esto, paz o guerra, envidia o caridad, salud o achaques, amor o conveniencia, inocencia o retranca, son oposiciones secundarias, que, desde aquel punto central, desde lo sustancial de la vida, se ven como cosas naturales y necesarias, que no pueden evitarse, y que tiene que haber para que la vida siga su curso, ya que la vida es transcurso y camino, en un relativo desequilibrio perpétuo, sin el cual sobrevendría la detención del pulso y la final rigidez.
Lo cual es igualmente aplicable al cuerpo y al alma, a la materia viviente y al espíritu que en ella se incrusta, sin que a ninguna de las dos cosas se pueda aplicar separadamente.

LO RUSTICO
En alguna parte he leído lo siguiente: «El que viaja a pie a través de la China, va en busca de las huellas del pasado.» Yo ando por aquí vagando en busca de lo rústico, es decir, de lo eterno.
Tengo al Norte la Sierra de la Moá; al Este, la Cabeza Grande, que en los libros se llama Cabeza de Manzaneda; al Sur, la Sierra de San Mamed, y al Oeste, la Cabeza de Meda; pero si se me ocurre subir a lo alto de la torre del homenaje de la fortaleza que corona la villa, veo que a todas ellas las puedo tratar de tú. Así todo camino que sale de la villa va cuesta abajo.
Al salir de la misa cayó un breve aguacero sobre nuestras cabezas desprevenidas; después el viento, que se pasó toda la noche tirando por la lluvia reacia, siguió soplando en seco. Entonces salí en demanda de lo rústico, por caminos viejos, deshechos de tan trillados, bajando hacia el río, que sólo se ve cuando se llega ala orilla, huyendo de lo allanado, de lo rectificado, de lo adobado, por vías que abrieron las llantas de los carros, las herraduras y los cla vos de las chancas, ahondando cada vez más en la tierra a fuerza de pasar y pisar. Aspirando el aroma bravo de las retamas que mojó la lluvia y de las que ahora el sol extrae la esencia olorosa. Buscando la sombra noble de la robleda que agita el viento.
¿Qué es lo rústico? Lo rústico no es lo que sole mos entender por lo natural. Estas retamas han sido sembradas por la mano del hombre, como este camino ha sido abierto por su pie; a un lado y a otro hay vallados de piedra o de ramas que cierran searas de centeno segado, o campos de maiz, o cortiñas de patatas, y maiz y patatas son plantas exóticas que la tierra por si sola no hubiera producido. En todo esto ha intervenido el artificio, ha intervenido el saber, aunque pueda ser el saber del tiempo de Columela, pero en todo caso un saber escrito en libros, aunque no los lean los que lo practican. Sobre todo, esto no tiene nada de urbano, ni de industrial, ni de mecánico; todo eso viene después, cuando los productos de este trabajo son vendidos... Lo rústico no es lo natural, en su sentido corriente, pero es natural a su manera, en cuanto es lo connatural a la naturaleza humana, en consonancia con la tierra y con el curso regular de los astros. No pretende el dominio total sobre la naturaleza, ni siquiera la independencia con respecto al suelo ni al año.
Quisiera que se comprendiese lo que significa andar por el camino viejo, con sombrero y cayada, y sobre todo, sentarse en la tierra, debajo de los árboles. Sobre mi cabeza, el viento bate furioso las ramas de los robles, y se las ve danzar para volver a su posición. Las hojas transparentan en verde, alegremente, la claridad del sol; mas luego viene una nube, y entonces se destacan en negro sobre el cielo. Se ve avanzar la onda del viento de copa en copa, de rama en rama. En los momentos de calma andan mariposas blancas, portadoras de alegres, pero desconocidos mensajes, que se posan en las zarzas, plegando las alas hacia arriba como un libro que se cierra. Invisibles entre el ramaje, los gayos vibran su grito, que suena a madera. Sube un hombre con un burro y dos vacas que van sonando sus campanillas; me habla de mi padre y de mi abuelo, de lo que creemos que las gentes han olvidado y que no está más que en papeles viejos, difíciles de leer.
Lo rústico se funda en la memoria, por eso podemos llamarlo eterno, porque está en conta cto directo con lo elemental, con lo subyacente, con lo «sine qua non», y de él brota de un modo espon116 táneo y suficiente, como que, en rigor, es lo qUe en realidad nos hace falta, y nada más.
Viene de la raíz de la vida, por eso sentimos que nos la colma y nos la aumenta cuando lo alcanzamos.

EL MAGOSTO
Hay que hacerlo. No vale hacerlo en la lareira, no vale hacerlo en la bodega. Ha de ser en el monte, ha de ser en el bosque. La lareira es un santuario de labriegos, el magosto es un rito de pa stores.
Todos hemos sido pastores allá lejos, en las raíces de nuestra sangre. El que no lo sepa, no ha leído la Biblia. Todos hemos salido del bosque, todos he mos vivido entonces en el monte, presentes en los genes de Adán.
Y hay que volver anualmente al monte, al bosque, a renovar nuestra humanidad, porque ya nos vamos apartando demasiado de aquello, cada siglo cortamos una de nuestras raíces y nos quedamos anémicos.
No vale comer otra cosa, no vale beber otra cosa; castañas y vino nuevo. Castañas, porque las da el árbol y no hay más que cogerlas. Vino nuevo, porque al fin, es sangre de la tierra. Y para bien ser, el vino debe ser llevado en bota. La bota es de cuero y las cosas de cuero son trabajo de pastores. La bota parece una víscera y está hecha a imitación de las visceras de las víctimas de los sacrificios.
Las castañas se asan en el fuego, como sacrificio de los frutos espontáneos de la tierra. Se comen alrededor del fuego. El vino se bebe en rueda, alrededor del fuego.
El fuego se enciende con garamatas, que al partirlas con las manos, hacen «tris, iras», como el último eco de una música primitiva. Para bien ser el fuego había de encenderse frotando dos palos. Las castañas estoupan en el fuego. Cada estoupo debe ser saludado con una gritería a coro, eco de la alegría de los primeros tiempos de la vida, recordando la primer a aparición del hombre en el mundo.
Yo propongo una exclamación que viene del indoeuropeo primitivo: «¡Svaha! ¡Svaha!», que suena a poema todavía no escrito, a poema cantado durante siglos y siglos.
Alrededor del fuego nacieron a la poesía los vates y los bardos. Al calor del fuego y al calor del vino. Saltando sobre el fuego nacieron las danzas.
Las llamas suben con un esplendor que el oro no alcanza, porque el oro es ya luz solidificada. Y el humo que se ve de lejos es testigo del rito. Hay que levantarse para ver los humos que se levantan de otros magostos en todo el contorno, y gritarles, para que oigan y contesten.
A veces se levantan entre las llamas amarillas, unas ligeras llamitas azules, como de alcohol: son las salamandras, los espíritus del fuego, que dormían en las garamatas y se han despertado. Es mejor callar, para que no nos lleven consigo, porque no se sabe a donde nos llevarían.
Y aquí termina el magosto... Aunque «non a todol- os magostos se vai a comer castañas».
EL CANTO DE LOS CARROS
Esta mañana, en el silencio de una villa antigua y de una casa vieja, pude oir, con la emoción que siempre me causa, el canto interminable de los carros del país. Un canto de siglos, siempre nuevo.
Los Ayuntamientos de las ciudades han prohibido, casi desde hace un siglo, el canto de los carros. Siendo niño, leía yo, en la pared de una casa que llevaba el nombre de «El Parador del Norte», donde entonces se encontraba una de las entradas de mi ciudad de Orense, un largo letrero en azulejo blanco y azul que decía: «Ciudad de Orense, capital de provincia, se prohibe cantar los carros». Era una medida elemental de policía urbana que complacía a los señores de la capital, a la cual daba categoría y casi imprimía carácter. Hoy tratan de implantarla algunas villas, de las que, según el dicho antiguo, «repiten para mucho». En cambio, en ninguna parte se intenta libertar nuestros oídos del estruendo de los automóviles.
Una de las cosas que encuentro más gustosas en lo común de la vida es volver a oír cantar los carros.
Me recuerda que hay algo permanente en la vida de mi país. He podido observar como desaparecían las recuas de muías, los carromatos, los coches de caballos, y cómo el carro de bueyes sobrevive a todos los cambios.
Pero no es esta consideración de tipo intelectual la que me conmueve; es la melodía del cantar, que me parece la voz misma del paisaje; es la. tierra que canta en el eje del carro, que fué arrancado de ella y alimentado con su sustancia, que va exhalando en ese canto la vida que de la tierra recibió; es el canto del árbol, que va muriendo lentamente, en el trabajo diario, lento y tranquilo, trabajo que se canta, que se acompasa con una melodía continua e infinita.
No se trata aquí de bucolismo. Acaso, más bien, de naturismo. No creo en la tranquilidad de la vida aldeana, no creo en la paz del campo. Ningún paisano cree en ella ni la desea. El paisano no siente apego a su vida de paisano, lo es por hábito, que puede más que su voluntad. El ruralismo es una vieja rutina, pero no una vocación. Puede un poeta cantar emocionado al carro del país; el paisano prefiere la camioneta. Echando una copa de aguardiente en el mostrador de la tienda, donde huele a aceite y a bacalao, el paisano habla con delicia de la biela de la magneto, del palier... La palabra «palier» pronuncian con una satisfacción extraordinaria: les sabe a miel, les sabe a resolio.
Hay una necesidad metafísica en el hecho de que el paisano tenga amor a la máquina; presiente que lo emancipa de la tierra. Pero este pensamiento jamás se cumple por entero. La tierra tira de nosotros, y a los paisanos, como los tiene más cerca, necesita menos esfuerzo para sujetarlos.
El que no vive directamente de la tierra, si es «intelectual» esa cosa que es hoy todo el mundo y que nadie quiere ser, llega a adquirir conciencia de esa atracción de la tierra y reacciona a ella positivamente como fray Antonio de Guevara o fray Luis de León, o negativamente como Zola y nuestro Lamas Carvajal. Pero aquel «geotropismo» positivo no ha pasado nunca de ser literatura, incluso en los clásicos de quien lo aprendieron los demás, como Horacio y Virgilio. Y el «geotropismo » negativo tampoco pasó jamás de reacción revolucionaria. Y digamos, de paso, que es uno de los mayores errores que se pueden cometer el de ver contradicción en los dos últimos términos.
Yo no pertenezco, gracias a Dios, a ninguno de los dos campos. No creo en la «descansada vida» ni en que en ella nos sustraigamos a los engaños del mundo; el «mundo malvado» nos persigue en la aldea, a veces más cruelmente que en la ciudad. Pero hay algo en el campo y en sus accesorios, en la aldea, en los paisanos mismos, que me atrae irresistiblemente, y lo que me atrae es precisamente lo que los paisanos arrinconarían de buena gana, si la necesidad y el hábito se lo permitiesen.
Me emociona el burro que encuentro alguna vez atado a la puerta de mi casa, el que encuentro a mi paso en la calle, cargado con un enorme edificio de «carqueixas», los dorados haces de mimbres en el mercado, las calabazas enormes en las huertas, la vaca de enormes cuernos, con su manta de juncos y la becerrita al lado... Me parecen las mensajeras de un mundo verdadero, fundamental y eterno del que nos viene la vida.
El mundo que canta en el eje sonoro del carro.
SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL ESCRITOR
Todo lo que se escribe sobre la independencia del escritor, a menudo contra ella, como cuando se trata de imponernos, «la realidad», «los problemas de nuestro tiempo», y demás consignas de una nueva preceptiva ideológica, es, a su vez, un «problema de nuestro tiempo».
Acabo de encontrar, en un número no reciente de los «Papeles de Son Armadans», un escrito de Guillermo de Torre, que nos ofrece, acaso sin que rer, la pista de una solución. Guillermo de Torre, a quien conozco desde los tiempos del «Ultra», se manifestaba en otro artículo más antiguo que leí en «Indice», como compromisista, compromisario, comprometido, o como haya que decir, o sea, como partidario de la moral de J. P. Sartre. Sin embargo, en este otro, dice:
«Tal es la situación en que nos hallamos: el escritor siente gravitar en su torno la presión coactiva de un mundo pugnaz que no permite ni perdona la pura especulación. Tal es nuestra condición y nuestra fatalidad—que fuera bueno convertir en grandeza.— Vivimos en tiempo—según ha escrito alguien como Camus, insospechable de deserción—en que los artistas sienten vergüenza de todo y en el cual hasta un Rembrandt correría a inscribirse en el comité de la esquina para hacerse perdonar el haber pintado la ronda nocturna».
Si eso es lo que pasa, es que los artistas tienen pavor y que han cambiado de sumisión sin liberarse de la necesidad de adular. El «compromiso» sartriano no es más que el disfraz de una cobardía. Los artistas han tomado en serio el materialismo dialéctico, y la angustia existencial es, quizá, el nombre que ponen al miedo de no vender sus obras.
La única manera de convertir esta fatalidad en grandeza, sería la rebelión contra ese mundo pugnaz que no permite ni perdona la pura especulación, primero y principal de los derechos inalienables del escritor. Puede que fuera la grandeza de la huelga del hambre, o la grandeza de dimitir una vocación, y ésto acaso sea mucho pedir.
La masa—porque en último caso, no se trata de la coacción del público, sino de la coacción de la masa—es demasiado potente para ser resistida. Y, cada vez el público es más masa.
LA LAMPREA
Se habló, como siempre, de todas las cosas y de muchas más. Se habló de actualidades, y entre otras, se habló de los peces, y como estamos en la época de la lamprea, se habló de la lamprea.
Yo soy un gran defensor de todas las cosas vivas. Como Regino von Prüm, creo que Dios no hizo nada mejor que la vida.
También soy defensor de las cosas muerta, pues, si muertas están, es porque estuvieron vivas. No hay más cosas muertas sin haber vivido, que aquellas que nacieron muertas.
La lamprea es cosa que estimamos después de muerta, porque estuvo viva. Deseamos su vida para su muerte. Porque, al fin y al cabo, los hombres somos animales feroces. Hay que excluir a los vegetarianos, pero estos son, o santos o chiflados. Y a unos y otros quisiera yo verlos delante de una lamprea bien guisada.
Es decir: hay personas especialmente fuera de Galicia, que le temen a la lamprea, como le temen al pulpo. Creen, los pobres, que la lamprea y el pulpo son lurpias.
El pulpo les parece una asociación de serpientes que no tuvieran más que una sola cabeza para todas, al contrario de esas que pintan en la India, que es una sola serpiente con siete cabezas.
La lamprea les parece algo peor: un monstruo indefinible.
En efecto, es como en el verso de Calderón, «pez sin escama»; su magnífica piel gris verdosa con nubes negras, es como la de una serpiente; su aleta dorsal y las del rabo recuerdan a la iguana; su boca es circular; su carne, oscura; su sangre, negra. Parece un monstruo del abismo.
Parece como si, en lugar de vivir en el agua, viviera en oscuros antros subterráneos, como si subiera de las profundidades infernales, preñada de veneno.
Sin embargo, vive en los ríos apacible s, que sueñan y cantan flanqueados de verdura y de silencio.
Pocas cosas habrá tan deliciosas, ya no en el río, sino en la fuente, en la fuente de loza, navegando, ya no en las aguas, sino en su propia salsa, en la salsa especial que se prepara con su sangre.
Es uno de los pocos seres vivos que se le come todo, que no tiene desperdicio preciable, que no hay que tirar con sus huesos, ni con su piel.
Cada pedazo de lamprea que uno come, pide otro, y así hay que proceder hasta que no quede nada, hasta que no quede más que la esperanza de comer otra al día siguiente.
Comer lamprea es consuelo para todos los dolores, para todos los disgustes, hasta para las más duras abstinencias.
Merece la pena de ayunar tres días a pan y agua o bien a agua sola, con tal de comer lamprea al cuarto día.
La lamprea es plato de reyes y de grandes; es plato de verdaderos sabios; es plato de tragones, y está dicho todo.
POR OIRA BAJA UN REGUEIRO
No estará mal que reincidamos en hablar de Oirá. Gusta más la segunda vez que la primera. Esta es la segunda de este año; la primera y la segunda de nuestra vida ya no se sabe cuándo fueron.
Que por un pueblo, aunque sea una aldea, pase un río, o siquiera un regato, es un privilegio que sus habitantes deben a sus antepasados, que tuvieron el buen acuerdo de establecerse a orillas de aguas. Uno ha visto por ahí adelante ciudades atravesadas por un río, pero en España no es frecuente. Más bien las ciudades huyen de las corrientes; están a un lado solo del río y, un poco alejadas.
Oirá está en el cauce mismo. Baja el regato por los cimientos de las casas, y hoy con tanta agua como cayó, el regato parece casi río. Va con su canto monótono, haciendo aquí y allá un gorgullón, con tono alto y espuma blanca. Lo atraviesa la carretera, v al salir, el regato describe una curva elegante por debajo del muro de un cercado, por la orilla de un escampado verde, con velludo de hierba y árboles desnudos de invierno. Luego tuerce en el otro sentido, y pasa por debajo de un pontillón, y luego se pierde en un delta medio estancado, de donde se lo lleva el río Miño.
Un delta demorado y pantanoso, todo con la misma hierba baja y aterciopelada. El río Miño, allí, parece inmenso, a pesar de que podemos distinguir a las personas del otro lado, en las casas de la Loña.
Se puede explicar geografía, y hablar de los estuarios y de los meandros, ante este paisaje ejemplar. Pero no es oportuno.
Este regato es el poeta de Oirá. Los árboles lo escuchan extáticos, con los brazos en alto; las hierbas bajan a sorber en él espíritu de vida; las casas lo miran mudas, con sus ventanas solitarias; cuanto hay allí lo rodea suspenso, pendiente de sus aguas.
El regato puede presumir de que él lo ha hecho todo, y de que por él han hecho los hombres lo que han hecho. Es él quien da a la tierra placidez y hermosura, y a los hombres lo bueno de la vida. El da color al tiempo, xeito a las cosas, encanto a la tarde y a la mañana, tono a la voz, acento al canto.
Es la vena secreta de todos los cuerpos vivos, la que lleva el aliento a sus miembros y a sus visceras y lo sube al sentimiento y al pensamiento. No es necesario represar su corriente, como en los saltos de agua, para que suministre energía vital y sobrante de energía nerviosa transformable hasta, si se quiere, en ideas. Tal como Dios lo dio es, o sería suficiente para todos los efectos.
Opera sobre el alma a través de la vista, del oído y de la frescura húmeda que sentimos por el tacto.
No somos de Oirá, y volvemos de allí impresionados. Hemos clavado aquello en nuestra memoria como la mariposa en la caja. Mariposa, psiquis volandera del paisaje sensible, forma, color, canto y silencio, húmedo frescor de la tarde, blandura del pisar, memoria.
HORAS BONITAS
Al comenzar las tardes de sol, empiezan unas horas que se presentan alguna vez por casualidad y duran tan poco, que no llegan a ser horas. Les llamamos horas por llamarles algo. Antes lo eran, porque duraban, llegaban a durar toda la tarde.
Es cuando la calle está solitaria, sin que pasen coches; cuando el sol enciende las piedras; cuando las paredes ofrecen refugios a las mujeres que repasan la ropa a la raxeira, con la cabeza tapada con una pieza blanca; cuando los perros duermen estirados; cuando los gatos salen de casa; cuando las gallinas picotean con pereza; cuando el cielo está plácido y azul, con algunas nubes claras que vuelan muy alto; cuando pían los pájaros en algunos árboles; cuando gusta caminar despacio y pesa ya un poco el gabán.
Sobre todo, la soledad de la tarde, la paz que se extiende entre las cuatro y las cinco y media, con paseantes despaciosos, entre ellos, acaso algún señor de bastón, si tenemos la suerte de llegar a nuestro destino sin que pasen coches.
No está mal ver algún carrillo parado, tirado por un burro o una yegua o una muía vieja, y fuera de eso, la calle o la carretera aparezca como barrida, o como si estuviéramos en tiempos antiguos, cuando éramos pocos y cada uno sabía quienes eran todos los demás.
Horas de sosiego y de no tener que hacer nada, y de no hacerlo, sólo andar, sin que importe llegar tarde o llegar temprano, o dar la vuelta y no llegar, porque lo mismo da una cosa que otra, excepto el sol, la calma y el silencio.

LOS NABOS
Todas las plantas, todas las flores tienen sus poetas. Los poetas son así—que perdonen—pero por donde va uno van todos. Tienen un repertorio floral limitadísimo. Los simbolistas franceses ampliaron la flora poética hasta donde pudieron. Noriega Varela creía haber sido el primero en acordarse «das froliñas dos toxos».
Nadie, en cambio, ha pensado en los nabos. Y sin embargo es una planta que le pasa lo mismo que al cerdo, entre los animales, que no tiene desperdicio. Sin duda por esto acompaña al cerdo en la comida.
«Nabo, nabiza y grelo», esto lo sabe todo el mundo: la trilogía, el terceto poético de la fina agricultura y de la gran cocina. El nabo lo rillaban en la Edad Media los villanos de toda Europa. El caldo de nabizas es sano, digestivo, hemopoyético, diuré tico, y proporciona digestión apacible y sueño tranquilo. El grelo es cosa tan excelente, que no encontramos palabras con que ponderarlo; entre lo verde, es lo mejor. Suave a la lengua, sabroso al paladar, ligero al estómago, inocuo al vientre, y así podemos ir describiendo la última etapa de su camino, desde Jo más alto a lo más bajo de nuestro cuerpo, al que hace fisiológicamente feliz.
Pero las flores de los nabos, agrupadas en grandes manchas amarillas, en medio del verde joven de la primavera, son manchas de luz. Parecen «lampos» de sol sobre el campo. Es un amarillo claro, un poco pálido, no dorado como el de los tojos, un amarillo que viene del verde, que es el verde mismo cuando empalidece, el verde que se decolora por pudor, por consideración al que lo contempla, para ofrecerle variedad y descanso, para animar el tapiz, porque el verde joven de la primavera quiere ser amarilo y sólo lo consigue en la flor del nabo, que por ello debe ser ensalzada, no por humilde, no por olvidada, no por aldeana.
LAS TERRAZAS
Orense tiene una calle con bastantes cafés. En este tiempo, las terrazas de esos cafés se extienden indefinidamente, y en ellas predominan las mujeres sobre los hombres. Son muchas las damas que gozan sentándose en las terrazas. Acaso por eso dice Augusto Assia, que esta es la calle más hermosa del mundo.
Las terrazas animan la vida de las ciudades. Ponen lo que verdaderamente se debe llamar sociedad, al alcance de todos.
Estoy leyendo una novela alemana de guerra, en la cual, lo que más echan de menos los oficiales y los soldados rumanos que operan en Rusia, son las terrazas de los cafés de Bucarest.
Yo no conozco los cafés de Bucarest, y lo siento, pero, hace muchos años, conocí las terrazas del «Lion d'Or», de la «Maison Dorée» y del « Ideal Room» de Madrid, y recuerdo, después, la de la <<Brasileira>> de Oporto las de la Rué Royal, en París, las de la Kurfürstendamm, en Berlín, una cuyo nombre no recuerdo, en Viena, frente al Prater las del Boulevard de San Sebastián, la del «Oro del Rhin», en Barcelona» y otras de la plaza de Cataluña, las que hay por el Obelisco y los Cantones, en La Coruña, las de los soportales de la Plaza, en Lugo, yo que sé. No conoceré muchas otras cosas, pero en cafés y terrazas estoy bastante fuerte.
En Madrid, por ejemplo, desaparecen los cafés desalojados por los Bancos, que es como si el dinero desalojase al espíritu. En lugar de cafés, se abren «cafeterías», cuyo nombre encuentro malsonante. Recuerdo que, en Salamanca, me llevaban a una, cuando hay tan hermosos cafés en la plaza.
Yo creí siempre que el espíritu opera en los cafés, cuando no se juega, cuando no se habla demasiado. En las terrazas, el espíritu se disipa, pero no se pierde, queda flotando, en la vida de la ciudad, y le imprime carácter.
Lo que hay de frivolidad, en las terrazas es también necesario. El espíritu necesita vagar, necesita de ese tiempo que llamamos perdido y que es el único que en realidad ganamos, es decir, el que es nuestro.
Tampoco el café se opone al negocio. En todas partes, en Orense mismo, hay cafés que son verdaderos centros de contratación, son Bolsas espe cializadas en diferentes géneros de comercio.
El café sirve para todo, incluso para fabricar ideas, porque hay también «ideas de café». En las terrazas no sucede lo mismo; en las terrazas, sobre las ideas, predominan los hechos, como materia de conversación. En las terrazas predomina lo anecdótico y lo biográfico, que, como se sabe, llegó a pr o. ducir una literatura, hoy en decadencia.
Tiempo es de que interrumpamos hasta otro día, y salgamos a buscar una terraza en que sentarnos
MONIFATES
Pocas cosas hay que me gusten como los monifates.
Este año, el «Barriga Verde»—sin el cual no concibo fiestas en Orense—trae una novedad. Esta novedad es un entierro, un entierro precioso, que desfila con especial solemnidad, seguido por la viuda del muerto, que va detrás, haciendo el planto. El muerto se levanta en la caja, para decirle que muy bien... Es un muerto... encantado de la vida... o encantado de la muerte... Va muy descansado en la caja. Probablemente, muy recreado con los latinorios, y lo que hace la mujer es estorbarle el descanso. No quiere—se conoce—que le recuerdan las cosas de la vida... Para eso se tomó el trabajo de morir, no para que le hiciesen el planto.
Yo no sé si esto es novedad o no lo es.
Los otros son los mismos: principalmente, el Diablo y la Muerte. Hacen muy buena pareja, la Muerte y el Diablo. Andan juntos hasta en los libros. No es extraño que así sea en el «Barriga Verde». El héroe—el que pega los palos—vence a la Muerte y vence al Diablo. ¿De qué voz lejana es eco esta comedia de monifates?».
En el escenario del «Barriga Verde», hasta lo trágico y lo terrible se vuelven alegría y gracia.
Los monifates apenas tienen cuerpo: son un ves tido flácido, con manos y cara. Tampoco tienen alma, si no es durante la función, y entonces tienen un alma sola para todos, una sola vida, para todos para todos una sola voz: el gallego y el portugués la muerte y el diablo, el torero y el toro, la viuda y el muerto.
Alguien, a quien podemos llamar el Invisible, le comunica vida y alma con sus manos. Y observad que los antagonistas, los que andan a palos uno con otro, son los dos, manos del mismo cuerpo.
El «Barriga Verde», está lleno de misterios.
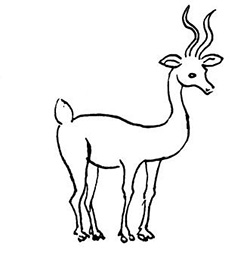
COSAS TRISTES
Al pasar, se ven cosas tristes.
Ese hombre desgraciado, exangüe, delgado, reblandecido, hecho un ovillo, debruzado sobre si mismo, que está allí en el cartel, para anunciar el Fósforo Ferrero.
El cabrito muerto, desollado, sanguinolento, colgado de una pata en el escaparate, y con la cabeza envuelta en un papel.
(Esto de tener la cabeza envuelta en un papel es lo que más acongoja... Figurémonos que a nosotros, en vida, sin necesidad de estar muertos, ni desollados, ni sanguinolentos, nos envolvieran la cabeza en un papel... Figurémonos que no nos pudiéramos quitar el papel en que tuviéramos envuelta la cabeza... Tratemos de hacernos clara idea de lo angustioso de esa situación... Si el alma del cabrito pudiera ver su propio cadáver en esa forma ¿qué diría? ¿qué pensaría? y sobre todo ¿qué sentiría?)
Las chaquetas viejas, usadas, que cuelgan en las puertas de las tenduchas de ropa vieja... y algunas chaquetas nuevas que se ven incluso en los comercios elegantes, esas chaquetas que llaman «de sport» aunque el «Sport» se realice casi siempre sin chaqueta, chaquetas con unos dibujos que por mucho que discurran, nunca salen de lo mismo.
Los juguetes baratos, sobre todo esas muñecas de cartón semi-informes, semi-pintadas, semi-vestidas, que a veces salen con cierta gracia, pero que son tristes no se sabe bien por qué.
Y los escaparates de las tiendas de objetos de limpieza, especialmente los envases de mejunjes para limpiar dorados, y también esos horribles cepillos de fregar los pisos, que producen, al verlos, una tristeza mezclada de terror.
Las cosas que hay tiradas en los tejados y en los fondos de muchos patios de luces: latas de conservas con la tapa retorcida, bacénillas rotas y otras cosas que no sirven para nada y que son tristes de suyo, y no solamente por haber quedado inútiles.
En general, la hoja de lata es una de las cosas más tristes que hay en el mundo. Pero basta.
LA EXCELENCIA LAS CHANCAS
Llovió tanto, que se saturó la tierra y no se seca nunca. El sol viene por las tardes a mirarse en los illós que hay en los campos. Los caminos están llenos de lamazales profundos. El agua se encuentra en todas partes.
No vayáis con suela de goma: creéis que resguardáis la planta del pie y el agua os entrará por las viras. Dicho está: «A i-auga, Dios m'a torne dos pés que do bico tórnoa eu». Recordad también que un señor de Ribadavia me dijo hace tiempo en el tren, que la mayor parte de las enfermedades entra por los pies.
Llevad chancas, que no hay calzado que defienda más: Llamadles chancas, llamadles zocas o zocos —las tamancas son más bien las almadreñas— pero llevadlas. Las venden en todas las ferias, puestas en correcta formación militar, encima de unos tableros como si a una formación de soldados de plomo la hubieran segado por los pies. Los soldados perecieron, pero las chancas quedaron allí firmes. Algo de militar tienen las chancas: cuando la primera guerr a mundial, las chancas fabricadas en Galicia se exportaban a Francia, para los soldados que estaban en las trincheras. Estoy seguro de que gracias a las chancas ganaron los franceses la batalla del Marne.
Las chancas son nuestro calzado natural. Galicia pertenece a la zona peninsular del calzado de madera, que comprende la chanca gallega y la almadreña cántabro-astur. Más allá confina con la abarca pirenaica, a la que sigue la alpargata levantina.
Las chancas conquistan territorios y ciudades en el extranjero, pero no conquistan las ciudades gallegas, porque aquí el que tiene un origen rural —y casi todos lo tenemos— procura ocultarlo, y no se atreve a llevar chancas que tan bien le vendrían. No sabe el hombre lo malo que es dejar que los pies se le ablanden como a la estatua del sueño de Nabucodonosor.
Las chancas tienen también un valor superior al de la higiene. Nos ponen en armonía con el cosmos, tal como se manifiesta en esta tierra nuestra, que Dios preparó tan bién para nuestro uso. Esto es tan difícil de explicar, que acudiré a lo anecdótico: cuando estudiábamos en Santiago, al sentir a la mañana temprano tropelear las zocas bajando por la Fuente Sequelo, nos daba una enorme alegría; se nos llenaba el pecho de un sentimiento fundado en asociaciones de psiquemas heterogéneos muy profundos. Ahora comprendo que es el «sentimiento del mundo a medida», que otro día explicaré.
Aún hay más: para andar por nuestra tierra, la goma puede defendernos un poco de la lluvia, si no es muy abundante; pero en cambio, no deja pasar las radiaciones telúricas, mientras que la madera de las chancas nos defiende totalmente del agua, y al mis mo tiempo deja filtrar aquellas radiaciones. En ellas viene un aura vital que emana de la tierra, que viene quizá de la panspermie depositada por el Creador en el seno del Caos primordial y que contiene todas las energías sutiles de que se alimenta el alma.
MUNDO A MEDIDA
Ofrecí explicar lo que entiendo por «mundo a medida», y puesto a ello, me encuentro con todas las dificultades. Tropiezo con lo intrincado de lo fácil, con lo arduo de lo sencillo. Quizás, sin embargo, nos bastase una mirada alrededor, porque, por ejemplo, aquí, en Galicia, aun vivimos, en parte, en un mundo a medida. Pero también es posible que los más, viviendo en él, y precisamente los más familiarizados con él, no sepan verlo.
El mundo tradicional, que las gentes de mi edad aun recuerdan en sus postrimerías, era un «mundo a medida». En una palabra, lo que quiero decir con esta expresión, es un mundo a la medida humana, apropiado, preparado y destinado para el hombre. Entendámonos: para el hombre tal como lo hizo Dios y tal como aun es la inmensa mayoría de los hombres.
Se puede considerar este mundo a medida, bue no o malo, porque esto es cuestión de apreciaciones. Pero con todas sus deficiencias, está en proporción con las fuerzas y las necesidades de nuestra especie, sin demasías en pro y en contra de la naturaleza humana. Guardaba una relativa armonía con la Naturaleza y aún con los Poderes Celestes, según la manera más o menos acertada de concebirlos cada grupo humano.
Puede que este mundo, precisamente por estar constituido a nuestra medida, les parezca hoy a muchos demasiado modesto. Sin embargo, en él y en lo esencial según sus normas—que por estar concebidas según nuestra naturaleza, eran lo suficientemente amplias para permitir muchos géneros de libertades—se llevaron a cabo todas las grandes obras de la humanidad de las cuales hoy nos enorgullecemos y en las que fundamos nuestras pretensiones a una superación ilimitada.
El sentimiento de vivir en un mundo a medida se da en todos los hombres en ciertos momentos, aún en los más inquietos y desequilibrados. Pero los que gozan de buena salud mental y que saben dominar sus nervios, lo poseen habitualmente, si bien lo olviden a veces en el tráfago de la vida. Es como una convicción profunda que inspira confianza en la vida, confianza en uno mismo, la seguridad de estar en lo natural, en su sitio, de obedecer a algo indefectible y que en última instancia, nos es favorable.
Sin embargo, hoy domina a muchos la impaciencia de arrojarse en lo ignoto. Pero de esto hablaremos otro día.
DE LAS VACAS ABSTRACTAS
Tanto se incomodaron con eso del arte abstracto, que no hay más remedio que hablar de eso, no para poner paces, sino para que «rabeen» un poco más.
He comprobado, y lo comprueba cualquier, que la indignación es estimulante, y no hay nada que levante las iras de los hombres como las llamadas «herejías » artísticas. Hasta los teólogos y moralistas olvidan que conviene que haya herejes. Y en esto del arte, yo estoy convencido también de lo contrario, es decir, de que conviene que haya ortodoxos.
Lo de que no hay arte abstracto es verdad, en el sentido de que todo arte es abstracto.
Hasta las vacas que andan paciendo en el monte son en último caso, una abstracción. El pintor que pinta una vaca, lo que pinta es una imagen; no copia, en realidad, un objeto, sino la imagen que se forma de él. Esto cuando pinta la imagen sensible; pero también puede pintar la idea de la vaca, que es tan vaca como la que anda paciendo. Si no es así, no nos entendemos.
Eso es lo que llamamos, en el primer caso, «copiar el natural»; en el segundo, «ser fiel al natural», sin acordarse de que el natural es ya una interpretación, una manera de ver, un achaque o una propiedad de nuestros sentidos o de nuestro espíritu.
Muchos, los más, quisieran encerrar ahí la actividad del pintor, mejor, de los pintores, condenánnándolos a todos por toda la vida, generación tras generación, a copiar vacas.
Pero puede haber y hay pintores que, agotadas las formas que nos obstinamos en llamar naturales, por sus predecesores, andan pintando otras formas, que ya no son vacas, personas, árboles ni montañas, ni ninguna imagen independiente del pintor mismo, sino formas nuevas que no tienen parecido con ninguna otra conocida.
De estos pintores se habla mal, por falta de costumbre de ver formas como las que ellos pintan. Esto, es, muchas veces, efecto de falta de observación. Puede que, si se fijasen, encontrasen formas de éstas en la naturaleza, aunque no tanto en la naturaleza externa como en la naturaleza interna, que también lo es. Muchos de los que rechazan el arte que llaman abstracto, es que no permanecen tiempo suficiente en cama por las mañanas.
Tampoco es necesario adquirir el hábito de ver esas formas en la naturaleza, basta adquirir el de verlas en los cuadros. A fuerza de ver, lo que ahora no les gusta, llegaría a gustarles. Si quieren tomarse la molestia de hacer un pequeño esfuerzo, las comprenderán después sin dificultad.
Los valores no se nos suelen dar gratis; hay que descubrirlos. Una vez descubiertos, se ve lo que valen.
Y por último; lo que hoy no hay en la naturaleza, puede llegar a haberlo, porque, como se sabe, la naturaleza imita al arte.
Un enemigo del arte abstracto se maravillaba un día de la «línea finísima y elegantísima» de un galgo que vio pasar por la calle. Al día siguiente, no se acordaba de que había estado abstrayendo.
Así, las vacas abstractas puede que, para muchos, no existan hoy en «el natural»; pero llegarán a existir dentro de breve tiempo.
PIDO PERDÓN A LA VACA
Siento haber empleado a la vaca como ejemplo de lo común y vulgar, al tratar del arte abstracto.
Lo hice porque la vaca es considerada por el vulgo como cosa vulgar, cuando en realidad no lo es, y por ser muy abundantes las vacas—y Dios las conserve—en nuestro país.
Mas, por abundante que sea, la vaca no es un ser vulgar, sino todo lo contrario. En cierto respecto, con haber tantas, cada una de ellas es de la misma categoría que el Fénix, que no hay más que uno.
La vaca es un símbolo y mucho más que un símbolo, es una realidad que supera la realidad de una especie animal. Como símbolo, es imagen de la maternidad alimentadora y cálida, por lo cual, Isis ha sido representada en figura de vaca. Mas esto, con ser importante, lo es poco.
Como realidad, en la vaca parece vivir, en algún modo, el alma de la tierra, la energía cosmogónica y biopoiética de la tierra, la fuerza que hace crecer 153 las plantas, que sostiene en pie los muros de las ciudades, clue emana como un fluido vivificante cuando se tiende en ella para descansar.
La Gran Madre neolítica, todas las diosas bondadosas y terribles de los cultos matriarcales, el lemento femenino, húmedo, blando, pasivo, receptivo, de la naturaleza, todo eso es la vaca.
La vaca es un mito viviente que anda entre nosotros, y como el mito tiene la naturaleza de una imagen poética, la vaca, aunque sea copiada fotográficamente, es un tema artístico.
La vaca que vuelve del monte al anochecer es acaso la única «paz del campo» verdadera, lo único absolutamente idílico, suave, manso, reposado, resignado y feliz. Le debía esta reparación.
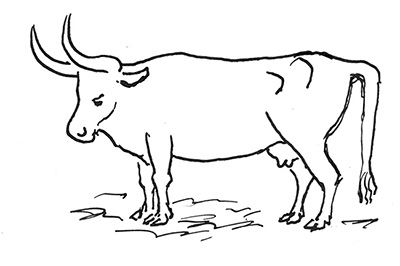
QUE LA NATURALEZA TIENE MEMORIA
Oí decir que la «Naturaleza» no tiene memoria y quedé alarmado. ¿Cómo no va a tener memoria?... Claro que la «Naturaleza» puede no ser más que una personificación. Nosotros hablamos—y pensamos — por personificaciones: el Mundo, el Estado, la Ciencia, el Arte, el Ejército, el Pueblo, la Historia, son personificaciones, y con ellas nos vamos entendiendo, sin que estas personificaciones tengan, acaso, en realidad, «facultades» o «potencias del alma».
Pero, en todo caso, «eso» de lo cual la «Naturaleza» es una personificación, vaya si tiene memoria. Si no, no podría ser, como es evidentemente, rítmica en sus movimientos. No se podrían repetir siempre los mismos hechos, y entonces no podría haber ciencia, porque no se podrían determinar ni suponer leyes.
Vemos que eso a que lia mainos «Naturaleza» reuna y otra vez el mismo tipo en cada especie viente: las yeguas paren siempre caballos, los granos de trigo producen siempre trigo. Y no es esto ólo: los rasgos — ciertos rasgos — de una especie, se repiten en otras especies muy diferentes: el camaleón es el mono de los reptiles; hay arañas que repiten las rayas del tigre; el canguro es un saltamontes mamífero; los anélidos reproducen las formas de los ofidios; el armadillo es un crustáceo como la langosta...
¿Cómo os podéis explicar estos hechos, si no radican, en última instancia, en una memoria de la «Naturaleza»—de la vida, si quereis—en una memoria conservada en el inconsciente cósmico?
Y hay vegetales que reproducen formas animales, y viceversa: las anémonas de mar, las medusas, los corales. Y aún formas inanimadas: las conchas de las ostras, por afuera, parecen piedras; las raíces y los troncos viejos de los castaños imitan las rocas.
Y en el reino mineral encontramos también fenómenos semejantes. El humo mismo tiende a adoptar la forma de una seta...
¿Y cómo nos explicamos el instinto, sin memoria? ¿Y los fenómenos fisiológicos, que transcurren siempre en la misma forma? ¿Y los movimientos de los cuerpos celestes?
La memoria no se encuentra sólo en la base de la vida, sino en la base de toda existencia en cuanto subsiste. Cuando los antiguos hablaban del «Atlas del Mundo», en realidad no querían decir otra cosa.
PONIENTE EN LOS CRISTALES
Es tarde y el poniente está en los cristales. Tiene un amarillo pálido de despedida.
El trabajo ha sido aburrido y monótono, pero está acabado ya.
También la tarde se acaba; no queda de ella más que esa luz que, sin duda, se deja olvidada todos los días.
Esa luz que dura hasta que es devorada por la noche.
No sé si es el tiempo el que ha devorado nuestro trabajo, o nuestro trabajo el que ha devorado al tiempo.
Allá queda algo de nosotros, muriendo lejos de nosotros, como el poniente muere en los cristales.
El poniente, luz olvidada por el sol que se va.
El trabajo, espíritu perdido por el que lo acaba.
Lo hecho, que estaba vivo cuando se estaba haciendo, aunque valiese muy poco, y que muere y Se queda rígido cuando está acabado.
Como esta luz se queda pálida.
Como este amarillo, al morir, se pone color de paja seca.
Sol que muere a pedazos, en las vidrieras, al terminar el día.
Polvo de acción, polvo de pensamiento que queda en el ambiente, al terminar la jornada.
Adiós, fantasma de sol.
Adiós sombra de vida.
MAÑANA
Mañana puedo entregar el día a la pereza.
La pereza es dama benigna y compasiva, que nos Deja dormir, y si es preciso, nos vela el sueño.
El sabio le sonrie y le confía su tiempo.
Porque es bella y dulce, como una mujer de ese tipo planetario que se califica como «venusiana benéfica».
Hay otro fantasma que nos persigue y quiere impedir nuestro sueño. Es una bruja odiosa y horrible, una «meiga chuchona», que se llama la inquietud.
Algunas veces se llama la congoja.
Estamos siempre entre este demonio y aquel ángel, entre aquella paloma y esta serpiente.
Entre la canción de cuna y la cántiga «de mal dizer».
Entre la amabilidad y el improperio.
Entre el sueño y el mosquito.
Entre la esperanza y el miedo.
Y así, sucesivamente.

ANTIBIÓTICOS Y MITRIDATES
Si todo el mundo habla de los antibióticos, también podré yo hablar de los antibióticos. Y no hay eso de no hablar, porque, aunque uno no hable, le hablan a uno.
Más de una vez he dicho que la medicina de una época cualquiera de la historia cura a los indi viduos de aquella época; pero sólo por excepción puede curar a algún hombre de otra época. Las cosas varían de un tiempo a otro mucho más dé lo que se cree.
No es cosa de «sugestión» como decían en el siglo pasado. La misma sugestión es una cosa pasada, que ya no nos explica las cosas, es una idea «inoperante», como decimos ahora. Es que la medicina y la enfermedad misma, dependen de la idea que tenemos de las cosas, dependen de la concepción del mundo. Con determinada concepción del mundo, un remedio, cura; con otra concepción, no cura; con otra a lo mejor, envenena.
Lo que sucede es que, en nuestra época, la vida de los medicamentos es de una duración brevísima. Cuando empiezan, son panaceas que lo curan casi todo; después, van perdiendo rápidamente su eficacia.
A veces, la eficacia de los medicamentos tiene una coincidencia estadística con los acontecimientos históricos: tal sucedió con las sulfamidas y con la penicilina y sus congéneres.
Ahora son los antibióticos de esta última cíaselos que empiezan a fallar. Todavía obran, pero ya se destronan unos a otros, y los mejores ya se muestran ineficaces, cada vez en más casos.
Se pregunta qué va a suceder cuando los microbios se habitúen a ellos. O cuando lleguen a segregar una substancia nueva que los neutralice.
Lo cual es muy posible. Hoy al parecer, todo se obtiene por síntesis química. Pero un organismo, nos dicen, es un gran laboratorio químico, que está siempre desintegrando unos cuerpos y produciendo otros por síntesis. No sólo el organismo humano, sino el de los microbios también... Si es así, ellos pueden llegar a obtener cuerpos que neutralicen los antibióticos.
Inclusive, no podemos negar que pueden producir cuerpos nuevos, como nosotros, en parte, parece que lo hacemos.
¿Existieron siempre los mismos compuestos químicos? ¿Existieron siempre los mismos compuestos orgánicos, o bioquímicos? ¿Había vitaminas en el organismo de los antiguos romanos? Es más: el organismo del hombre primitivo, del hombre antiguo, del hombre gótico, del hombre fáustico, ¿tubieron todos la misma composición? ¿Quién puede asegurarlo?
En cada época, era o eón, el hombre crea una nueva metafísica, una nueva física, una nueva química, una nueva técnica, y en cada caso, el mundo circundante responde con pasmosa obediencia, alas concepciones humanas. Según vé el hombre las cosas, así se acomoda a ellas y así le salen.
Mitrídates, rey del Ponto, veía venenos por todas partes, y se habituó a tomarlos, haciéndose inmune a todos los venenos.
Pero la naturaleza imita al hombre—el hombre inventa las «leyes de la naturaleza» y se las impone: la naturaleza las obedece, se acomoda a ellas—por lo tanto, los microbios imitan a Mitrídates: se saturan de antibióticos para resistirlos. Cada especie es un Mitrídates fragmentado, pero con unidad de vida.
Y ésto nos enseña aun otra cosa: la verdad está en el mito. Tarde o temprano, aquí o allí, el mito acaba por ser realidad.
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Viene ahí la Reválida Entonces, se pusieron a copiar a máquina unos apuntes de Historia de la Filosofía. En los apuntes dice: «El método socrático supone el innatismo de las ideas».
Y yo dije: Claro, Sócrates enseñaba preguntando; si el preguntado no tenía algo dentro ¿cómo iba a responder?...
Y se me ocurrió poner aquí una Historia de la filosofía para uso de Bachilleres.
Sócrates llevaba barba y vestía de blanco.
Después, unos aristotélicos afeitados y vestidos de negro, dijeron: «Nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos»
Pero después aparecieron los «universales», y se armó el lío padre.
Después vino Leibniz y dijo: «Bueno: nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos... si no es el mismo entendimiento ». Leibniz llevaba una peluca tremenda, como la de Luis XIV.
Después Kant descubrió las formas «a priori» y la cosa se puso verdaderamente seria. Kant llevaba peluca empolvada con coleta y un gran lazo.
Después los positivistas, muchos de los cuales llevaban patillas, dijeron que no había más que hechos y que la metafísica es una macana.
Después vino la «vuelta a Kant», que no es como la vuelta ciclista, sino que es una reculada, y des pués vino Brentano, y después vino Husserl, que era un señor de barbas con cara de muy mal genio, y lo puso todo entre paréntesis, y vinieron muchos más, y después vino Heidegger y puso todas las palabras unidas por guiones.
Y la Reválida está encima.
Hasta que venga la gran Reválida del Juicio Final.
TARDE DE VIAJE
En la Administración—comprendo que esto de la «administración» es una palabra terrible, es la montaña con la que se tropieza siempre; pero tratándose de la de los autos de línea, es la cosa más llana y familiar. Incluso se puede reclamar y gritar allí.
En la administración no se puede andar con tanto bulto. Hay maletas, hay sacos, hay cajones de madera, hay cajas de cartón, hay bidones, hay carteras grandes, hay envoltorios de papel atados con cordeles, hay el demonio y su madre.
Todo este material de artificio sufre una reincorporación a la naturaleza por medio del desgaste. Cuando yo estudiaba Derecho y estaba de moda el positivismo, esto se llamaba adaptación al medio. Todas estas cosas que van en los autos de línea están destinadas a ruralizarse. Incluso el zelofan.
Por entre los bultos andan mujeres, metrolas, chicas «monas» de pañuelo a la cabeza, que tienen en la cara esa suavidad de la juventud, curas, guardias civiles, hombres indeterminados y chicos de esos de jersey.
Primero hacía sol, después llovió. Llovió con saña, como si el cielo o las nubes o quien sea, estuvieran muy incomodados.
Los coches tardaron en venir, pero vinieron y salieron a su hora. Brillaba el asfalto como el agua de un río, el agua era la dueña del mundo que estaba a nuestra vista.
Pero el valle de Mende era una preciosidad con un lampo de sol que pintaba los pueblos: Loña, Mende, Borraxeira, Tibiás d'abaixo y Tibiás d'arriba... En la carretera había árboles de oro. En la llanada de la Derrasa, son como alabarderos en los jardines de palacio.
En el coche se oye hablar con mal genio y echar ajos en gallego. Ese aparato diabólico que limpia el solo el parabrisas, danza para un lado y para otro como un metrónomo. No sé quien peneira la lluvia. El día se va metiendo en noche. Nos acompaña un fusco sin lusco, pero en la carretera se ven aún casas pintadas con yema de huevo, que parecen tocinillos de cielo, pero no lo son. El que quiera hacer la prueba, puede lamerlas, a ver a que saben.
Se llega con las luces encendidas, cada viajero a su pueblo. Cualquiera que sea el pueblo, todo está mojado.
DESPUES DE TODO, YA VEN USTEDES
En medio de todo, me gusta estar en un bar moderno, con barullo, con luz indirecta, con brillos de metal cromado, con ámbar y topacio líquido en las copas—esto del ámbar y topacio lo aprendí en una canción muy antigua, de «zarzuela grande», y ahora se me ocurrió, y allá va—y con todas esas otras cosas más
Y un autobús amarillo, en medio del sol, a la mañana, en una ciudad de mucha gente por las calles.
Y muchas chicas con trajes claros, siempre que vayan bien vestidas y con gusto. Y niñitas muy pequeñas, con trencitas y brazos al aire, y falda muy hueca, que van por la calle tiqui tiqui tiqui.
Y el auto, y el taf, y el avión, y un viaje cada medio mes, y los pueblos de afuera, y los hoteles de cierta categoría, en donde le sacan a uno propina por todo, y se encuentran señores llenos de pretensiones, que hablan con esa voz que imita el acento castellano y lo exagera, para que los botones crean que mandan mucho; y de esos que quieren hacer creer que anduvieron mucho por el mundo y le echan azúcar a la cerveza.
Me gusta todo eso, y me gusta el circo, y el teatro, y el cine, y los sitios donde se baila, aunque ya no baile.
Y los caminos viejos por el campo, y la aldea, y la naturaleza salvaje, y la soledad bajo los árboles, y los sitios a donde se llega cansado y sudado, y se encuentran frescos, con las ventanas arrimadas y pan de molete y vino tinto recién sacado de la cuba y todas esas cosas más.
Me gustan todos los animales y todas las plantas y todos los árboles y todas las flores, y las piedras y los metales, y el cielo azul y las nubes blancas y las estrellas de noche, y el sol y la luna, y Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno.
Y las buenas butacas y los libros, y mirar los santos de los libros, y los versos y la prosa y la música y los cuadros y las estatuas y los monumentos y las antigüedades y las modernidades, hablar y oír hablar y estar callado, y andar y entrar y salir, y estar quieto, y otras muchísimas cosas.
Y la cama, la cama a la noche, la cama a la mañana y la siesta del carnero.
Resulta, por lo tanto, que me gusta el mundo; resulta que me gusta la vida.
¡Que cosa más tremenda!
PARA UN ELOGIO DEL MENDIGO
He leído en «Márgenes» esa historieta de unos cuantos maridos pobres que echaban a pedir a sus mujeres y ellos se quedaban en casa de uno de ellos, jugando a la escoba y al tute, jugando, además, por anticipado, la recaudación de sus esposas.
Me conmovió.
A la gente eso le parece muy mal. Existe la creencia de que el pobre, si puede, ha de ti abajar, y si no puede, por sus condiciones físicas, por enfermedad o por ignorancia, ha de estar siempre triste, abatido, lloroso lamentándose de su suerte negra.
Yo creo que los pobres tienen derecho a divertirse como los demás, y también,—y con más derecho que ctros, por aquello de la ley de las compensaciones— a un poquito de vicio, siempre que no sea mucho, y que no le van mal las cartas, ni la pinga.
También creo que tienen cierto derecho a no hacer nada, si no tienen gana, si bien, ésto sólo por ternporada, y no como hábito. También la pereza dentro de cierto límite, ha de ser satisfecha algunas veces.
Lo que todos hacemos, sin ser ricos, ¿por qué no han de hacerlo los pobres?
Se trata, como decía, de la compensación. Se trata de buscar un alivio, y un momento de distracción, de olvido, y si se puede, de alegría.
El que sean las mujeres las que vayan a pedir, tampoco deja de ser natural. Suelen ser las que conocen las necesidades, las que tienen mejor sentido económico y las que tienen más apego al dinero.
Por otra parte, una de las cosas más simpáticas que hay en este mundo, es el mendigo alegre, con gracia y con picardía.
Suele suceder que los mendigos sean así por dentro, aun aquellos que para pedir en sitios públicos son quejumbrosos y desgarradores, y recitadores de fórmulas tradicionales tristes y conmovedoras.
También me es simpático el mendigo, tenido por engañoso, que tiene, a lo mejor, una casita, algunas leiras y vacas a medias. El mendigo por deporte, como conozco algunos, o por pura profesión.
La profesión de mendigo, cuando es franca y decidida, y se ejerce sin vergüenza ni ocultación, me parece una profesión noble, como el mendigo me parece uno de los pocos tipos poéticos de humanidad que existen.
El mendigo es, además beneficioso para la sociedad, y para nosotros, uno por uno, desde el punto de vista moral.
Aunque tenga casas, leiras y vacas a medias, con su aspecto, nos trae a la memoria el espectáculo de la miseria, y es para nosotros una advertencia saludable: «Así puedes verte tú, y más fácil es llegar a ésto, que llegar a rico».
Al mismo tiempo, nos preséntala ocasión —que, claro, podemos aprovechar o no—de hacer la caridad directa, de hombre a hombre, que pueda que no sea la más eficaz, pero es la más cordial, la más humana, incluso la más cristiana.
Yo no me opongo—y aunque me opusiera, sería igual—a que haya organizaciones de caridad que se encarguen de la asistencia a los pobres. Lo que no me gusta es que no les dejen pedir, y que nos priven de su presencia y del contacto con ellos. Jamás lo impersonal será tan bueno como lo personal.
Y basta por hoy.
DECIR POR DECIR
Que el misterio aparece—y a veces se revela — donde se cruzan dos saberes distintos.
Que creer que la historia se compone de puros instantes es una forma del atomismo.
Que si García Morente me hubiera preguntado a mi:—¿Quien existe?—le respondería:— Existen las formas.
Que el arte que no revela nada es pura técnica.
Que hay homologías orgánicas —dentro del cuerpo— como hay homologías geográficas.
Que Caín, Abel y Seth, aunque hubiesen querido, no podían dejar de ser hijos de Adán.
Que no se puede hacer otra cosa que optar por lo menos malo.
Que existe el misterio de los idiotas.
Que existe el misterio de los antípodas.
Que existe el misterio de los preadamitas.
Que hasta lo que no existe quiere decir algo.
Que siempre la historia se cerró con una Sola puerta.
Que hay varias equivocaciones en muchas partes.
Que no me da la gana de decir más.
EL MAPA DE EUROPA
Quieres hacer del mapa de Europa una cosa, si no perfecta, al menos una cosa fija: construir para la eternidad, o al menos, para la perennidad, para una temporalidad más larga que todas las previsiones. Quieres, al parecer, una Europa estable.
Pero he aquí que la esencia de Europa es la inestabilidad, la variación, el cambio, la «viravolta». Europa es la parte del mundo que se cansa de todo. Europa se cansa del bien, de la justicia, de la paz. Se cansa inclusive de que las cosas le sean cómodas y fáciles. Se cansa de ser la primera, se cansa de ser ejemplo y modelo, se cansa de si misma.
Si Europa no se cansase, seguiría siendo la Cristiandad. Pero su lema es «afán de cosas nuevas».
No le deis nada que no pueda destruir, no levantéis en ella nada que no pueda derribar. Ni siquiera lo que se cae se ha de dejar caer, sino que ha de ser echado abajo.
Europa no tiene mapa. Es tierra fluida, cambiante como las nubes, que ahora se agrupan de este modo, dentro de un momento del otro, que se tifien, a lo largo del día, de todos los colores.
No le digas, pues; «detente», porque acelerará su marcha; no le digas: «por este camino», porque tomará el opuesto.
Observa que su signo es la inconstancia. Debe ser Mercurio quien la domina.

DESPUÉS DE UNA FUNCIÓN DE CIRCO
El circo es «espectáculo puro». Nada de enseñanza, nada de drama, nada de lirismo. Todo para los ojos, todo para los oídos, todo para el humor.
En el circo no hay que discurrir, ni hay que penar. Todo lo más, reir o asombrarse. El circo es «diversión pura», siendo allí todo alegre, sencillo y limpio.
El circo se hace bajo tiendas, como la vida de los Patriarcas. El circo es sano, porque es nómada, y como lo que es nómada, flota, en cierta manera, sobre la tierra, sin contaminarse.
Todo circo es bueno, aunque haya algunos a quienes no se lo parezca, porque no saben lo que es bueno, y por lo tanto, desconocen la esencia del circo.
Allí triunfan las fuerzas humanas en su pureza, sin ayudas, instrumentos ni aparatos: fuerza pura, destreza pura, obrando las maravillas célebres en la historia, en la leyenda y en el mito: el hércules, el funámbulo, el equilibrista, el contorsionista, el malabarista, el acróbata, el prestidigitador, el fakir, q ue come fuego y cristal...
Allí combaten una contra otra la razón y la sinrazón, la primera personificada en el clown, vestido de raso y lentejuelas y con la cara llena de harina, la segunda personificada en el «excéntrico»—la más acertada y apropiada de las palabras—vestido de facha, siempre con ropa de medida mucho mayor que la suya—lo cual es también significativo—y sucede siempre que, en la disputa, gana la sinrazón, porque, si analizamos las cosas, la sinrazón es «más lista» que la razón, puesto que, en el fondo, es una razón que nos coge por sorpresa.
Allí se presenta la vida, no tal como es, sino como debiera ser, de manera que, al salir del circo, es como si cayéramos de un cielo absurdo, y, por lo tanto, divertido, y donde se está como siempre quisiéramos estar, otra vez a este mundo razonable y cuotidiano, y, por lo tanto, tonto, y donde estamos como en prisiones.
Una función de circo equivale a dos o tres horas de Paraíso terrenal, donde no se aprende nada, pero de donde se sale con un aumento de todo, hasta de talento.
LO AUTENTICO Y LO FALSO
La falsificación de momias, egipcias, es cosa conocida desde muy antiguo. También su empleo en medicina, en los tiempos medievales.
Lo que pasa es que, seguramente, fué ahoracuando llegó la noticia a la India, y desde allí nos la vuelven a dar como cosa nueva.
Después de todo, es igual.
El articulista de Nueva Delhi dice que en el siglo XVI se descubrió que las momias utilizadas en medicina eran falsas, esto es, no de los tiempos faraónicos, sino de fabricación reciente, pero a los boticarios tanto les daba, porque «en el fondo del mortero todo se confundía».
¿Y no tendrían razón los boticarios?
Nosotros queremos que todo sea verdadero, que todo sea auténtico, que todo sea «de verdad»...
Especialmente, los arqueólogos, los hombres de ciencia y los enfermos.
Pero ¿no será esta una monomanía?
En lugar de ser necesario que una cosa sea «de verdad», ¿no bastará con que lo parezca?
Los niños tienen una gran ventaja sobre los grandes. Ellos bien saben que hay cosas «de verdad», y cosas «de risas», o «haciendo que era», o «como que esto era...» Pero una vez de acuerdo en que un palo «era» un caballo, o dos o tres sillas «eran» el tren, pues es lo mismo, pues «en el fondo del mortero, todo se confunde»
El mortero es, para el caso, el cerebro del hombre.
Los boticarios de la Edad Media sabían—como sabían los antiguos egipcios, los egipcios medievales y los egipcios modernos, como lo saben seguramente muchos lectores del periódico de Nueva Delhi—que, una vez puestos de acuerdo en que la momia falsa es momia verdadera, el resultado es igual.
¿No ponen los médicos a los enfermos inyecciones de agua, diciendo que son de morfina, y los dolores de los enfermos se calman?
Pues ¿para qué discutir si una cosa es o no auténtica?
AHORA BIEN
Una cuestión aparte es la de los efectos terapéuticos de las auténticas momias.
La medicina medieval lo explicaría a su modo; la medicina actual, caso de aceptarlo, lo explicaría de un modo enteramente distinto. Es decir, que con teorías, a lo mejor, incompatibles, se puede llegar al mismo resultado práctico. O sea que una cosa es el hecho y otra su interpretación: ésta puede variar permaneciendo el hecho él mismo.
Simbólicamente, la terapéutica de las momias significa que la vida puede venir de la muerte, que los opuestos se necesitan.
Cuando le dije ésto a un señor de la aldea, me respondió: «A todo aquel que hereda, por testamento o sin él, en realidad, la vida le viene de la muerte».
También en el caso de las momias: si los restos de los cadáveres curan a los vivos, es que «morte d'un, esterco d'outro».
IDEALISMO Y REALISMO
Una vieja revista francesa, encontrada entre los libros jubilados de una vieja estantería, trata del debate del realismo y del idealismo en el arte.
La revista es de mayo de 1922. El debate es de siempre. Acaso sea una forma de los debates del alma y del cuerpo, que ya se escribían en el antiguo Egipto. El año 1922 de la Era Cristiana resulta mucho más anticuado que el 1922 antes de Jesucristo.
Leemos ese artículo, por variar.
De él deducimos que es muy posible que haya más de un realismo en arte, y que lo que es seguro es que hay muchos idealismos. Por lo menos, el que aquí se discute, a pesar de ampararse en Ruskin y en Peladan, no es el que yo profeso.
Cada concepción del mundo tiene su realismo y su idealismo propios; mas, de una manera generalísima, hay dos idealismos fundamentales, que pudiéramos llamar: «idealismo de la idea» e «idealismo del ideal», que son cosas muy distintas; la idea es cosa del entendimiento, el ideal es cosa de la estimativa. Pero es también la estimativa la que decide si hemos de optar por lo uno o por lo otro.
Aquí se trata de un ideal, uno de los ideales posibles, que, en este caso, viene a ser el de los Prerrafaelitas. Los cuales—es ahora la ocasión de decirlo— eran mucho más renacentistas de lo que creían ser. Sin embargo, ellos buscaban otra cosa: una «refinada ingenuidad», que nos es indicada por Burne Jones, y no siempre. Era demasiada timidez, cuando del otro lado se iba mucho más lejos. El impresionismo resultaba, a veces, idealista, sin buscarlo.
Pero los argumentos de François Bidet tampoco nos convencen.
VIVIDO Y PINTADO
El paisaje pintado a la manera más o menos realista ha llegado a cansarme terriblemente. El paisaje creado creo que no me cansará nunca.
El paisaje vivido no es el paisaje trabajado. En comparación con el «homo faber», el paisaje no existe, de decirse que no existe tampoco en relación el «homo sapiens». Sólo adquiere plena realidad y sentido para el «homo ludens», en su actividad contemplativa.
O sea para el paseante solitario. No sé lo que le hará al vagabundo, pero temo que la vagancia sea también un trabajo, que produzca la consiguiente formación profesional.
Hoy día he llegado al grado del que contempla poco a poco y por menudo, detalle por detalle.
Si yo pintase paisaje, pintaría tan sólo los bordes los caminos, entre el muro y el piso, las pequeñas matas del monte, la flora diminuta que crece al pié de un árbol.
EL COLLAR DE LAS HORAS
No me diréis que no he hecho, durante el verano, esfuerzos reiterados por reanudar las «Horas».
Pero, de cada vez, el esfuerzo se agota, y las «Horas» caen en el vacío.
Las «Horas» caen en el fondo del pozo de donde nadie puede sacarlas. Duelen los brazos de tirar por la cadena.
Se da cuerda al reloj, y el reloj sufre colapsos sucesivos, cada vez más prolongados.
Las horas no son pasos de una aguja giratoria por delante de los números romanos.
Las horas son, según los poetas, las cuentas de un collar.
El collar de mis «horas» se interrumpe. El hilo del collar se quiebra, y ruedan las cuentas bajo nuestros pies.
Las cuentas son ideas, son temas, son observaciones, son vivencias, son experiencias, son deseos, son gustos y disgustos.
El hilo es el ánimo, y el ánimo tenso tanto tiempo, llega a quebrarse a veces.
El hilo es el ánimo. El ánimo es el hilo que sostiene todas las cosas.
Las ideas, los temas, las observaciones, las vivencias, las experiencias, los deseos, los gustos, los disgustos, son las cosas que son todas las cosas.
Que son lo que pasa cuando el collar—como en las «Horas»—se convierte en rosario.
Y da vueltas como el reloj y como el mundo.
Las vueltas del collar gastan el hilo. Las vueltas del reloj gastan las horas. Las vueltas de las «Horas» gastan el ánimo.
Hay que reponer el hilo, hilando la voluntad.
Pero la voluntad no es más que un sustitutivo.
¿POR QUÉ NO?
El Conde Matías Augusto Felipe Villiers de I´lsle-Adams, es uno de esos autores extraordinarios, que sorprende y sobrecoge volver a encontrar y leer, en el estado de esíritu en que hoy nos encontramos. Como si hubiera escrito adivinándonos. Lo que pasa es que, como hoy está suprimido lo extraordinario, ya nadie se para a leerlo.
Y sin embargo, el libro suyo que estoy leyendo ahora, se refiere a lo más actual: a la ténica. Su protagonista verdadero es el gran precursor, Tomas Alva Edisson. Si vamos a exponer el argumento de La Eva futura nos encontramos con un simple drama sentimental, pero eso es lo que menos importa. Lo que importa es que el Deus ex machina es Edisson, y nunca más ex machina: la intervención de la técnica en el amor. Y por encima de todo eso,, el pensamiento de Edisson, tal como Villiers de I´lsle-Adam se lo Atribuye, escrito con un endiablado humor, pero en realida, leyendo más allá de Edison. Si Edisson hubiera pensado las cosas que en La Eva futura se le hacen pensar, hubiera oscurecido a los más grandes sabios de la historia.
Edisson hubiera querido, según el autor de este libro, recoger en el fonógrafo todas las voces, todas las grandes frases, los coloquios famosos, los ruídos y los estruendos de la historia, desde cuandoAdán hablaba con Dios en el Paraíso. Hubiera querido fotografiar a todos los grandes hombres y todos los grandes hechos, de manera que así formaría un archivo en que se conservaría toda la memoria de la humanidad... Sería el reino de la Saudade materializado, sería la mineralización del espíritu ...
Pero, si vamos a ver ¿qué es lo que significa la ciencia moderna y la técnica, si no la materialización de la magia? La magia es la suma de los sueños. Los sueños operan en los mundos hiperfísicos; los magos se esforzaban en darles efectos en el mundo visible, sin medios físicos, y no lo conseguían; los físicos los realizan con medios físicos en el mundo material. Esto es todo. Pero Villiers de I´lsle-Adam, aunque no lo diga, intuyó éste misterio, y éste es un mérito formidable y lo notó ya en su tiempo.
Hoy tenemos muchos más elementos para comprenderlo. El no tenía más que la electricidad y el mito de la electricidad, y la fué bastante.
Hoy podemos esperar que el sueño que atribuyó a Edisson se realice. Edisson se lamentaba de que el fonógrafo hubiera llegado tan tarde: hoy podemos esperar que se recojan en discos las voces del pasado, que lleguemos a fotografiar los personajes y los hechos del pasado; que se llegue a oír el rumor de las aguar del Diluvio, y tener en casa fotografías de la Torre de Babel.
El dicho de nuestro tiempo es, efectivamente, como decía el Conde Villiers de I´lsle-Adam: ¿Por qué no?.

EL GATITO
Ha venido un gato gris, muy pequeñito, un gatito de esos que parecen niños que arrullan y juegan, que quieren estar siempre entre la gente.
Viaja en una caja de cartón, llena de agujeros, en un lecho de virutilla. Así va en coche, en tren y en avión, y va tan tranquilo.
Es de Angora, todo peludo, tanto que es un gato y parece otra cosa. Yo no sé bien lo que parece, sólo sé que parece algo de señora, pero no sé lo qué.
No viaja por su iniciativa, sino por que lo llevan, en lo cual se parece también a los niños. Pero a él no le importa nada, y en todas partes se encuentra bien.
Es cosmopolita, no por nada, sino por indiferencia, porque tanto le da. Es de todas partes y de ninguna, es gato y le basta.
Tiene, pues, una porción de cosas por las que hay que admirarlo, además de su belleza, pues los animales son los seres a quienes la belleza les basta.
Y a los gatos, más.
EL BOMBO
El bombo está encima de la mesa. Es una jaula esférica de alambre, sostenida en dos soportes verticales de madera, que se levantan sobre una tablilla rectangular, con dos pequeños zócalos laterales. La madera es amarillenta y está barnizada. La esfera es de alambre está atravesada por un eje que descansa horizontalmente en los soportes verticales en que se apoya. La jaula da vueltas alrededor de este eje por medio de un manubrio.
La jaula tiene muchos meridianos y sólo dos paralelos. En los polos tiene dos cilindros achatados de madera. En la zona ecuatorial, uno de los meridianos está interrumpido por una pequeña cazoleta giratoria de metal, de forma hemisférica. — — —
La jaula está llena hasta la mitad de bolas esféricas de madera, cada una de las cuales lleva escrito un número. Al dar vueltas al manubrio, las bolas danzan dentro de la jaula. Al parar, una de las bolas queda en la cazoleta giratoria.
El bombo sirve para jugar la lotería de la ciencia El número escrito en la bola que queda en la cazoleta al dejar de girar la jaula de alambre, es el número de la «lección que toca».
Por lo tanto, del bombo sacan los estudiantes su salvación o su condenación.
Aquellas bolas son los pájaros de la suerte, encerrados en la jaula del mundo.
Lo que se decide en una vuelta del bombo es lo que más importa en aquél momento a aquél o aquellos para quienes se echa la suerte: en aquel momento pende del bombo la vida de todo un verano. En la edad del estudiante, un verano vale una vida entera, casi una eternidad. En el año que viene ¿quién piensa? En este verano pueden pasar tantas cosas como en toda la historia del mundo. Durante un verano se puede leer muchas veces la historia universal. No se vive por vidas, se vive por cursos.
La decisión del bombo es, pues, una decisión suprema. Es la palabra del Juicio Final.
LA RUEDA DE LA FORTUNA
No es la primera vez que hablamos aquí de la Rueda de la Fortuna.
La Rueda de la Fortuna es uno de los grandes descubrimientos del ingenio humano. Acaso sea el más grande de los símbolos.
Fué, en otro tiempo, traída y llevada, sobada y manoseada, se convirtió en un lugar común casi vergonzoso. Se dudó de la inmensa verdad, de la absoluta verdad que encierra
Y el mundo siguió dando vueltas, impulsado por la dichosa rueda y llegó una vuelta en la cual los señores filósofos acabaron por acordar que la suerte del hombre la decide él mismo, pero sin conocimiento de causa, pues el conocimiento quien lo tiene, es la diosa ciega, que va encima de la rueda.
Lo cual indica que el único error es haber representado ciega a la fortuna, cuando es el hombre el que no vé.
La Fortuna lo es, en cuanto no distingue los méritos de los hombres, y reparte a voleo dones y desgracias. Pero este es el aspecto vulgar del misterio.
Su aspecto profundo es el que aprecia el estudiante cuando advierte que de la bola que se saca del bombo, puede depender la suerte de su vida entera.
SOBRE LA VERDAD
Cuando uno escribe obedeciendo espontáneamente a un estado de alma, al cabo del tiempo, si uno lo encuentra y vuelve a leerlo, se asombra de haber dado tan fácilmente con la verdad.
La verdad está siempre ahí, delante de nosotros, sólo que no nos damos cuenta, y cuando la encontramos. es siempre una sorpresa.
Incluso sucede, a veces, que no le damos importancia, que no nos merece la pena buscarla.
O que, cuando la descubrimos, resulta que hubiéramos querido que fuese de otro modo. La verdad suele guardar para nosotros muchas decepciones. Es el más grande de los tropiezos que encontramos en el mundo. Lo que se opone a nuestros deseos es siempre la verdad.
Sin embargo, cuando la descubrimos, sobre todo cuando no nos afecta, o cuando por casualidad nos favorece, experimentamos un gran placer.
Es el estímulo de la curiosidad. Tanto que, para sostener el interés de las historias —como en las películas y en las novelas— hay que inventar una supuesta verdad, y ocultarla de manera que sólo se descubra al final.
El mayor placer en el descubrimiento de la verdad es cuando se confirma una verdad sospechada. En el orden de los hechos humanos, la verdad más grata es la que descubre al culpable.
En el orden científico, la más deseada verdad es la que destruye la tesis del colega, mucho más que la que confirma la nuestra.
Pero todos éstos son casos óptimos, son los triunfos de la verdad. De otro modo, en la vida ordinaria, estamos tan rodeados, casi sitiados, de verdades, y éstas son tan archisabidas, que la verdad nos aburre y nos cansa.
Resulta ocioso que nos la repitan. Nos molesta que nos la enseñen en la escuela, en el instituto, en la universidad, en las conferencias, en los libros de texto, en los tratados, en todas partes, y tenérnosla que meter en la cabeza y repetirla en clase, si nos la preguntan.
Porque, además son tantas, tantas, tantísimas verdades las que hay, que no se da hecho. Si fueran menos, sería un descanso, pero la verdad se produce en cantidades ingentes.
Por muchas mentiras que se cuenten, nunca se llegad a alcanzar cuantitativamente a la verdad.
Ya ven ustedes qué cosa tan rara es la verdad.
¡Si hasta es una cosa importante!.
DEL LUNES
El lunes es un día de no mal aspecto, aunque a veces tenga un color azul oscuro, demasiado serio, ¿ero es un día penoso, por la tremenda razón de venir después del domingo. Resulta que, a lo mejor, no hemos disfrutado nada del domingo, y sin embargo, nos molesta el lunes.
Puede ser que el domingo nos hayamos quedado en cama hasta las doce, y el lunes nos tengamos que levantar antes de las diez. Este desnivel, cuesta arriba, que tenemos que salvar en pocas horas, es una de las principales asperezas del lunes.
Muchas veces, el lunes es un día frío, por su nombre y por el trabajo. Su nombre es derivado de la Luna, cuya luz es fría, y a veces semejante a la de los tubos de neón.
De todos modos, el lunes está regido por la luna, con todas sus consecuencias, por lo cual es el día en que más hay que tener en cuenta las fases, situación zodiacal y aspectos del planeta argénteo. Y habría que pensar mucho en lo que hay que hacer para que la luna se nos dé bien cada lunes.
No es el lunes, tradicionalmente, día propicio para la diversión, excepto para aquellos que están bajo el patronato de San Crispín.
El lunes es día serio y hasta un poco triste. Es el día en que a la pereza le resulta más dura la pelea con la diligencia, en que la diligencia acaba por vencer, pero a duras penas y de un modo incompleto.
Tiene de bueno el lunes ser un día sin «erre»; pero en cambio, va siempre asociado al miércoles y al viernes, en la alternancia semanal de los días, cuando la hay.
Bueno, no nos quejemos del lunes, que, al fin y al cabo, un día pronto se pasa.
LO LIGERO SE VUELVE PESADO
Hay un valor estético que hoy la gente, por lo menos los entendidos, están deseando atribuir a las obras literarias o artísticas, y, en efecto, se lo atribuyen al calificarlas, muchas veces, acaso las más, con exagerada indulgencia: la gracia. Sin duda, se leen y se ven hoy obras que carecen de otras cualidades, pero que compensan su falta con la gracia.
Sin embargo, cada día son menos las que se salvan por la posesión de ese valor. Será por lo que sea, pero la gracia retrocede, se esconde, tiende a desaparecer.
A mí como a todos, si me preguntasen lo que es la gracia, no sabría decirlo. La gracia la captamos por su evidencia, pero no sabemos, por eso mismo, definirla.
Si yo tuviera que dar una idea de la gracia, sólo sabría repetir unas palabras de Nietzsche: «que lo pesado se vuelva ligero». Y creo que con esto, todo el mundo se daría por satisfecho. Todo el mundo sabe que lo que se opone diametralmente a la gracia es la pesadez. Y, por lo tanto, la pedantería... A pesar de que yo conozco pedantes graciosos, a los cuales sería irreverente nombrar, pero es que los tales no tienen gracia por su pedantería, sino que la tie nen a pesar de ello.
Estamos en una época en que se agrava el peligro de que la gracia se ahogue en una creciente acumulación de palabras. Pues no es precisamante de las artes de donde tiende a desaparecer, sino de las letras.
Se escriben libros de demasiadas páginas, se escriben páginas en que no hay un punto y aparte, se escriben párrafos demasiado largos. Hay una proclividad tremenda hacia el mazacote. Aún escritores bastante buenos, incluso muy buenos, no saben evadirse de la pesadez. Hay libros, incluso interesantes, que, tanto por su textura tipográfica como por su textura ideológica, recuerdan el cemento.
Se llega a sospechar si la arquitectura de hormigón pueda tener una influencia en la arquitectura mental de nuestra época.
Se va perdiendo la «agilidad mental»—tan umversalmente y justamente elogiada—de décadas muy próximas a nosotros. La elegante ligereza, la despreocupación, la gracia, de escritores que en gran parte todavía viven, es virtud que desaparece.
Al decirlo, se me escapó una palabra, que acaso sea la clave: «despreocupación»... En efecto: lo q ue pasa es que, entre los escritores de hoy, hay algunos realmente preocupados, quizá los mejores, y los demás, naturalmente, tratan de aparentar que lo están.
Pero también aquellos a que me refería antes lo estaban, sólo que sabían sentirse superiores a sus preocupaciones, y éstos, al parecer, no. Estos parecen sentirse abrumados, aplastados, por los «problemas» y les dan vueltas y vueltas, como la vieja sin dientes que chupa un caramelo.
Hay otras causas, pero quedan para otro día.
NI DOGMÁTICO, NI ESCÉPTICO
Me felicitaron por tener el arte de no indisponerme con el lector. Esto no es enteramente cierto. Yo sé de quien se indigna, a veces, con lo que digo.
Me dijeron que no dogmatizo, y hago bien. Yo no sé si bien o mal. Solo sé que al lector se le debe incitar, se le puede hostigar, más no se le puede abrumar.
Quien me lea, creo yo, tendrá más dudas acerca de mi, que acerca de las cosas; pero, aunque llegara a dudar acerca de éstas, deberá tener en cuenta que estamos en una época problemática, y que, si no tiene problemas, dejará de ser actual. Siempre le queda el recurso de elegir entre el ayer, el hoy y el mañana.
En cuanto a mi, no soy escéptico ni dogmático, precisamente por ser escéptico con los dogmáticos y dogmático con los escépticos.
Creo, como cada uno, en unas cosas si y en otras no, por la sencilla razón de que el mundo inmediato se compone, al parecer, de verdades y mentiras.
Esto me sucede con las cosas que no dependen de mi. En las que dependen de mi, llego a tener, a veces, convicciones absolutas, pues lo que se cree por voluntad debe creerse sin restricción. El yo es un principio de certidumbre. Será lo que sea, pero es mi verdad más fuerte. En el mundo interior, duda significa vacilación, decisión supone inclinación. Es difícil sentirse responsable de las inclinaciones, pero si yo las apruebo, es como si las hubiera creado.
En lo demás, sostengo que la belleza y la seducción de las cosas es un criterio de verdad. Quien así no lo crea, tiene un alma de papel lija. Todavía hay almas de éstas, y el haberlas es la causa de que el mundo no ande como debiera andar.
Todos sabéis que hay señores que rascan, y también que los hay que son de terciopelo. En general, es más favorable a la vida aflojar las cuerdas. Donde uno esté, se ha de mover cómodamente. Con ésto, acaso esté resuelto todo.
ESPÍRITU ESTRICTO
Un poeta, amigo mío, que murió hace algún tiempo, usaba algunas veces un lema tomado de Goethe: «No caiga ninguna pesadumbre sobre el hombre que se dejó deslumbrar por los dioses»
Los dioses, aquí, significan todo aquello que es bello y seductor en el mundo.
Hay en ésto muchos grados: una escala que comienza en una mesa apetitosa y termina en las más altas regiones del espíritu. Allí donde no se acuerda uno de comer ni de beber. Allí donde San Ero de Armenteira puede pasarse trescientos años oyendo cantar a un pájaro, creyendo que ha estado tres horas, o acaso tres minutos, sea un pájaro celeste, sea tan solo un pájaro paradisiaco. Siempre será ese pájaro uno de los dioses.
Precisamente, el hombre que se dejó deslumbrar por los dioses es el que por ellos es capaz de olvidar todo lo que hay en la vida ordinaria, aun lo más gustoso en la vida de todos los días.
No se trata aquí de nada santo, pero tampoco diabólico. Se trata de espíritu estricto. Acaso de lo que hace hombre al hombre, pero entonces, pocos han llegado a serlo.
"O RABO DO PORCO NO POTE"
Sobre comidas y bebidas, tenemos dos escritores a los que sería necesario dejar la palabra: Ramón Otero Pedravo y Alvaro Cunqueiro. Uno debía, pues, callar. Pero a esos dos escritores habría que dejarles la palabra en tantas cosas, que los demás apenas podríamos escribir.
Por lo tanto, hablemos, aunque sea con nuestra escasa autoridad.
Puesto que estamos en días de larpeirada.
El cerdo, comida cristiana en nuestras latitudes y en nuestras longitudes, posee, según opinión unánime, la máxima excelencia. Estos días son los dedicados a los extremos de ese ser maravilloso: la cabeza y el rabo, en los que se resume su valor gastronómico y nutritivo.
Hablemos hoy del rabo.
Haciendo constar previamente que su valor nutritivo no nos interesa, no siendo, como no somos, fisiólogos ni higienistas. Los artistas atendemos siempre a lo inútil, a lo que, satisfaciendo al gusto, esp} ritualiza las cosas materiales.
Nos interesa tan solo la estética del rabo del cer do, con todo lo que ella implica, por lo demás.
En vida, el rabo del cerdo tiene una de las figuras más misteriosas que la geometría nos ofrece: la forma espiral, y la conserva casi enteramente aún después de cocido.
Sus tejidos están dispuestos en capas concéntricas, de una gran regularidad. Por fuera, conserva siempre algunos de esos pelos rígidos que llaman cerdas; al comerlo, nos pican un poco en la lengua, como para estimularnos y advertirnos.
Viene después la piel, consistente y fuerte, semejante a la del tocino y a la de la oreja. Es un poco dura, no se logra nunca triturarla del todo y no tiene sabor marcado. Constituye ese fondo gelatinoso, de escaso sabor, que es indispensable, como fondo, en la cocina china, que como se sabe, es la mejor del mundo.
Debajo está la capa de grasa, blanca antes de cocerlo, traslúcida después de cocido, y que tiene ya el sabor marcado que buscamos. De fuera a dentro, esta capa de grasa va tomando, poco a poco, un color rosa, pálido y delicado al principio, más y más intenso paulatinamente conforme nos acercamos a la capa muscular. Y con el color, va creciendo el sabor, poco a poco, hasta llegar a la violencia de más adentro.
La capa muscular es de un carmesí y de un sabor concentrado, resumen del sabor de todas las partes ¿el cerdo, que al llegar al rabo, última parte de su cuerpo, se despide, dejándonos en la boca su quinta esencia.
Queda la parte ósea, contagiada del sabor del músculo, y ofreciendo, entre las menudas vértebras, partes cartilaginosas que masticamos con restos de placer, pesarosos de haber terminado.
Pensaréis, sin duda, que os estoy exponiendo una experiencia reciente. No hay tal cosa. Describo vivencias muy pasadas. Escribo mi nostalgia.
UNAS CUANTAS COSAS RARAS
Uno que tuvo que pagar una cuenta, dijo:
—Me han crucificado esta mañana. Debía ser esta una muerte reservada para los mártires. Yo no la merecía, no por bueno, sino por tonto. Si siquiera mis pecados fuesen bellos... Debieron colgarme de una de esas horcas portátiles en que se cuelgan los trajes viejos.
* * *
Delante de un cuadro abstracto:
Cuando se rompe una cosa, su realidad última se cuela por la fractura.
* * *
Si damos crédito a las cajas de mixtos, en la bandera de la República Argentina, hay un sol.
Allá por Mariñamansa, había un señor que adoraba al sol, y le daba gracias, al ponerse, por los beneficios que había hecho a la nación argentina.
* * *
Comentario de un indiferente:
Nuestra época es una época angustiada, llena de inquietudes, enferma de incertidumbres, nublada de amenazas... Es una época enamorada de sí misma, inflada de suficiencia, embriagada de superioridad...
El único remedio es el whisky.
* * *
Dice un naturalista:
—El rinoceronte es un paquidermo: piel gruesa y dura; significa insensibilidad. El rinoceronte destroza los sembrados; significa regresión a la barbarie, instinto de destrucción. Si se los concibe en manada, significa instinto gregario. Si se reproducen rápidamente, en gran número, significa mimetismo.
* * *
Se dice que, en cierto lugar, cuando andaban labrando el maíz, le dieron pan a un perro. El perro cayó muerto. En el sitio en que cayó el perro, la tierra no dió nada. ¿Será pecado dar pan a los perros?
* * *
Hojeando una revista con fotografías exóticas, dice un señor:
—Aunque la mona se vista de seda, si mona era mona se queda.
* * *
Dice un crítico de arte:
Desde que se pinta, sólo Europa proyecta sombras.

JULIO, SOL EN LEO
Bien poco duró el verano: bien poco hemos podido gozar del trópico. Que también se goza con la molestia del calor, con el vestido sumarísimo, con la siesta del carnero, con las bebidas refrescantes, con el ocio y con la dispersión del pensamiento.
Pero claro está. El año tiene envidia del precedente, y a él se ajusta, porque, desde luego, le es más cómodo.
Sin embargo, trastornar las estaciones es quebrar el ritmo, y quebrar el ritmo es faltar al deber.
El ritmo es una condición de la vida, y muchas veces, una condición del arte. Todo se funda, después de todo, en la alternancia de los contrarios, mucho más que en su equilibrio, el cual, llegado a su perfección extrema, desaparecería toda vida.
Siempre hay algo fundamental que debe estar predeterminado, y con lo cual se cuenta. Hay cosas que deben venir cuando se esperan.
El tiempo debe ser cosa en que podamos confiar, que no nos debe coger por sorpresa, sin grave peligro.
Muchas veces, nosotros mismos faltamos a estas leyes, pero para eso el hombre es un ser desconsiderado. Siendo el hombre así, si la naturaleza se comporta lo mismo, todo resulta comprometido y en el aire.
Si se quiebran los pactos, que va a ser de nosotros.
Tenemos un contrato con el año. El año bien sabe que, en muchos detalles, nosotros faltaremos a él; ésto lo obliga a él a guardarlo con mayor escrupulosidad, porque de otro modo, todo sería tragado por el caos.
El año es, precisamente, orden. Orden garantizado por los astros en sus revoluciones. El sol sabe muy bien por donde tiene que ir: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sería gravemente culpable si se apartase de ese camino.
Acercándose al signo de Leo, donde tiene su exaltación, debe adquirir y aprovechar su máxima fuerza. Si no, creeremos que el León zodiacal está como aquellos del Barbagelata.
LOS PENULTIMOS
Leo por casualidad—es incalculable cuanto debiéramos confiar en la casualidad; pero la casualidad probablemente, no existe —una descripción del Berlín de 1904—aquella Europa que, considerándose lejos de la guerra, se permitía orgias de refinamiento estético—, por Ernest Bobert Curtins: Secesión, teatro de Rheinhardt, tés en casa del filósofo Simmel, sesiones privadas de música, Rheinhold, Stefan Georg, Dilthey, Groehuysen...
Se ve como los explendores del espíritu pueden ser gustados, en pleno siglo XX, en ciertos círculos, sin salir del mundo, con la sola precaución de dejarlo a la puerta. Pero entonces, todavía hacía, con dignidad, apariciones ante el público. Diréis quizá que ahora también; sin embargo, es «otra cosa». No existían, como hoy, tantos usurpadores.
Sobre todo, era posible la justicia en la selección. Y no era tan necesario forzar las cosas. El lento suicidio de la civilización, aunque se vislumbrase, no era tan patente. Todavía después de 1918 se acariciaron esperanzas. En 1904, aun lanzaba fulgores la decadencia.
Yo no llegué a Berlín hasta veintiséis años después cuando la suerte ya estaba echada. Andaban por allí retratos del Conde Coudenhove-Kalergi, pero también los había de la difunta Rosa Luxemburgo y en resumen , todo esto era política.
Se podían, sin duda, oir «Los Maestros cantores », pero se veían películas horrorosas, y se leía «Berlín, Alexander Platz». Se cruzaban corrientes de inquietud. Se tenía la impresión de haber vivido postrimerías sin futuro, aunque sonasen himnos forzados de esperanza.
Hoy. sabemos muy bien que hay algo muy hermoso y muy deseable que no puede volver. Pero acaso sepamos también la manera de evocarlo para nuestro uso particular, en momentos favorables que, siendo efímeros, pueden tener un valor eterno. Sospechamos la relativa posibilidad de un culto secreto del espíritu en sus manifestaciones humanas más elevadas, y hasta vislumbramos el benéfico influjo que un círculo silencioso de fieles del pensamiento, de la belleza y de la poesía, puede ejercer, sin ninguna actividad externa, incluso sobre el común de las gentes.
No hay más que pensar en lo que nosotros mismos hemos recibido a distancia de grupos y personalidades como los citados en el texto de Ernst Robert Curtins que ha dado motivo—por casualidad —a este artículo.
Es posible que, en realidad, sólo se pierda lo mostrenco. Y si la casualidad no existe, aun pudieran ocurrir cosas.
CUANDO SEAMOS VIEJOS
Cuando busquemos, en invierno, el gran sol, al abrigo del viento, y en verano, una sombra verde, al abrigo del sol.
Cuando las horas nos vuelvan a parecer muy largas, y las queramos más largas aún.
Cuando tantas cosas hayan pasado.
Cuando se vayan desvaneciendo los recuerdos y se vayan confundiendo los tiempos.
Cuando, viviendo más descansados, nos sintamos más cansados, y deseemos cansarnos más.
Cuando lo que ahora es trágico parezca apacible, en la memoria, y haya pasado el miedo.
Cuando se haya acabado nuestra historia.
Cuando las obligaciones se hayan acabado.
Cuando nadie nos pida nada, ni espere nada de nosotros.
Cuando nos vayamos hundiendo en el olvido de todos.
Cuando el porvenir se vaya abreviando.
Cuando la vida que se va tenga un gusto de vino viejo y confortante.
¡Que hermoso atardecer ante el día siguiente, que no acaba nunca!
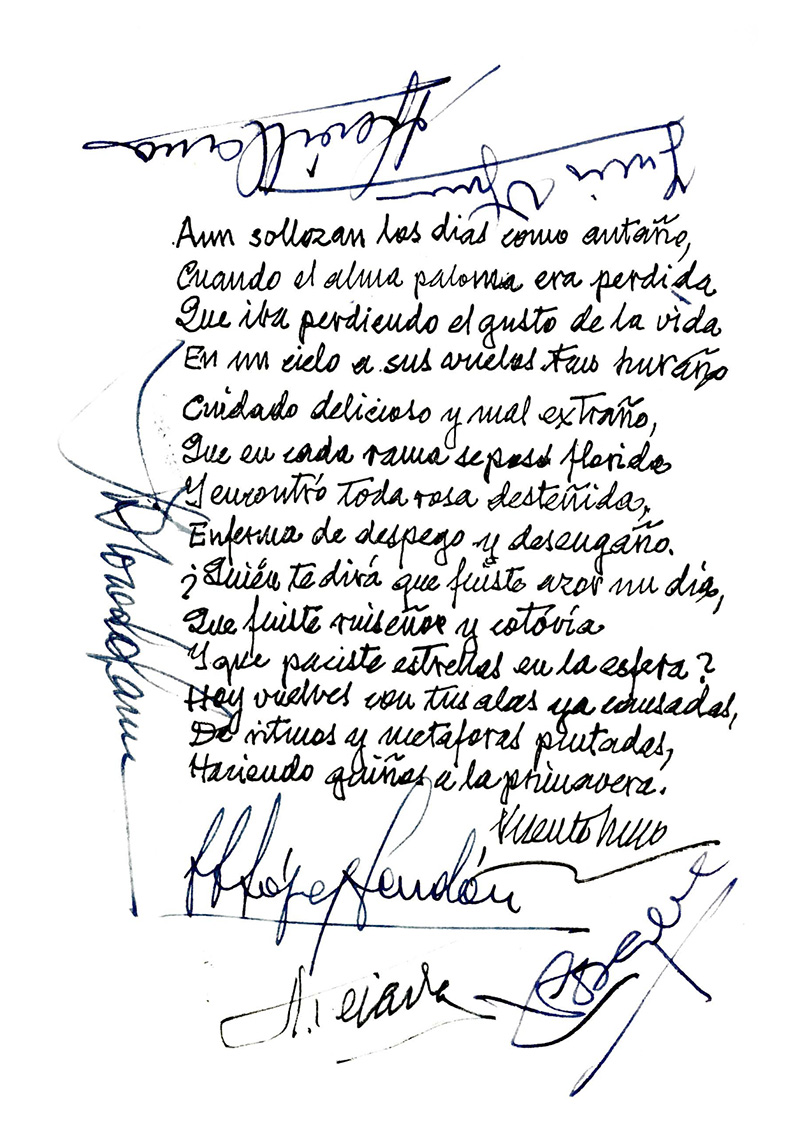
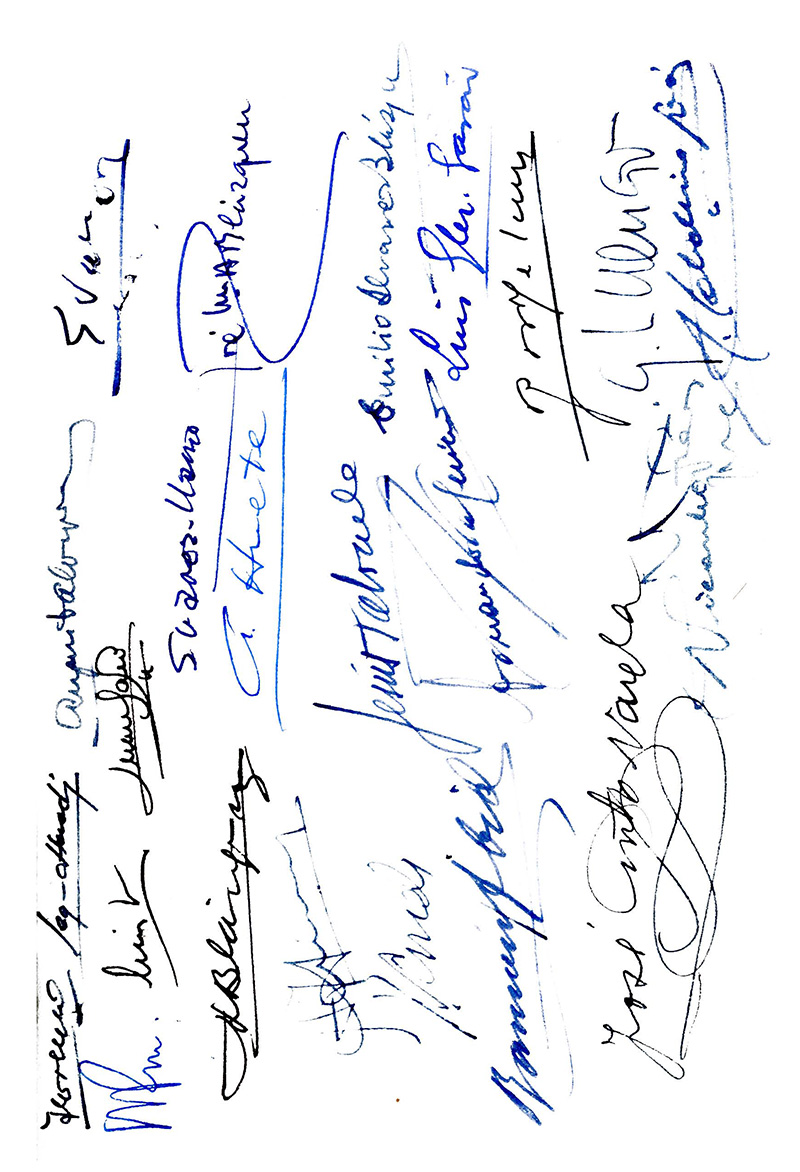
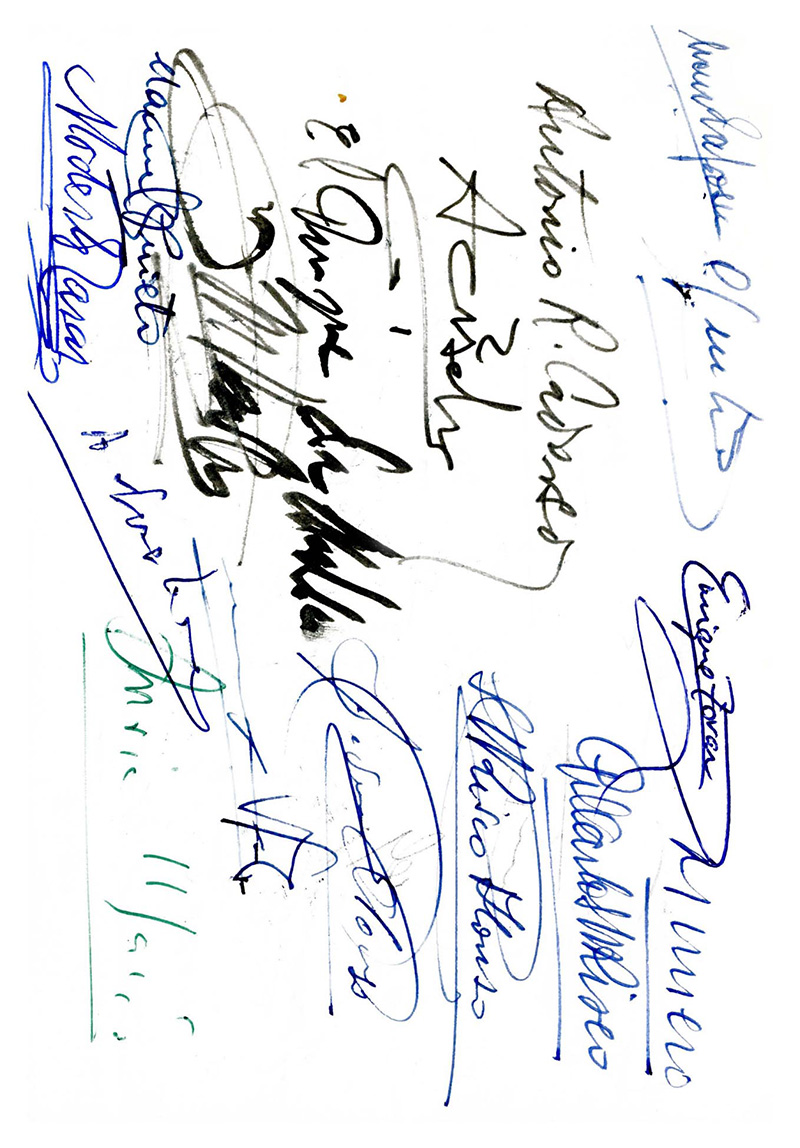
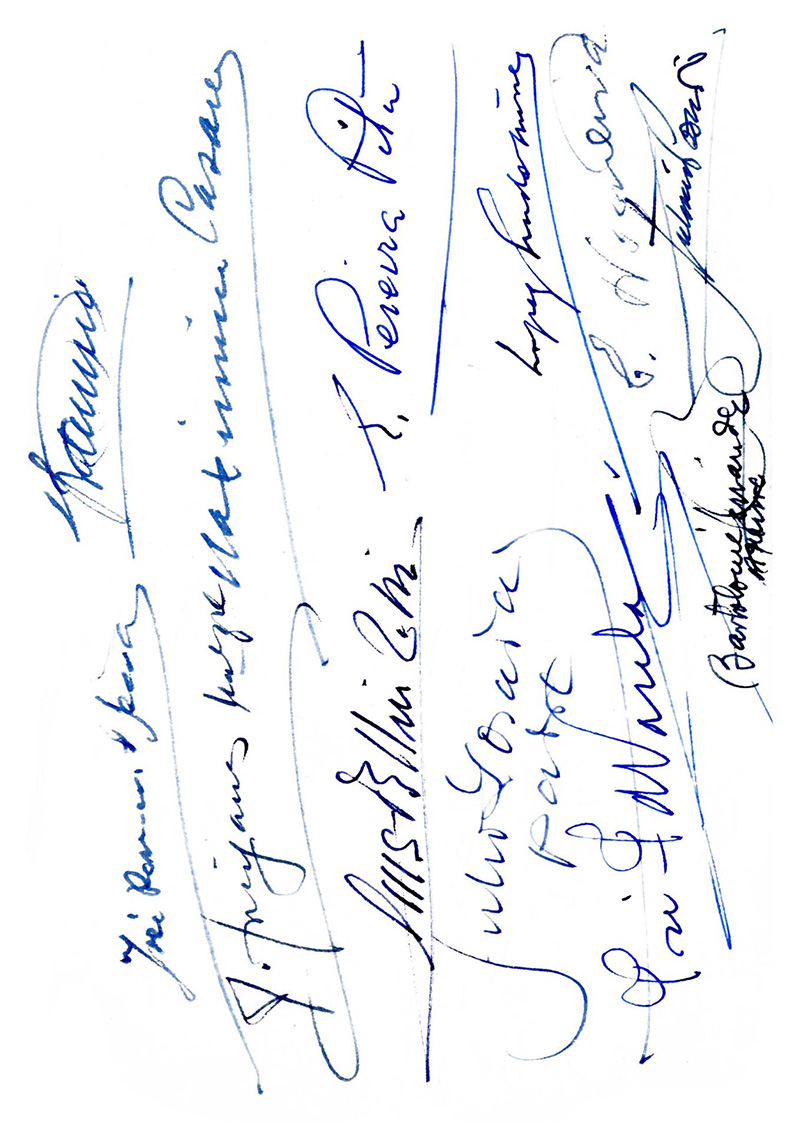
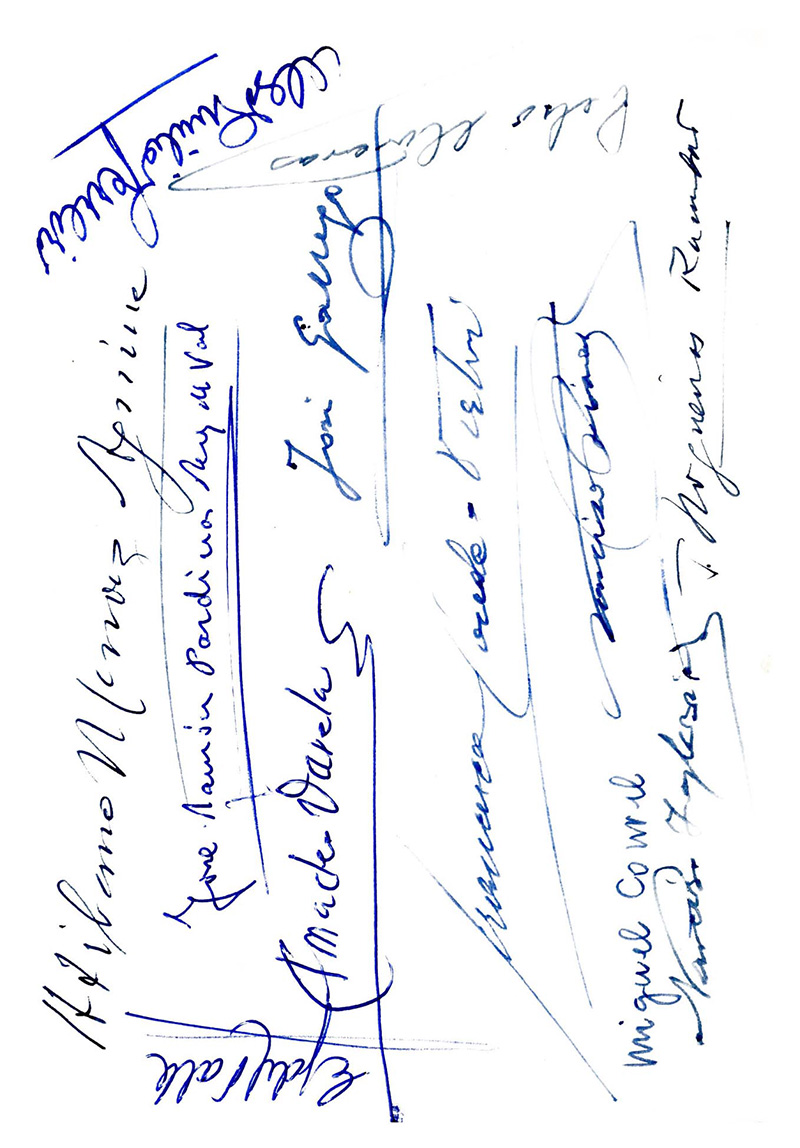
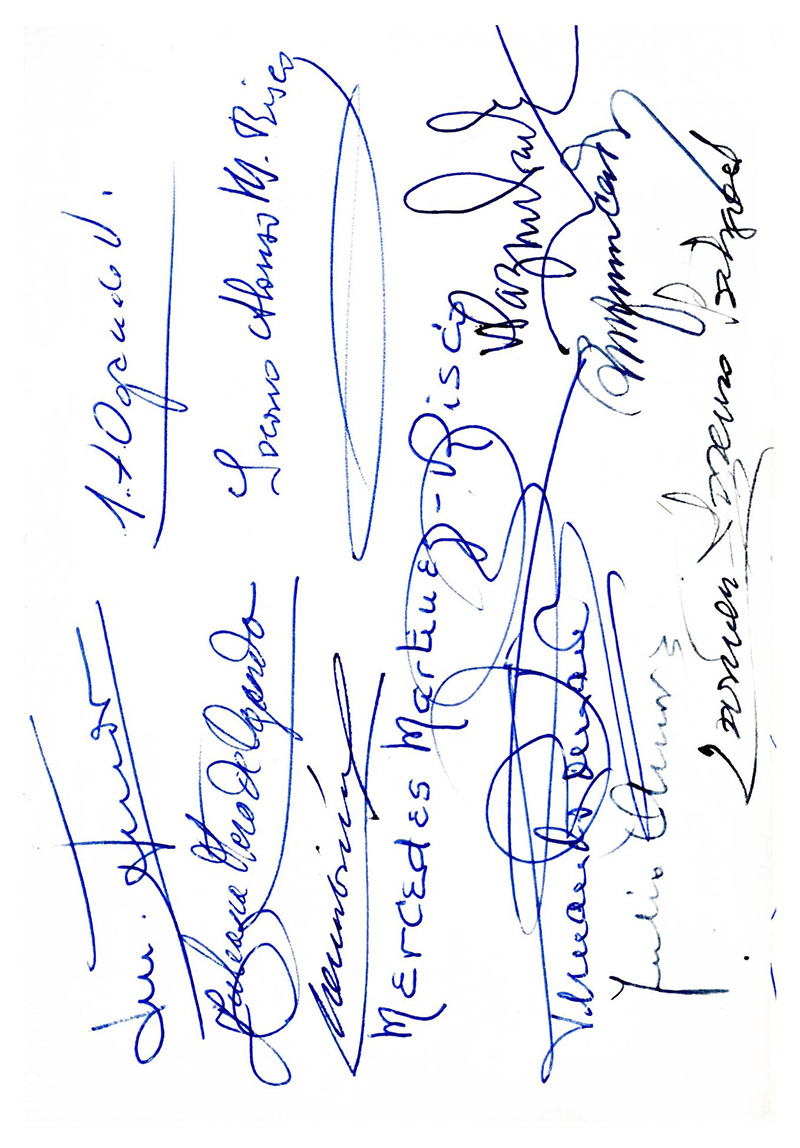
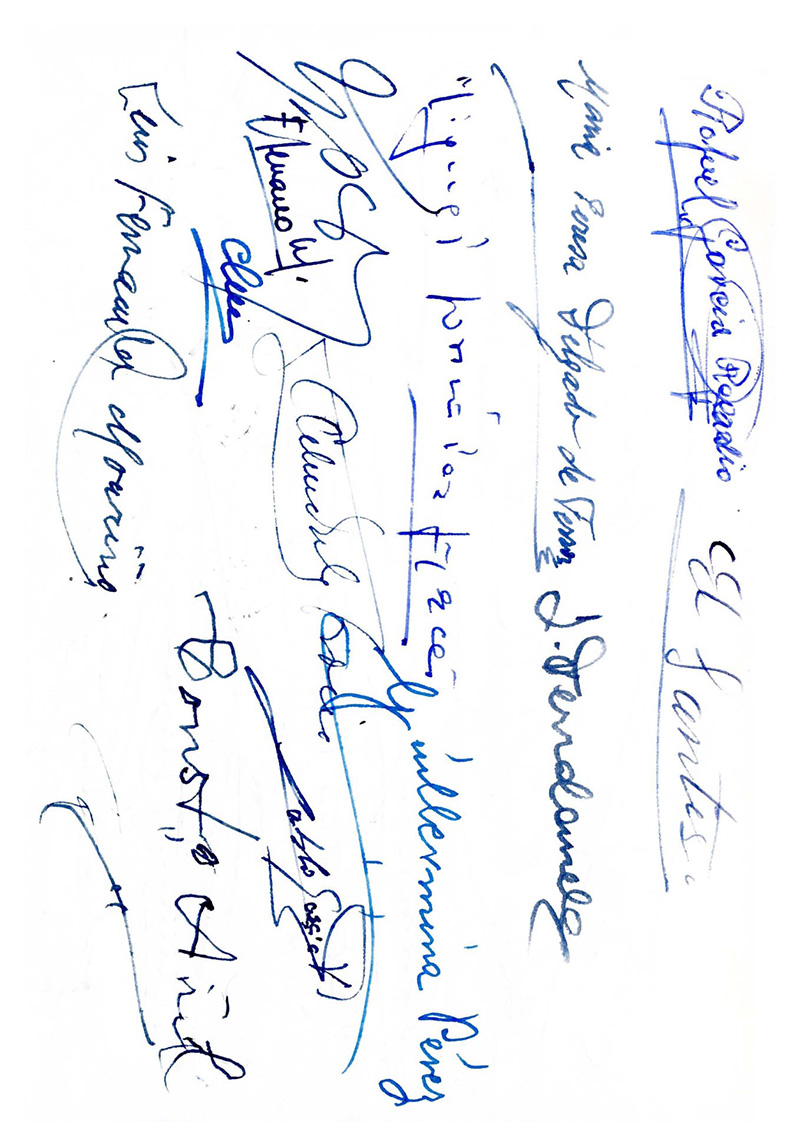
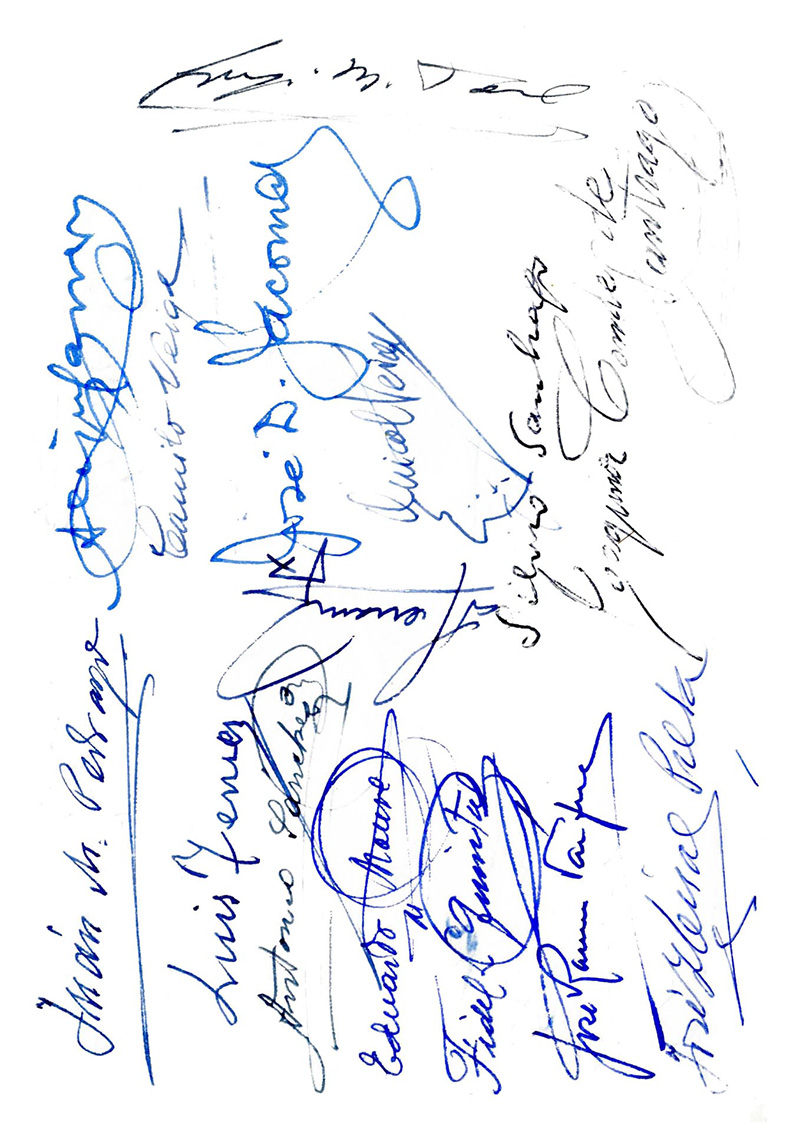
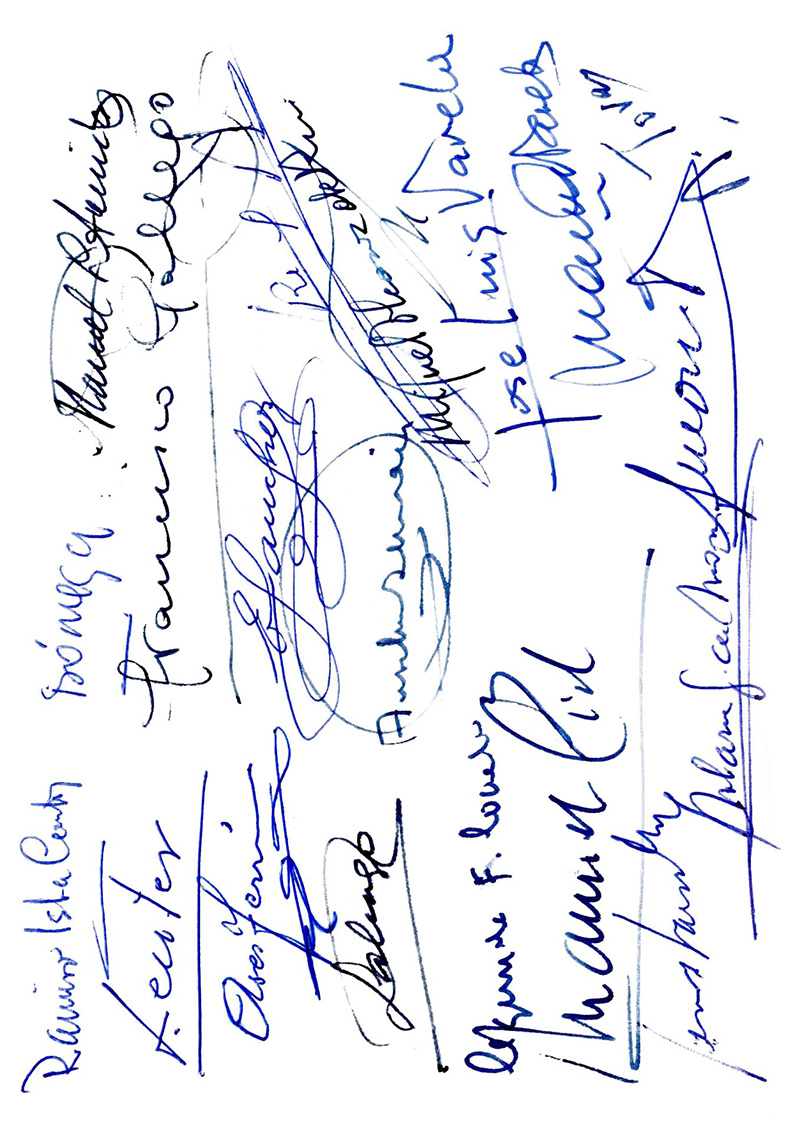
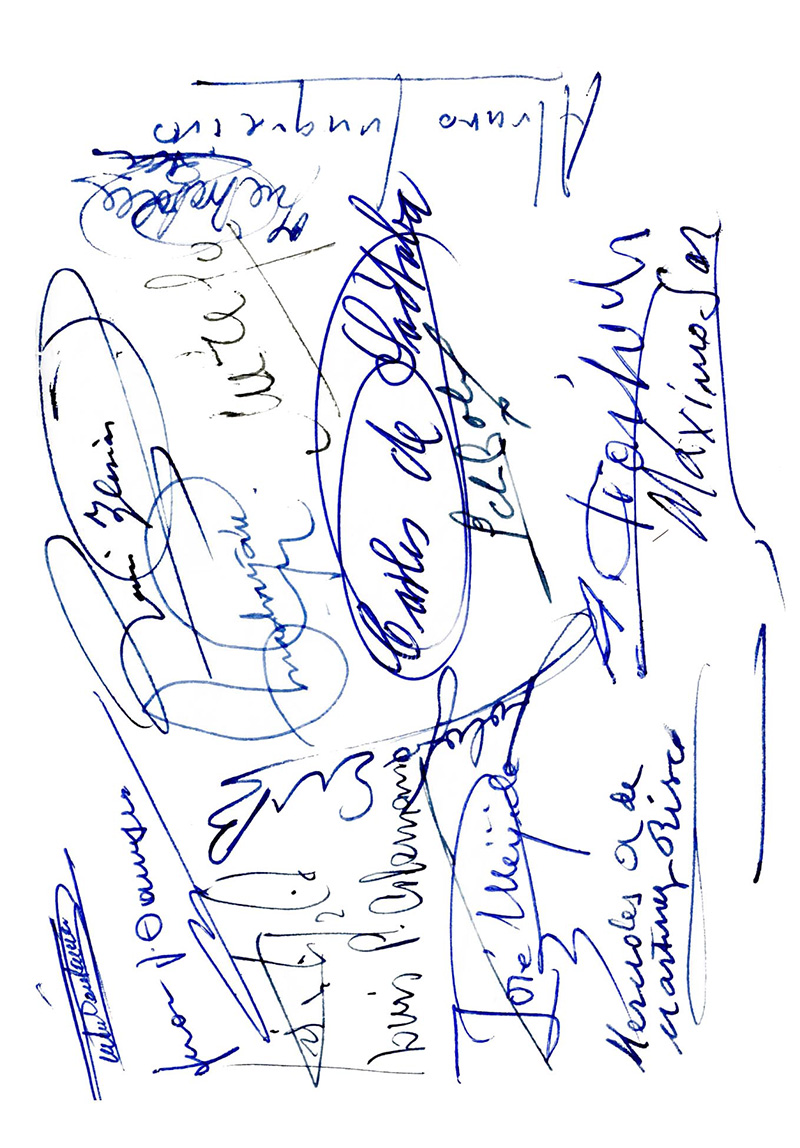
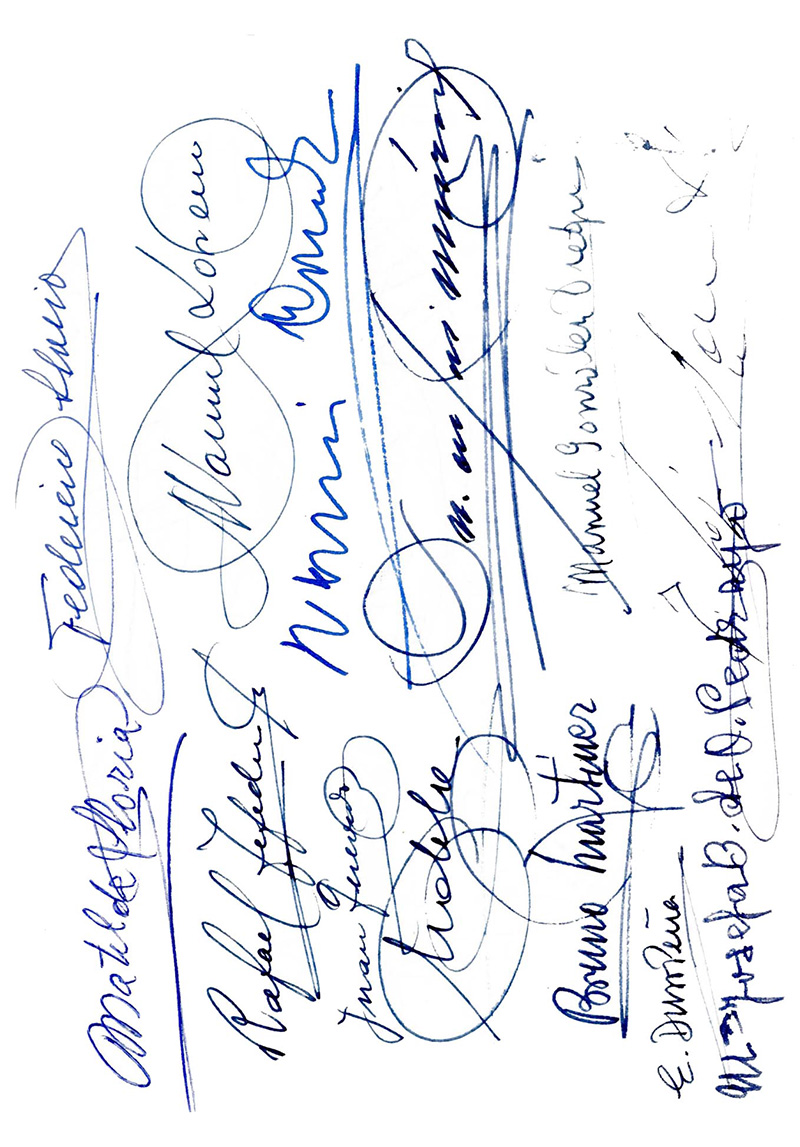
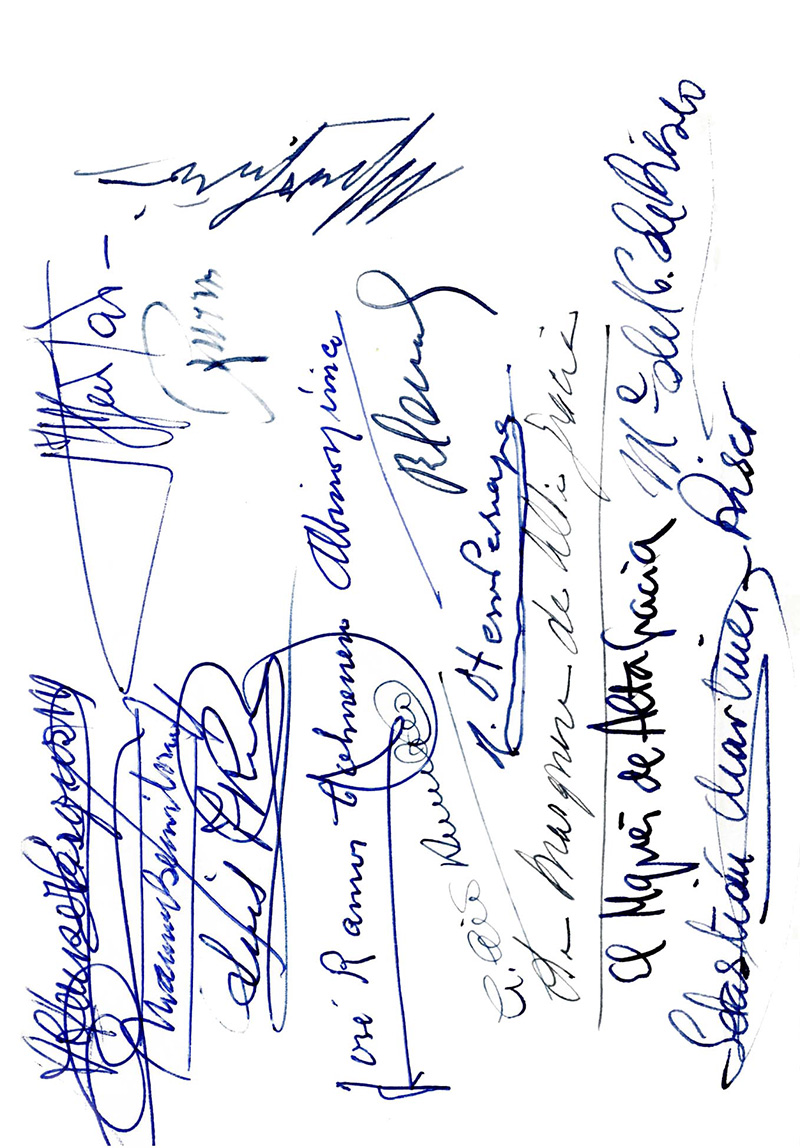
* * *
Discurso de agradecemento de Vicente Risco na homenaxe que se lle tribotou co gallo da publicación do Libro de las horas
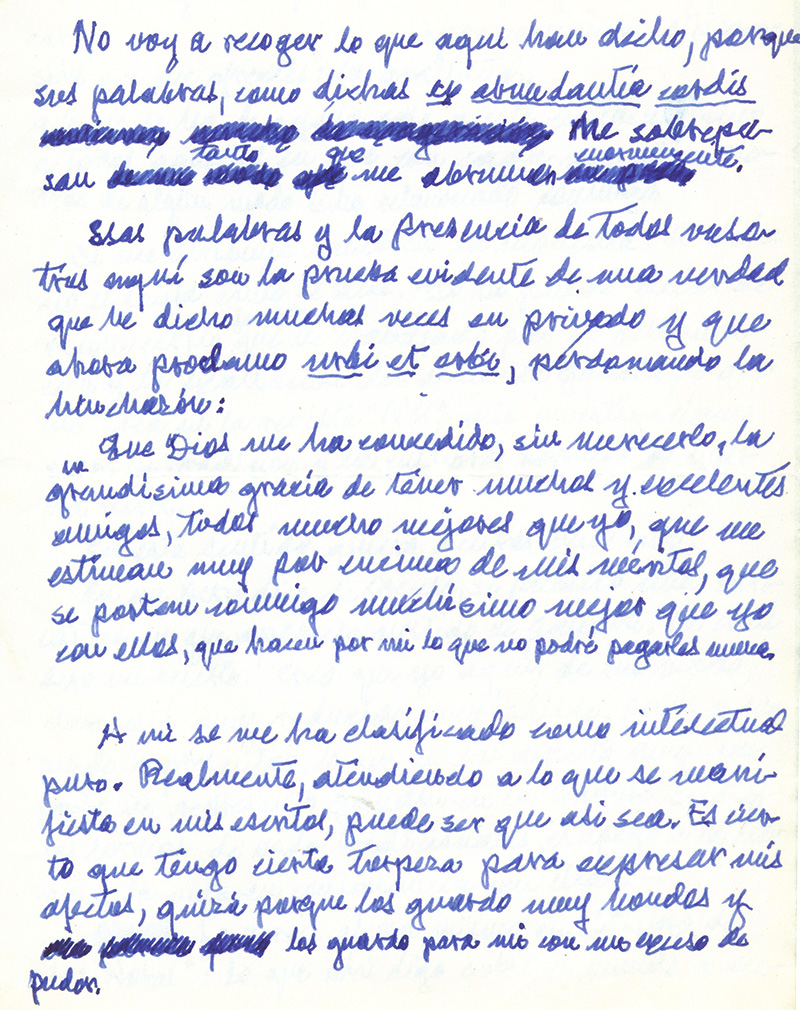
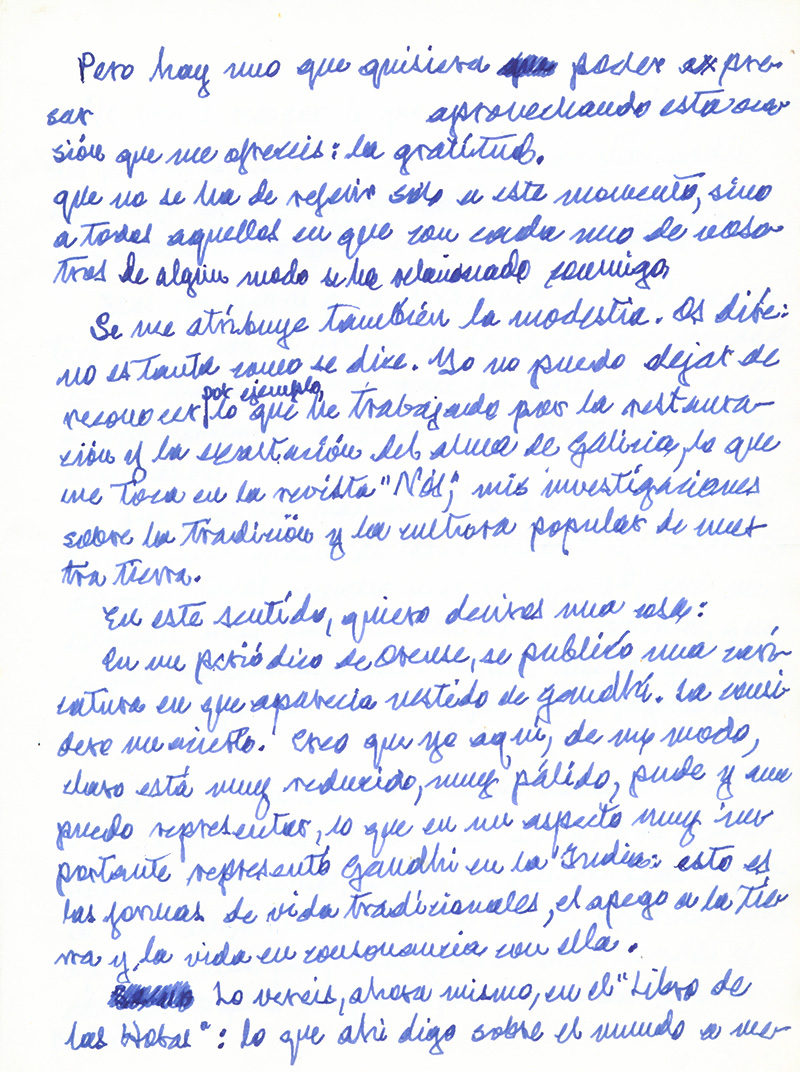
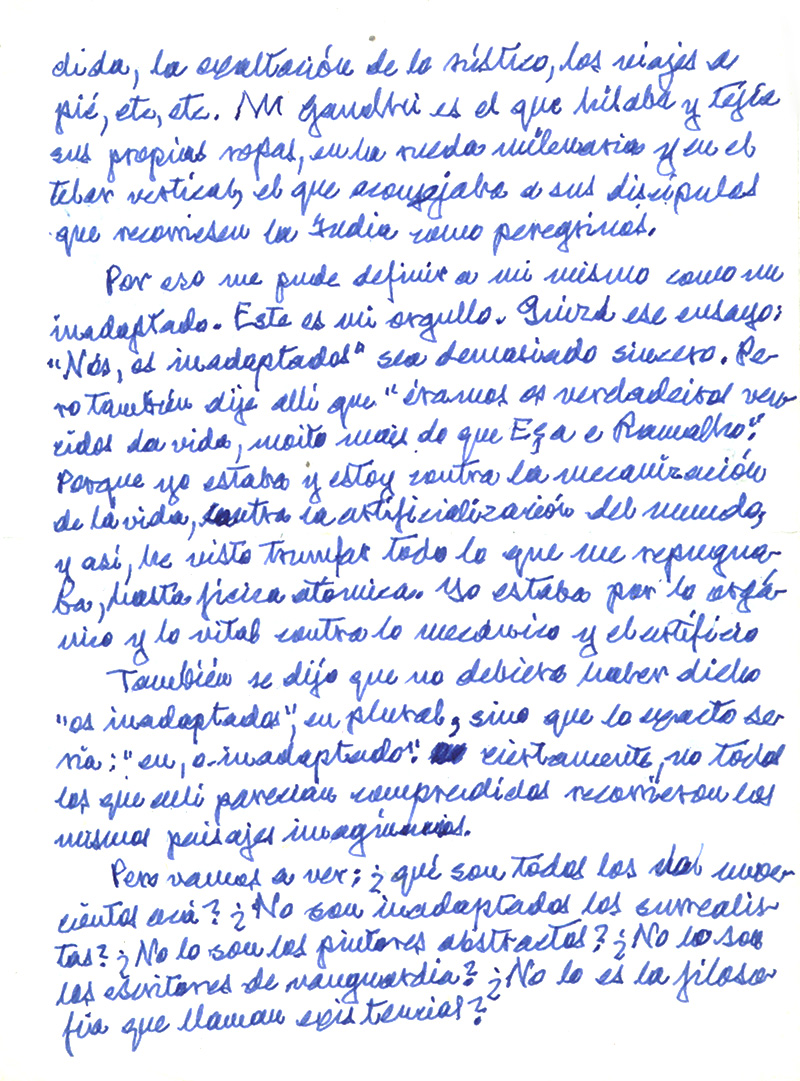
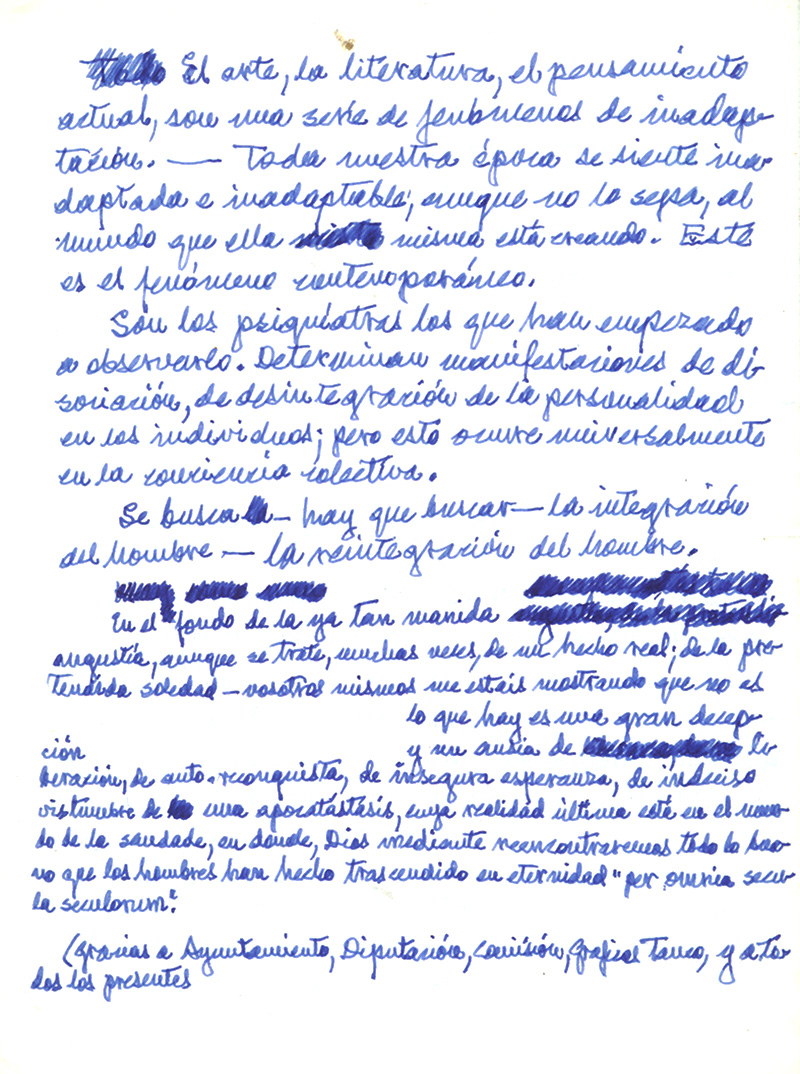
* * *
FronteraD agradece a la Fundación Vicente Risco tanto su gentileza por permitir esta publicación como su atención suministrándonos los materiales.
* * *

Vicente Martínez Risco y Agüero (Orense, 1884 - 1963)
fue un político galleguista conservador e intelectual español del siglo XX, miembro de la generación Nós. En 1913 se va a Madrid para estudiar Magisterio, allí será alumno de Ortega y Gasset y tratará a personalidades como Ramón Gómez de la Serna. En los años finales de la crisis de la Restauración se ve fuertemente influido por las tesis galleguistas, haciendo contribuciones a la literatura gallega por medio de artículos sobre Verlaine, Apollinaire o Rimbaud. Al tiempo y hasta la llegada de la dictadura franquista, se fue sumando a varias iniciativas políticas de signo conservador y galleguista. Frente a otros compañeros de generación e intereses, no se exilia de España. El pensamiento político de Risco se basa en la crítica romántica a la modernidad, considerada como decadencia y abandono de las formas de vida más puras y legítimas, al tiempo que exalta la irracionalidad, el misticismo y la religiosidad popular, por eso mismo rechazará la literatura realista. Risco también desprecia la civilización mediterránea y defiende el celtismo.
Entre sus obras notables, O lobo da xente (1923) y A traba de ouro e a trabe de alquitrán (1925), A Coutada (1926) es un centrado en el sentimiento de la tierra y del regreso a los orígenes, a los antepasados. En 1927 publicó en Nós algunos capítulos de una novela que no terminaría, Os europeos en Abrantes, una sátira contra algunos conocidos de la intelectualidad de Orense.
En 1940 publica el trabajo etnográfico El fin del mundo en la tradición popular gallega y en 1944 el libro Historia de los judíos desde la destrucción del Templo. En 1951 traduce al gallego la novela de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Hasta su muerte continúa publicando trabajos de etnografía en la prensa gallega.
Risco muere en la primavera de 1963.
Biografía: Wikipedia. Fotografía: Ourense Siglo 21