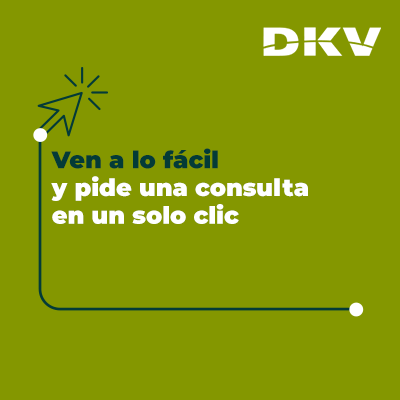JUAN DOMINGO AGUILAR (Jaén, 1993). Poeta y narrador. Fue residente de la XVIII
promoción de la Fundación Antonio Gala y obtuvo una beca de la Unesco como creador
invitado en Óbidos (Portugal). Ha recibido varios premios por sus libros de poesía, entre los que destacan Nosotros, tierra de nadie (2018), anticine (2022) o Un mal de familia (Hiperión, 2025). Coordina la sección «Versátiles» de Zenda y colabora con otros medios como Cuadernos Hispanoamericanos. Es autor de la novela Cuántas noches son esta noche (La Navaja Suiza, 2025).
Un hombre enamorado y desenamorado, o casi, al que le dan una beca de creación en una institución artística y su vida cruje, o se desmorona, o quizá revive. Un nuevo amor, el deseo, los desplazamientos… Cuántas noches son esta noche se pregunta sobre el amor contemporáneo, investiga sobre las formas del amor contemporáneo; y no solo las románticas, porque el amor se traza desde mil contornos: la familia, los amigos, la pareja, las amantes, la creación literaria.
Cuántas noches son esta noche es un largo rezo que indaga sobre los afectos, las formas de estar en el mundo contemporáneo y las relaciones entre las artes. Se trata de una novela hecha de afectos y soledades, pero también de música y arte. De madrugadas y viajes, pero sobre todo es una narración llena de preguntas; y una en particular: ¿de qué forma puede sobrevivir un hombre enamorado en el presente?
Conversamos con el autor para que nos desvele algunas de las claves de la misma.
1. ¿Por qué y para qué escribir una historia de amor hoy?
¿Y de qué si no? (ríe). Escribir para mí es un asunto de amor. No podemos amar algo o
a alguien sin estar dispuestos a terminar destruidos: quedamos expuestos y somos
vulnerables, igual que cuando escribimos. Fabián Casas dice en uno de sus ensayos
bonsái que la destrucción también es un acto creativo. Estoy de acuerdo. En mi caso
siento debilidad por todo lo que se pierde, que es otra forma de destruirse, desde una
sudadera que alguien nos regaló y desapareció en una mudanza a una obra de arte que,
transportada de una ciudad a otra, nunca llegó a su destino de la forma esperada, como
ocurrió con «El Gran Vidrio» de Duchamp o con el cuadro «Retrato fallido de Lorca»,
con el que Ydáñez ganó el premio BMW de pintura y que se quemó en un traslado en
camión la misma noche de la ceremonia (aunque varios años después se descubrió que
se había salvado). Me gusta mucho una reflexión que hace Yiyun Li en uno de sus libros cuando dice que escribir sobre los momentos compartidos con otros es revivir esos sentimientos, pero que ella escribe, justamente, para dejar esos sentimientos atrás. En mi caso ocurre algo parecido. En lo referente al amor, a menudo nos recreamos en el pasado, es fácil dejarse llevar por «lo melancólico» e inventar nuestros recuerdos, mejorándolos a menudo, frente a lo que en realidad eran. Cuando hemos amado, revivimos una y otra vez esa historia, la misma historia. Ya lo dijo Foster Wallace: toda historia de amor es una historia de fantasmas. Al escribir corremos el peligro de enamorarnos del fantasma de lo que fuimos.
2. ¿Es posible amar a dos personas a la vez?
Esa es una de las preguntas más difíciles que se mantienen durante todo el libro y que el protagonista intenta contestar a lo largo de su viaje. ¿La verdad? No lo sé, quisiera pensar que sí, pero, como las mayorías de las preguntas importantes que nos atormentan, no tiene una respuesta fácil. Lo que sí sé es que siempre me ha interesado este conflicto a nivel narrativo porque está directamente relacionado con los temas que más me interesan y sobre los que escribo: el amor, las relaciones afectivas y los vínculos en las sociedades contemporáneas, tanto de carácter romántico como de carácter familiar. Esto lo dice mucho mejor que yo Luis Chaves en un poema que viene a resumir lo que pienso: no me deprime reconocer mi incapacidad para el afecto duradero, me desmoraliza no encontrar otro tema sobre el cual escribir.
3. Siempre que nos vamos y volvemos a casa lo hacemos de otra manera, ¿de qué forma eso nos modifica?
La vuelta a casa es otro de los temas que siempre me ha obsesionado. Está presente
también en mis libros de poemas y creo que es un eje muy importante en todo lo que
escribo. Cuando pienso en alguien que vuelva a casa viene a mi mente la imagen de ese
nadador de Cheever que atraviesa todas las piscinas de los vecinos de su barrio y se
convierte en observador y partícipe de las vidas de los demás porque la vida de la que él
formaba parte se ha desmoronado por completo. Casi como si huyera de sí mismo,
como hacemos nosotros en muchos momentos de nuestra vida cuando avanzamos
aunque sea a ciegas hacia delante para no pensar demasiado en todo lo que hemos ido
dejando atrás, en mi caso, por ejemplo, hay una imagen clara y es la de las casas del
pueblo de mis tíos y mis padres que están en fila, una seguida de la otra y uno podría
casi atravesar toda la familia, su genealogía y su historia nadando a través de sus
piscinas hasta llegar, por último, a la de la antigua casa de mis abuelos, abandonada
justo en un terreno que hay debajo, un poco como si fuera este Neddy Merrill pero en
una versión menos chic y más humilde de la Andalucía interior. Uno no puede volver
dos veces al mismo sitio. Es así. O cambia el sitio o cambiamos nosotros. Pienso en esa
frase que Julio Ramón Ribeyro dice en La tentación del fracaso: también mueren los lugares donde fuimos felices. Es un poco eso. Para mí esta frase funciona como una
especie de mantra. Creo ciegamente en ella. ¿Quién no ha sentido al volver a una ciudad en la que vivió mucho tiempo que ya no es el mismo sitio, que nos ha dado la espalda y ya ni siquiera nos reconoce? Casi como cuando nos cruzamos por la calle después de años con una antigua pareja. En la novela se aborda esa idea de que los lugares son más bien una cuestión de tiempo y no tanto de espacio físico: queremos volver a un momento concreto en un lugar concreto, conservado en nuestra mente como esos bichos que sobreviven millones de años bajo tierra fosilizados.

4. ¿Es posible superar esa sensación constante que tiene el narrador de “impostura profesional”?
Los que venimos de la poesía creo que siempre la sentimos un poco al pasar a la
narrativa, como una deformación profesional (ríe). Sobre todo, si nos interesan
propuestas más híbridas que se centran en lo pequeño, alejadas de esa tradición del
“gran relato” o “la gran novela”, que por otra parte es algo muy occidental y no de hace
tanto tiempo. Una cuestión de mercado. A mí me interesa escribir algo que no sea
pesado ni largo, una postura literaria y vital que ya defendía hace muchos años Natalia
Ginzburg, las propuestas de algunos autores como Mario Levrero, Mercedes Halfon,
Luis Chaves, Gonzalo Maier, Cecilia Pavón o Andrés Felipe Solano. Ese pulso breve
pero intenso que provoca en nosotros un leve escozor, algo parecido al picotazo de un
mosquito. Una canción feliz pero que no sabemos por qué nos pone tristes y es capaz de
hacernos llorar. Escribir una buena novela breve es mucho más difícil de lo que parece.
Complejísimo. Además, esa sensación de impostura profesional está directamente
relacionada con el oficio de escribir, a fin de cuentas, los escritores somos unos
mentirosos y eso está bien porque así debe ser, somos unos impostores profesionales
que se dedican a robar imágenes y mentir siempre en favor de la literatura, del relato.
Funciona como un recordatorio y quizá la clave se esconda justo ahí: estar siempre en
una posición incómoda que haga que no nos relajemos por ese miedo y que estemos
todo el rato pensando como con muy poco hacer mucho. Al final uno hace de sus
incapacidades un estilo, como dice Alan Pauls, fallar otra vez, fallar mejor, en referencia
a Beckett y donde algunos ven una imposibilidad o una impostura, otros ven una salida
para la escritura.
5. En el libro se nos dice que el amor “es una oración nocturna” y se nos habla de muchos tipos de amor. Explícanos un poco esto.
La imagen de la oración nocturna me parecía potente, al margen de cualquier interpretación religiosa, porque representaba muy bien ese sentimiento que nos invade cuando nos enamoramos, por ejemplo, de adolescentes cuando pasábamos largas noches sin dormir pensando en otra persona, escuchando en un viejo discman canciones cursis que nos recuerdan a ella y pronunciando su nombre en voz baja muchas veces y muy seguido, casi intentando traerla a ese lugar, que aparezca su cuerpo junto al nuestro como un milagro También funcionaba porque toda oración implica un acto de esperanza o fe en que conseguiremos aquello por lo que se reza. Sin esa esperanza de estar con la persona amada, aunque esta varíe con los años, la vida sería mucho más aburrida. En general las cosas que más nos importan son las que más capacidad tienen para hacernos daño, como el amor y su posible pérdida, la familia y su deterioro, sus peleas, la incapacidad para asumir la muerte de los miembros que la integran, nuestras obsesiones, nuestros miedos y nuestras peores pesadillas. No soy el primero que aborda el tema desde esta perspectiva ni mucho menos, ya lo dijo Tracey Emin, una artista muy presente en el libro: todo lo que amamos tiene una intensidad que puede destruirnos. Su obra me interesa mucho su obra porque es una artista que en sus inicios experimentaba mucho con temas como la soledad, la intimidad, el amor, el consumismo emocional y las relaciones afectivas en el mundo contemporáneo en obras como My Bed o Everyone I Have Ever Slept With 1963-95, una tienda de campaña adornada con los nombres de todas las personas con quienes alguna vez durmió, incluidas parejas y ligues, familiares con quienes trasnochó en su infancia, su hermano mellizo y sus dos abortos. Lo bonito es que plantea el amor como lo que es: una construcción a base de restos y cosas que a priori no son estéticamente bellas, como latas, colillas, pelos enredados en un cepillo, fundas de plástico, una arqueología de lugares, de las camas en las que hemos dormido o los objetos que hemos tocado con otros, tanto en los momentos buenos como en los malos. Indaga en esta cuestión de los “distintos tipos de amor” que ha preocupado a muchos creadores. Pienso, por ejemplo, en un poema que me encanta de María Auxiliadora Balladares, una poeta ecuatoriana tremenda y que puede venir bien para cerrar:
Son tantas las formas del amor
Son tantas las formas del amor
Tendríamos que tomarlo en nuestras manos
Y entender cómo cambia
Y observar cómo
Ya en nuestras manos
Nos vuelve otros
Habría que mirar las madreselvas
Con mucho detenimiento para entender por qué florecen
Habría que mirar los dedos que dibujan chimeneas
Para entender por qué el humo sabe encaminarse hacia el cielo
Son tantas las formas del amor
Y solo a causa del amor nos quedamos en el mundo
Habría que pensar en los hijos por venir
Los que sabrán habitar nuestros cuerpos
Para ser los grandes amigos de los árboles, de los perros y los insectos
O pensar en el calor que reclaman los objetos
O en el abrazo que lame y se traga la tristeza que nos regala el alcohol
Hay tantas formas del amor
Solo en este espacio puedo contar 149 formas distintas
Estoy alegre porque mis amigos saben amarse
Y porque nos aman nuestros padres
Y porque nuestro amor no se gasta
Se desborda
Enloquece
Habría que imaginar el amor como un cuerpo
Para entender así por qué nos gusta tanto el amor
Habría que escribir el amor para borrarlo y reescribirlo
Y aprender a contar historias de amantes infinitos
De hermanas que nos salvan
De fugas, de polvos, de lirios
Habría que besarse y en el beso discurrir sobre la importancia del amor
Habría que recordar también que heredamos el amor
Para así amar intensamente
Y que no quepa, en el mundo, vacío
Que seamos todos
Amados y Amadas
La materia ardiente del sol