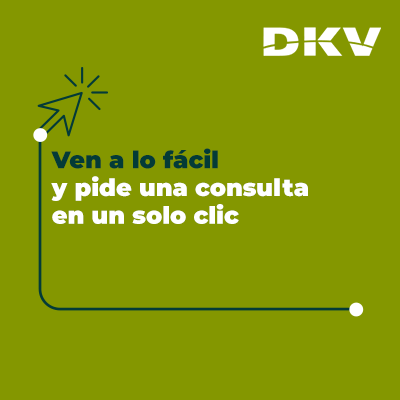Toda lectura de Hamlet ha de comenzar con el espectro del padre. El fantasma paterno como sombra (im)penitente que carga de responsabilidad fatal al hijo que lo contempla. Figura sombría que retorna y asedia la paz de cementerio del palacio, como una grieta que no deja cerrar en falso el relato, o como mancha que empaña el cuadro del nuevo tiempo de Elsinor. La ley (del padre) en algún momento se ha quebrado, pero necesariamente ha de cumplirse. He ahí, también, la función de los espectros en Shakespeare: revelar que el mundo del sujeto solo ha podido comenzar gracias a una muerte inicial, un asesinato originario.
La situación del drama podría resumirse así: Hamlet quiere seguir siendo un hijo – y ello posiblemente porque no está preparado todavía para asumir responsabilidades, de ahí que necesite que su padre exista de nuevo. Lo cual ya no es posible, y él mismo lo sabe. Solo que, en buena medida, Hamlet – como Kafka – se niega a ocupar el lugar del progenitor, tal es la causa última de que exhiba sus dudas. Porque la duda, por cierto, es un lujo que un hijo se puede permitir, pero no un padre, entendiendo la figura paterna como aquella que no tiene nadie por encima: nada anterior. Aunque, al tiempo, Hamlet solo quiere estar sujeto a sí mismo, por eso rechaza en principio el epigonismo patrimonial. El joven príncipe desearía encarnar la figura de un sujeto desligado: un nuevo tipo de hombre que, liberado de obligaciones o dependencias, avanza en restringida soledad, despegado de todo lazo afectivo o familiar.
En este impulso de liberación, el fantasma o la sombra permitirán, con su porfiada persistencia, recuperar lo real perdido de inicio. Sin embargo, semeja evidente que Hamlet representa un temperamento muy distinto al de su progenitor, o al del tiempo paterno. Precisamente se vuelve dubitativo por su mayor racionalidad. Hamlet – se nos dice – es un universitario. Acaso ya no crea – o no quiera creer – en fantasmas: en la fuerza o el poder irracional y atávico de los espectros. En ese sentido, es un moderno: confía solo en la acción dictada por el juicio y la crítica. De ahí su nihilismo claramente anti-trascendente, evidenciado ante la calavera de Yorick. Notémoslo: sin Dios, sin trascendencia, pierden toda fuerza los espíritus del trasmundo. (Shakespeare muy posiblemente se encuentre en un punto intermedio entre ambas posturas. Incluso más cerca de Hamlet, porque de hecho él rehace ya la historia del príncipe de Dinamarca con fantasma incluido, como demostró en su formidable Estudio sobre Hamlet Stanislaw WyspiańskiL. Lo que es de su especial cosecha son los monólogos, esto es: las dudas, la razón y/con sus dudas.)


En el Pequeño órganon para el teatro Bartolt Brecht anota, en este sentido, que Hamlet es «un hombre joven, aunque ya un poco entrado en carnes, que hace un uso en extremo ineficaz de la nueva razón, de la que ha tenido noticias a su paso por la Universidad de Witenberg». Hamlet viene de Alemania, viene de la universidad, y Brecht ve allí la primera marca de su diferencia. «En el seno de los intereses feudales, donde se encuentra a su regreso, este nuevo tipo de razón no funciona. Enfrentado con una práctica irracional, su razón resulta absolutamente impráctica y Hamlet cae, trágica víctima de la contradicción entre esa forma de razonar y el estado de cosas imperante». Como ha apuntado Piglia, con su característica lucidez, en El ultimo lector, Brecht aprecia, en la tragedia, la tensión entre el universitario que llega del extranjero con nuevas ideas y el mundo arcaico y feudal de Dinamarca. Esa tensión y esas nuevas ideas están encarnadas de forma ostensible en el libro que lee, apenas una cifra de un nuevo modo de pensar, opuesto a la tradición de la venganza.
La legendaria indecisión de Hamlet podría ser vista como un efecto de la incertidumbre de la interpretación, de las múltiples posibilidades de sentido implícitas en el acto de leer. A juicio de Piglia, “hay una tensión entre el libro y el oráculo, entre el libro y la venganza. La lectura se opone a otro universo de sentido. A otra manera de construir el sentido. Habitualmente es un aspecto del mundo que el sujeto está dejando de lado, un mundo paralelo. Y el acto de leer, de tener un libro, suele articular ese pasaje. Hay algo mágico en la letra, como si convocara un mundo o lo anulara. Podríamos decir que Hamlet vacila porque se pierde en la vacilación de los signos. Se aleja, intenta alejarse de un mundo para entrar en otro. De un lado parece estar el sentido pleno aunque enigmático de la palabra que viene del más allá; del otro lado está el libro. En el medio, está la escena.”

“Los actores están muertos, el teatro es un cementerio”, afirmaba Kantor. Que el teatro está tomado de medio a medio por los espíritus lo demuestra el propio drama de Hamlet. ¿Quien sino unos actores, los comediantes que llegan a Elsinor, habrá de servir para acometer la tarea encargada por el fantasma del padre a su dubitativo hijo? Habrá de ser la representación del crimen de Claudio, ante Claudio mismo, lo que aporte – vista la reacción del asesino – el empuje y la prueba definitiva que necesitaba Hamlet, tal vez él más o antes que nadie. La evidencia, en suma, que obligará a Hamlet a cumplir con el mandato fijado por el espectro. Esto es: a pasar por fin al acto. La representación teatral se corresponde, entonces, con el testimonio de la verdad de lo acontecido, su juicio y al tiempo su proceso de revelación; pero también promueve la ignición del gesto (de respuesta y respeto) decisivo.
En este aspecto, estamos aquí muy cerca de aquello que, en nuestra relación con la historia, sostuvo Benjamin: “El pasado solo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad.” El teatro es el lugar de comparecencia del inframundo: el espacio donde imponen su memoria los espíritus olvidados, la inexcusable ley del padre. ¿No se reservó Shakespeare – completo hombre de teatro – precisamente para sí mismo este papel del fantasma paterno? Nadie mejor que el autor para encarnar tal personaje. Si la representación es la verdad del más allá, el autor sin duda ha de equivaler a un fantasma, un espíritu paterno. Como buen hijo, Hamlet es el custodio de ese patrimonio: el delegado de ese rescoldo de verdad. Ella habrá de ponerse en escena de la forma más perfecta posible. Se nota, incluso, que al joven príncipe este asunto realmente le apasiona. Ha aquí algunos (buenos) principios hamletianos de comportamiento socio-cultural. Casi un breviario de estética, y un ideario vital:

Hamlet, diríamos, cree y confía más en el poder de la imagen que en el de los sucesos verdaderamente acontecidos. Frente a estos, pareciera que, para él, la imagen o la visión no sea desde luego un mero accidente ni una réplica. Constituye más bien una evidencia que responde siempre a un cálculo intelectual preciso y a un esfuerzo mental y físico considerable. Por eso el rey muerto aparece de una forma eminentemente teatral, y por eso, también, cuando finalmente Hamlet pasa a la acción todo se desencadena como una sucesión trágica en la que él mismo perecerá por absoluta falta de control. Ha perdido el lugar privilegiado de la visión.


El tema, entonces, le apasiona porque, en la perspectiva de Hamlet, el momento donde se juega la verdad es realmente el tiempo de la visión y, por tanto, de la representación. Elsinor es como un gran teatro: un lugar de espías y actores, reales y metafóricos; donde se representan escenas para públicos reconocidos y no reconocidos. La corte es un lugar de conspiraciones nocturnas y susurros, de celadas y engaños. No hay en verdad allí separación tajante entre actores y espectadores. Por eso Hamlet se convierte en un exigente y sofisticado escenógrafo. No se puede ser un mal actor de la vida misma, ya que entonces no se accede a la visión privilegiada de la verdad, sino a los simulacros o falsificaciones que pululan aleves por la superficie de la representación. Uno, al cabo, se vuelve víctima y no autor de sus escenas.
Como ha señalado Francis Barker (Cuerpo y temblor. Un ensayo sobre la sujeción), “la figura típica de este mundo no es Hamlet sino Polonio detrás del cortinado. Un velo delgado pende entre él y la acción que lo destruye, un tapiz que oculta su presencia pero no la transforma. No aprende nada allí. Muere porque está escondido.” El error, pues, de Polonio consiste en estar momentáneamente fuera de la vista, en no ser digno de esa muerte y ni siquiera desearla ni, por supuesto, prepararla, como parece que hará Hamlet. Lo importante, en consecuencia, no es el interior, la intimidad protegida tras un velo – que acaso no sea más que un vacío o un banal magma de locura y caos, como en el caso de Ofelia: palabras , palabras, palabras… -, sino la forma en que disponemos los signos en la platea del espacio social. Para Hamlet, toda exterioridad resulta una exterioridad ficticia «que cualquiera – como afirma ante su madre de manera acusatoria – puede fingir”.


Este mundo alcanza su profundidad más perturbadora no en la figura de la interioridad, mediante la cual lo íntimo oculto es diverso de lo externo, sino por causa de la duplicación teatral de la superficie. Ciertamente, la forma teatral desempeña en tal universo de significaciones inciertas el juicio final y verdadero. Hamlet, lo sabemos, no es hombre de acción. Su incapacidad para afrontar los hechos, sin duda problemáticos si no terribles, responde a que vive en un mundo totalmente mediado por los textos. No solo sabemos que es lector (entra en escena parapetado tras las tapas del libro que lee; podría decir, al modo de Descartes: larvatus prodeo), sino que en él la literatura funciona como observatorio y prueba de contraste: también escondite y trinchera.
Hamlet, en efecto, se ampara en la representación como simulación pero, aún más, como una forma de volver comprensibles los acontecimientos a su alrededor y, si es posible, como una máquina de guerra: la figuración teatral le servirá para desenmascarar a la pareja de asesinos de su padre; con lo que el teatro se convierte en el auténtico catalizador de las intenciones solapadas y tantas veces retardadas del joven. Es como si los hechos solo se volvieran comprensibles al actualizarlos en su forma dramática. Incluso, como si, a través de esta puesta pública en escena, el propio Hamlet se obligara por fin a tomar una determinación. Los sucesos solo pueden ser consumados en el momento en que se disponen ante su mirada y su juicio, dejándolo, en cierta forma – en tanto que testigo principal y víctima – sin escapatoria: obligado a responder ante su obscena evidencia.


Hamlet, de hecho – y como buen hombre de teatro -, es un consumado experto en estas lides de simulación: su falsa locura constituye un ejemplo insuperable de tal comportamiento. Una forma en que el príncipe logra la evasión de todas las posiciones y trampas que le ofrece el marco social: cortesano, hijo, amante, camarada, político. Con su lenguaje enigmático y bufonesco protege su oscuridad interior – tal vez incognoscible incluso para sí mismo – y no cesa de cambiar de rumbo y deslizarse de lo esencial a un nuevo aplazamiento del misterio. Pero, por medio de este recurso a la postergación, el secreto y el disimulo, el príncipe no solo irá protegiendo, sino progresando en esa subjetividad divergente y aislada.
No ha de resultar en absoluto extraño, entonces, que su forma más característica de expresarse – y hasta de explicarse a sí mismo: como quien se coloca en un teatro interno – sea el soliloquio. Los monólogos no solo son disquisiciones íntimas – que, por cierto, manifiestan sus limitaciones, incertidumbres y dudas -, también constituyen hermosos recitados y elaboradisimos pasajes de una retórica sin parangón. La morosidad del pensamiento solitario le concede además a Hamlet una reserva de tiempo y disponibilidad en medio, precisamente, de las urgencias y la histeria insensata y criminal de un tiempo que circula, en efecto, “fuera de sus goznes “: out of joint. Esa bella factura del discurso, la propia exigencia narcisista de la satisfacción en la oralidad más sofisticada, le imponen, por tanto, al pensamiento una forma, un ritmo peculiar, le permiten alcanzar alturas y vetas de juicio que ni él mismo imaginaba.
El recurso al monólogo ha de verse, pues, como un gesto de desconexión con un entorno hostil, plagado – como decimos – de espías, traiciones y celadas. Y un acto, a la vez, de personalización: un gesto de diferencia e incluso una manera de perfilarse a sí mismo, de afilarse o refinarse y, como diría Foucault, de procurar el “cuidado de sí”. Pues el monólogo, además, es una fuente de singularidad que, de algún modo, también sirve como protección para el sujeto. No solo exige, como parece obvio, la famosa suspensión momentánea de la incredulidad, de la que habló Coleridge, sino que parte de lo que llamaremos un “principio de privacidad”: requiere aceptar que lo que se dice es algo privado aun cuando se exprese en público; de tal forma que, por medio de este artificio, el yo adquiere un incremento de singularidad y distinción, en un acto literalmente teatral, donde el yo se muestra y examina en presencia de sí mismo. Por su cauce y causa, la personalidad, más rica y compleja de lo esperado o habitual, requiere – o reclama – estudio, reconocimiento y respeto.
Todo parece, en definitiva, en Hamlet cuestión de tiempo(s). La actuación o actitud del príncipe, como la lectura o una representación dramática, tiene, de hecho, su propia velocidad, que poco o nada tiene que ver con la de la corte de Elsinor y sus prótesis, allí donde «todo lo sólido se desvanece en el aire». El curso cotidiano del mundo se ha salido de sus goznes, en efecto, y solo parece posible orientarse en medio de ese vértigo criminal y malsano tratando de ajustar en un sentido preciso cada una de sus vivencias o impresiones. El monólogo se vuelve por ello una herramienta imprescindible en tiempos alterados o turbulentos. En esas circunstancias, la construcción híper-sofisticada del soliloquio deviene una manera singular y espléndida de marquetería del alma. Tal vez la única forma de ordenar esa dispersión o esa errancia. Se le ha dado ahora a la vida el carácter de una indagación del más alto grado retórico, pero también ha servido para conjurar la angustia emocional que han comenzado a provocar en el ánimo del joven príncipe una serie de episodios siniestros que le dan a esa vida un aire de tiniebla o pesadilla y parecen presagiar un final ambiguo y, desde luego, no del todo deseado.