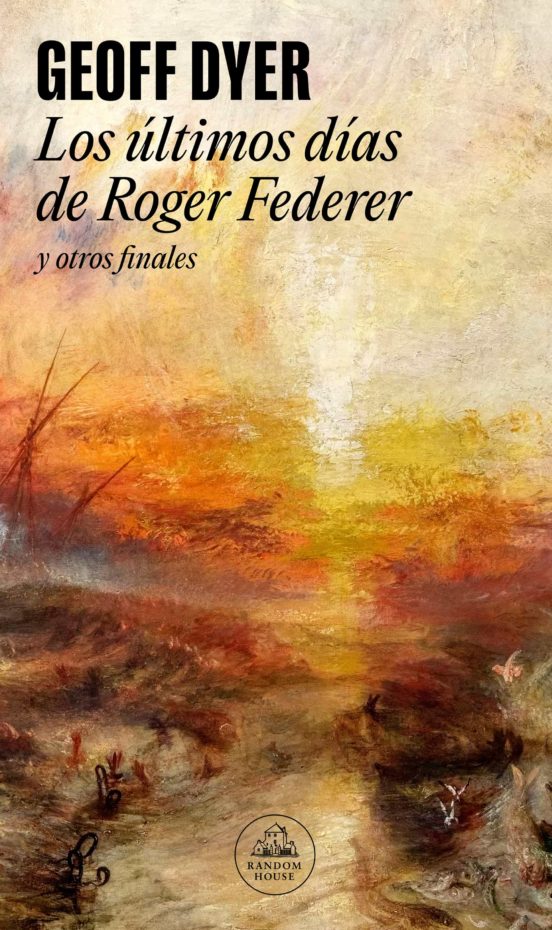Creo que hay una tendencia a escribir apuntes sobre
la propia psique y llamarlo novela. Mi libro, sin embargo…
Shirley Hazzard
Hoy, inmediatamente después del desayuno –unos huevos revueltos blandos pero no innobles–, mientras buscaba algo en El paciente inglés de Michael Ondaatje, me encontré con las entradas del susodicho paciente titular sobre los vientos:
Hay un tornado en el sur de Marruecos, el aajej, contra el cual los felahin se defienden con cuchillos. Está el africo, que a veces ha llegado hasta la ciudad de Roma. El alm, un viento de otoño que viene de Yugoslavia. El arifi, también bautizado como aref o rifi, que abrasa con numerosas lenguas. Estos son vientos permanentes que viven en tiempo presente.
Hay otros vientos menos constantes que cambian de dirección, que pueden derribar caballo y jinete y realinearse en sentido contrario a las agujas del reloj. El bistroz salta a Afganistán durante 170 días, enterrando pueblos enteros.
La literatura no es un club nocturno abarrotado que opere con una política de entrada y salida, pero soy consciente de que un VIP como este (donde la P significa “pasaje”), aunque obtiene una buena puntuación en una escala de calidad de Beaufort, ya no consigue la misma fácil admisión a mis afectos que antaño. Eve Babitz, que conoce los vientos del sur de California “como los esquimales conocen sus nieves”, lo ha mandado a los márgenes de mi receptividad tonal. En ‘Sirocco’ recuerda una noche en particular “en que los vientos de Santa Ana soplaban tan fuerte que los reflectores eran las únicas cosas en el cielo que permanecían rectas”. Eso es soberbio, pero no está en la naturaleza de Babitz hacer de un viento una comida literaria, o cualquier otra cosa, excepto los almuerzos de cotilleo en el Chateau Marmont.
Joan Didion, después de esbozar los daños físicos y psíqui cos provocados por los vientos de Santa Ana –“secan las colinas y los nervios hasta el punto de combustión”– en su ‘Cuaderno de Los Ángeles’, como era de esperar, tiene que “recostarse”. Babitz, tan flexible como frágil es Didion, diez años más tarde, se emborracha con la brisa: “La confusión, el revoltijo de los vientos me provocó mucha risa. Nada puede mantenerme serena cuando en mi vida todo da vueltas”.
Lawrence, en una carta de enero de 1929, anotó una réplica preventiva, impaciente y muy inglesa a la seductora taxonomía del paciente inglés: “El mistral es un viento aún más desagradable que la tramontana o el maestrale, que es decir mucho. Todos nos resfriamos más o menos por eso”.
Se le pueden objetar muchas cosas a Lawrence, pero nunca es preciosista. Si el preciosismo es algo a lo que me he vuelto cada vez más alérgico, entonces Babitz (quien, a lo largo de su vida como escritora, mantuvo el contacto más estrecho posible con su yo de quince años, y quien, como feminista, creía que “en el fondo de cada mujer hay una camarera”) ofrece un antídoto universal: “Janet y Shawn también fueron simpáticas, pero me pareció que de todos los días asquerosos de mi vida, ese en Palm Springs probablemente fue el peor. De una manera frívola, por supuesto”. Nietzsche, con esa intuición que te cambia la vida de que la seriedad es señal inequívoca de una mente obtusa, seguramente se habría enamorado de Babitz (quien saludaba con burlas las “sandeces” dionisíacas soltadas por su antiguo amante Jim Morrison).
El problema del preciosismo es especialmente agudo en ciertas variedades de escritura sobre la naturaleza donde a menudo se lo puede divisar, deambulando de la mano con algunas serias meditaciones sobre este singularmente maravilloso –singularmente precioso– planeta nuestro: “una pelota mojada arrojada a través de la nada”, en frase difícil de superar de Dillard. Quiero cuidar esta bola mojada y mantenerla girando por el espacio lo mejor que pueda durante el mayor tiempo posible, pero el efecto de leer oraciones o plegarias en prosa al mundo natural –ya sea porque lo hemos mutilado o, por el contrario, porque tiene la capacidad de curarnos– servidas por un escritor como Terry Tempest Williams es el de alimentar mi gamberro interior, empujarme hacia una posición radical de trumpista en la que al menos deberíamos estar abiertos a considerar si podría tener sentido, económicamente hablando, subastar el Gran Cañón a un conglomerado especializado en campos de golf y minería a cielo abierto.[1] Si la intenciónde escribir como Williams es ayudarnos a aumentar el nivel de apreciación y unidad con el universo, entonces esa intención la consigue mejor –negativamente– el rap más crudo.
“Ahora: subamos el puto tono”
Las pistas donde juego a tenis, en Santa Mónica, junto al océano amenazado por los microplásticos, están al lado de una cancha pública de baloncesto. Realmente me gusta el ambiente que hay allí, mejor dicho, me gusta pasar en bicicleta, aunque más me gusta saber que está disponible una de las pistas de tenis de la uno a la cinco, lo que nos evita jugar en la pista seis, justo al lado de la cancha de baloncesto. Esta se encuentra debidamente democratizada en la medida en que parece el patio de ejercicios de una prisión de seguridad cero donde las lealtades raciales han desaparecido por completo y la marihuana es una de las formas efectivas de reducir las tensiones. Todo son tatuajes, axilas, humo de marihuana y gritos sobre una banda sonora constituida por el rap que sale de un loro o como se llamen esos aparatos. Así que las discusiones ocasionales y los gritos constantes están respaldados por una banda sonora de ritmos pesados, mothafuckah esto y bitch lo otro. La música tiene un poder urbano que me gusta, aunque a veces sea difícil concentrarse en jugar al tenis, y cuando digo urbano no me refiero a “negro”, me refiero a urbano porque esa cualidad es aún más llamativa dado que, a cien metros de distancia, se encuentra el azul prístino y el ritmo palpitante del Pacífico. Sé que hay múltiples vertientes del rap, pero la variedad favorita aquí no conduce al desarrollo de los buenos sentimientos, ni a la capacidad de discernir más sutilmente ni, de hecho, a cualquier idea de refinamiento. Es un incentivo constante y poco sutil a la crudeza de las relaciones con el mundo y las respuestas al mismo. En la década de 1950, la gente expresó temores similares sobre los giros musicales de Elvis Presley, que ahora suenan bastante pintorescos, por lo que es posible, supongo, que algún día esta música pierda su carácter insistentemente brutal… si el mundo, en ese momento, se ha vuelto aún más brutal y horrible, lo que bien puede suceder si esta música ejerce su influencia. Theodor Adorno, en su Introducción a la sociología de la música, escribe que la música de cámara “practica la cortesía”. Eso es bueno en sí mismo, pero, al ser Adorno, va más allá y dice que “la virtud social de la cortesía contribuyó a lograr esa espiritualización de la música que se dio en la música de cámara y presumiblemente en ningún otro lugar”. (Aparentemente, Adorno olvidaba la música clásica india). Así pues: cortesía, amabilidad y espiritualización. Es inconcebible que la música que suena en la cancha de baloncesto conduzca a esta trini dad de cualidades. Y no solo eso. Escuchar esta música consume los poderes de concentración necesarios para apreciar a Puccini (a quien en verdad nunca he escuchado) o para leer las últimas novelas de Henry James. ¿Podrían elevarse los hábitos mentales de los jugadores de baloncesto y tenis por igual con grabaciones de Tosser, o poniendo música a The Golden Ball? [2]
Por lo que sé, este inverosímil cambio de política musical se ha llevado a cabo con éxito: no me he acercado a las pistas debido a la última de una serie de lesiones progresivas que han terminado con mi carrera de tenista. Las dolencias y las lesiones bien podrían ser el equivalente físico de los sueños: infinitamente fascinantes para la persona que los experimen ta, pero inductores de sopor para cualquiera que se dispongaa escucharlos o leer sobre ellos. El contexto lo es todo. Pocas lecturas resultan más apasionantes que leer a Joe Simpson superando una montaña de lesiones en Tocando el vacío. Pero ¿qué pasa con los dolores y molestias, las bolsas de hielo y el ibuprofeno, y las visitas desesperadas al Lourdes de la quiro práctica? No debo permitir que este libro se convierta en un diario de lesiones o de esguinces, pero la verdad es que como mi f lexor de la cadera resistía tercamente la fisioterapia, pedí una cita con un médico chino muy recomendado y, en con secuencia, muy caro. No hablaba inglés, así que nos embarca mos en un procedimiento un poco engorroso mediante el cual le comuniqué mis problemas a un asistente, que luego le traduciría esa información al médico, en otra habitación, y cuyo veredicto me sería transmitido mediante una inversión del mismo método. El asistente era un tipo de unos treinta años que se veía en buena forma, a quien le enumeré una lista de dolencias y dolores antes de presentarle una evalua ción más completa de mi condición.
“Supongamos que, además de nosotros dos aquí sentados, hubiera un hombre de ochenta años arrastrando los pies lentamente por la habitación. Si yo le hubiera visitado hace seis semanas y usted me hubiera preguntado con quién de ustedes dos me identificaba más…”. (Por alguna razón, saber que él era el traductor generó un impulso de hablar un inglés que era, dadas las circunstancias, no solo superfluo sino bastante absurdo). “Enfrentado a esa elección, o bien usted o el anciano, no habría dudado: ‘Con usted’, habría dicho. Ahora ya no estoy seguro”.
El ayudante, al ser joven, no entendió el terrible patetismo de mis palabras, pero yo sí. Sentí una inmensa oleada de auto compasión que también era una forma de autobombo invertido, una declaración de la debilidad como fuerza que no estaba desprovista de abyecto orgullo.
Para mi sorpresa, el médico chino, que parecía amable, sabio, viejo y en forma (un anuncio nada malo de la eficacia de sus propios servicios), regresó sin el ayudante y me indicó que me tendiera boca arriba en la camilla. Mantuve los ojos cerrados mientras me clavaba agujas en varios lugares de ambas piernas. Luego me dejó allí tumbado. La inserción de agujas apenas me había dolido, pero empecé a notar una extraordinaria sensación de calor que se extendía a través de las puertas y callejones, las líneas energéticas del cuerpo. Cuando abrí los ojos vi que se debía a que una lámpara de calor me estaba tostando ambas rodillas.
Después de media hora, el médico volvió y sacó las agujas. Me incorporé y me senté en una silla, al igual que el doctor, que esperaba paciente y benévolo a que el asistente tradujera al inglés su veredicto y pronóstico. Las noticias eran buenas, dijo. El médico podría tratarme. Para ese tratamiento, además de catorce sesiones de acupuntura, tendría que comer tendones de res, atún y sopa de cebada por la mañana. También tendría que beber un poco de té que venía en un recipiente de cuatro litros que costaba setenta y cinco dólares, y tomar docenas de píldoras que parecían rodamientos de bolas: la primera taza era gratis como oferta introductoria. Mientras se transmitían las palabras del buen doctor, yo me dedicaba a calcular el coste total de este pack de curación de lujo, que, por lo que pude ver, ascendería a tres mil dólares. Me fui con mis pastillas gratis y mi recipiente de cuatro litros de té de aspecto turbio, y no volví más.
El flexor de la cadera siguió siendo un problema incluso después de volver a jugar, antes de que finalmente se curara por cortesía del descanso inducido por el confinamiento, que, algo así como el Tratado de Versalles, evitó tener que abordar el problema y creó las condiciones para una serie de problemas distintos que meses después emergerían a raíz de mi regreso a la acción.
Ese flexor de la cadera se convirtió en un problema porque seguí jugando cuando debería haber parado, cuando el dolor era leve. Dejarlo en ese momento requiere la autodisciplina que normalmente se asocia con la persistencia, con seguir esforzándote con un libro que estás leyendo sin placer. Jugar con dolor es invariablemente una receta para un dolor mayor y más doloroso, pero ¿qué me decís de leer con dolor? Como sugiere el diálogo con mi suegro sobre Una danza para la música del tiempo, siempre es posible que hayas cometido un error, que hayas renunciado demasiado pronto, que si hubieras seguido una página más es posible que hubieras doblado una esquina y te hubieras encontrado no solo cautivado sino inmerso en una obra que de repente se revela como de gran calidad literaria. Por eso, después de haber decidido rajarte, tiendes a darle al libro un par de páginas más para que se redima, o para redimirte tú.
La metáfora del paracaidismo me hace pensar en esas historias de la Segunda Guerra Mundial en las que un piloto le dice abnegadamente al resto de la tripulación que salte mientras él intenta estabilizar en lo posible el Lancaster devastado por los fuegos antiaéreos; y al final, a pesar de la fuga de combustible y la pérdida de dos motores, logra llevarlo de vuelta a un aeródromo en Lincolnshire. El lector que ha saltado termina muerto (atravesado por la horca de granjeros airados) o languideciendo en un campo de prisioneros de guerra alemán durante el resto de la contienda, cuidando de sus dos piernas rotas, sin nada para aliviar el dolor excepto alguna novelita de aviadores de quiosco. Finalmente, llega una postal de Inglaterra que cuenta la historia de lo que le sucedió al avión condenado a estrellarse, y que al final no se estrelló: la mediocre novela sobre un bombardeo en Alemania que se convirtió en “una estupenda historia y una poderosa condena de la violencia sin sentido de la guerra”. El preso herido se remueve incómodo en su catre: “Ojalá no hubiera saltado”. A menudo, saltamos del libro debido a la falta de fortaleza lectora más que a la falta de fuerza por parte del escritor, pero siempre es tentador convertir lo primero en lo segundo. Lo que generalmente se considera un gran libro no significa que tú lo experimentes como tal, y el fallo bien podría ser solo tuyo. Pero el hecho de que algo sea un clásico no significa que sea bueno. El estatus no es garantía de calidad. Mi edición de Penguin Modern Classics de cierto libro cita la opinión de Walter Allen de que “se la podría considerar la mejor novela en inglés de este siglo [xx]”. Como es una experiencia que nadie en su sano juicio querría perderse, no dilataré más el suspense: es Nostromo, un libro que hojeé hace cuarenta años, cuando tenía la resistencia de un buey joven y la fe muda de un cordero con anteojos, un libro que se ha quedado conmigo porque nada de lo que he leído desde entonces ha sido tan aburrido como el Nostromo de las narices. Eso no es cierto, obviamente, pero el horror, el horror de atravesar Nostromo es algo que no se olvida fácilmente. Tengo mi ejemplar aquí –la portada muestra un primer plano de la cara de un “Zapata” de ojos oscuros dibujado por Alfredo Zalce–, y puedo sentir el recuerdo del temor que emana de sus páginas, sobre cada una de las cuales pasaron obedientes mis ojos.
Los hinchas de fútbol a veces abandonan el estadio antes del final, ya sea para no toparse con el gentío o cuando es obvio que les puede caer una paliza. Pero siempre existe la posibilidad de que las cosas cambien en los últimos segundos. La victoria del Manchester United por 2-1 sobre el Bayern de Múnich en la final de la Liga de Campeones de Europa de 1999, cuando ya casi grababan el nombre del Bayern en el trofeo, es el ejemplo más espectacular. ¿Existen ejemplos comparables de películas o libros, de calidad persistentemente baja, que en el último minuto o en la última página de repente dan un giro radical (lo que realmente quiero decir es que cambia por completo el juicio del lector)? ¿Es posible una redención crítica tan tardía? (Pincher Martin de William Golding tiene la inversión más drástica en la última línea, pero es totalmente apasionante desde la primera página). Pensé en Nostromo, hace treinta y cuatro años, durante las primeras doscientas páginas de un libro que constantemente estaba a punto de abandonar. En aquel entonces yo solo buscaba experiencias literarias, y ese libro se leía como un thriller, un thriller escrito casi a desgana, un thriller indiferente a la idea de lo literario que, aun seis años después de haber dejado Oxford, seguía definiendo mis nociones de lo que era y no era digno de leer. El escenario era puro Conrad, puro Nostromo, “una república centroamericana imaginaria llamada Tecan”, según el Evening Standard, “un país en las garras de una dictadura de derechas”. No puedo recordar lo que me mantuvo leyendo; lo que sí recuerdo es que de repente, cuando uno de los personajes principales se va a bucear en el capítulo 15, hacia la mitad de mi edición en rústica nada atractiva de Picador, dos cosas cambiaron. Primero, me di cuenta de que estaba leyendo un gran libro; segundo, que mis ideas del aspecto que podía tener la grandeza –en forma de lectura– se habían reconfigurado radicalmente. La gran literatura no siempre parecía… literatura. El libro era Banderas al amanecer, de Robert Stone, y me sentí complacido, unos años más tarde, cuando, en una pequeña sesión de preguntas y respuestas, Salman Rushdie dijo que mientras lo leía había tenido un cambio de opinión casi idéntico al mío. Siempre pienso en Banderas al amanecer cuando estoy a punto de dejar un libro; me ha hecho pasar por muchos malos pasajes (uno de los personajes de Stone cita la famosa frase de Nietzsche de que el suicidio le había ayudado a pasar malas noches) en muchas novelas, pero nunca he disfrutado de una conversión a mitad de camino más drástica.
Cuando lo releí en 2013, el mérito literario de Banderas al amanecer fue evidente desde el principio (sus aparentes defectos habían sido míos), pero representa la posibilidad de que cualquier libro se vuelva inesperadamente excelente después del punto en el que uno habría saltado del barco.
Con los libros, generalmente puedes saber si es horrible después de un par de capítulos. Pero ¿y las películas? ¿Cuánto tarda en hacerse evidente la falta de calidad de una película? Unos treinta segundos, a veces menos. El primer plano puede ser suficiente, pero por lo general se necesitan dos o tres planos del montaje para discernir la falta de cualquier esperanza de ritmo, para percibir que la “visión” del director –si se puede dignificar con esa palabra– ha quedado completamente determinada por el cliché, y posiblemente no aspira a otra cosa. Siento un cariño especial por aquellas ocasiones en las que el silencioso redoble de la declaración inicial –“Una película de X”–, destinado a anunciar el comienzo del último trabajo de alguien que se presenta como autor, queda hecho pedazos en el momento en que termina la secuencia de los créditos. En los libros siempre existe la posibilidad de una transformación posterior. El cine es un medio implacable. Ni siquiera existe la posibilidad de redención tras los primeros minutos chapuceros. Tal vez esa sea una de las razones por las que la redención es una trama y un tema tan cinematográficos.
La situación inversa, de libros o películas que se desmoronan en las etapas finales, es demasiado común. En los thrillers de acción, un deterioro masivo en los últimos diez minutos, cuando las balas vuelan y los cuerpos caen, es casi una convención del género. Una supuesta escalada de emoción se manifiesta exactamente como lo contrario: una disminución constante del interés a medida que la violencia, los asesinatos y las explosiones avanzan hacia un desenlace cada vez más tedioso.
¿Y qué hay de esas películas que han llegado a su fin pero luego continúan, con pertinaz insistencia, de modo que el pobre espectador es como un excursionista exhausto que se enfrenta a una cresta de colinas que da paso a otra y otra? Las manifestaciones más ridículas de eso son las películas en las que el villano o el monstruo, después de haber sido liquidado, de alguna manera se recupera de las heridas mortales –el Max Cady de De Niro, el Lázaro tatuado, en la nueva versión de El cabo del miedo de Scorsese de 1991– y regresa para un último asalto contra la vida del héroe y la paciencia del espectador.
Aún más insidiosas que estos ejemplos –donde, tras haber completado la trama y la acción para satisfacción de todos, estas se prolongan mediante una resurrección gratuita– son esas películas, generalmente con menos trama, en las que la cámara –que retrocede para que el drama humano específico (en el que perdimos interés hace tiempo) parezca encogerse dentro del paisaje que llena la ancha pantalla: la vista de una carretera, una colina, un bosque o una pradera– engaña al espectador para que crea que aquello se está acabando, que están a punto de aparecer los créditos, que estamos a punto de salir del cine y pronto entraremos en un bar, solo para encontrarnos con que, como ocurre con el cuarteto La broma de Haydn (op. 33, n.o 2), esta expectativa ha sido planteada deliberadamente para engañarnos, que el supuesto final no es más que una leve pausa, un cambio de página cinematográfica que introduce otro capítulo que hace que la sed provocada sea aún más furiosa.
Para retomar la afirmación del narrador de Boyle en Budding Prospects, siempre he sido de los que se van a media película (o antes). Algunas personas prefieren ver las cosas hasta el final. Han pagado, y quieren recibir a cambio el valor íntegro de su dinero. Se requiere un pequeño esfuerzo de voluntad para levantarse, para interrumpir e irritar a las personas sentadas en la misma fila. Que eso resulte un tanto descortés –pasar a tientas arrastrando los pies, pisar a alguien o enredarse en la correa de un bolso– es completamente pertinente, ya que en realidad estás incumpliendo el contrato que firmaste tácitamente al comprar la entrada. Todos los que participan en la creación de la película asumen que, una vez que estás dentro, estás dentro y te quedarás hasta el final.
Algo muy distinto ocurre con las series de televisión. Puedes pararlas en cualquier momento, a mitad de episodio, a mitad de temporada, o al final de la primera, la segunda o la tercera. De ahí la sensación de que gran parte del ingenio y la inteligencia de los escritores y directores –por no hablar de la tecnología que se encarga de que el próximo episodio comience automáticamente antes de que hayas tenido la oportunidad de localizar el mando– se orienta a que las veas todas de un tirón. Tan pronto como me di cuenta de eso, después de dos episodios de la primera temporada de Homeland, dejé de verla, pero no siempre es tan fácil como parece. Des pués de ver entera The Undoing, con Nicole Kidman y Hugh Grant, sentí que me habían timado. De hecho, fue aún peor: supe que me habían camelado y jugado conmigo hacia mitad de la miniserie, pero acepté de buena gana ese secuestro no forzado de tiempo y cerebro. Incluso con las mejores series, aceptas la convención de que nada tiene consecuencias tan drásticas que no se puedan revertir después de un par de episodios o al comienzo de otra temporada. Por maravillosa que sea Succession, no importa cuál de los recelosos y mimados descendientes de Brian Cox consiga el favor o el rechazo de su padre en favor o en contra en un clímax dado, ya que es probable que sigan más permutaciones de concesión y destierro. De acuerdo con el precedente de Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes en las cataratas de Reichenbach, la muerte segura de Malotru (drogado e inconsciente en un edificio en llamas en Ucrania) al final de la cuarta temporada de Oficina de infiltrados es solo un preludio de su resurrección y re ubicación en la quinta temporada. Cada final, parafraseando a T. S. Eliot en el último episodio de la última temporada de Cuatro cuartetos, es un nuevo comienzo.
En cualquier recital de poesía, por placentero que sea, las palabras que más esperamos escuchar son siempre las mismas: “Leeré dos poemas más”. (Las palabras que realmente anhelamos son “Leeré un poema más”, pero dos parece ser el mínimo acordado convencionalmente). Qué maravilla escucharlo. Puedes oír un suspiro de alivio entre los asistentes, especialmente si los dos poemas anteriores han sido sonetos y han durado menos de un minuto cada uno. Después de largos meses en el mar de la poesía ha subido el grito desde la cofa del cuervo: “¡Tierra!”. Ya casi llegamos, lo logramos, prácticamente podemos saborear la cerveza curativa para el escorbuto que se sirve después en un bar. Pero luego estos dos últimos poemas resultan ser lo opuesto a los sonetos que habían servido de doble falso amanecer antes de las dos epopeyas finales de múltiples partes, cada una de las cuales parece durar el doble que El anillo y el libro, el largo poema narrativo de Robert Browning.
Lo cual plantea una pregunta: ¿por qué hemos ido si, una vez allí, no pensamos en otra cosa que en marcharnos? ¿Será que nuestro deseo más profundo es que todo acabe? Queremos bises –valor por dinero, sacarle todo el provecho–, pero, por mucho que hayamos aplaudido y pedido más, invariable mente surge una sensación de alivio cuando queda claro que el grupo, a pesar de nuestra súplica colectiva, no regresará, que las luces de la sala se han encendido (deteniendo de inmediato, con cierta descortesía, el último residuo de aplausos), y que podemos aplicarnos con determinación a conseguir un buen lugar en la estampida hacia las salidas.
“Por debajo de todo –escribe el poeta menor–, un deseo de olvido”.
Cómo nos encanta la idea de lo último. La última batalla (de Custer), el último vuelo (del Memphis Belle o del Concorde), las últimas cuatro canciones de Richard Strauss, el último… en realidad cualquier cosa: mohicano (Fenimore Cooper), de los justos (André SchwarzBart), septiembre (Elizabeth Bowen), magnate (Fitzgerald), cartas de Hav (Jan Morris), película (Larry McMurtry), Record Album (Little Feat), días de la música disco (Whit Stillman), año en Marienbad (Alain Resnais), recurso (Pawel Pawlikowski), emperador o tango en París (ambas de Bertolucci). Por último, pero no menos importante, están los literalistas genéricos como Dennis Hopper, David Markson o Peter Reading, que ofrecieron, respectivamente, película, novela y poemas. (Obviamente, hay colecciones publicadas póstumamente de Últimos poemas de muchos poetas, incluido Lawrence. Publicados en 1994, diecisiete años y varios libros antes de su muerte, los Últimos poemas de Reading se presentan como el último manuscrito descubierto de un poeta desaparecido. Según el prólogo, no está claro si las dos últimas páginas incoherentes e indescifrables tenían la intención de “aparecer en su forma actual, o si representan borradores de una obra en marcha no terminada”).
La combinación de último y verano ocupa un lugar especial y duradero en nuestra conciencia. Pasternak lo resumió (El último verano), la BBC lo matizó (El último de los vinos del verano) y Alan Hollinghurst construyó La biblioteca de la piscina, su primera novela, en torno al “último de esos veranos de los que ya no habría más”. Era 1983, un verano de desenfrenada carnalidad y hedonismo gay antes de la epidemia del sida. Tuvo mayor resonancia el último verano antes de 1914, que se volvió glorioso para siempre por la oscuridad catastrófica que siguió cuando las luces se apagaron en toda Europa: “El glorioso verano de 1914, que Stefan Zweig siempre recordaría en años posteriores, cuando pronunciara la palabra ‘verano’”, según Volker Weidermann en Summer Before the Dark. Como las estaciones son a la vez parte de la historia y completamente indiferentes a ella, quedaban, por supuesto, muchos grandes veranos por venir, uno de los cuales parecía pisarle los talones a la guerra: “El verano sin nubes, dorado e incomparable de 1920”. Otros que me vienen a la memoria son el de 1966, cuando Inglaterra ganó la Copa del Mundo en Wembley, el verano del amor en San Francisco en 1967,cel segundo verano del amor –o, en todo caso, del enamoramiento y el “éxtasis”– en Inglaterra en 1989, y el de 1996, cuando Inglaterra llegó a las semifinales de la Eurocopa, pero fueron asuntos localizados o demográficamente selectivos (no fui a una sola rave en 1989 y vi todo el torneo de 1996 por televisión, en Roma); el de 1914 fue el verano trascendental, después del cual el mundo entero se desplazó sobre su eje.
Lo último extrañamente se perpetúa a sí mismo. Al menos durante un tiempo, una última cosa genera y conduce a otra, a su perpetuación y renovación viral, como en el poema de Billy Collins ‘El último pastor’:
El último pastor se dio cuenta de que era el último pastor cuando la última oveja de su rebaño que resultó ser el último rebaño en la tierra…
El final solo puede posponerse, no evitarse, pero a veces no es tan final como se había previsto anteriormente, ya que el último resulta ser el penúltimo, el antepenúltimo o el tras antepenúltimo: un telón que se levanta para una sucesión de más bises y finales.
Pocas cosas lo ilustran más poderosamente –eso y nuestra hambre de ultimidades– que la batalla de caballería. “Desde los días de la guerra francoprusiana –escribe Ulrich Raulff en Adiós al caballo–, los historiadores nunca se han cansado de declarar constantemente una nueva ‘última’ gran batalla de caballería en la historia de la humanidad”. Podríamos reformularlo y decir que Raulff nunca se cansa de decirnos que la batalla de Omdurman, por ejemplo, “es otra de esas batallas de caballería a menudo consideradas como la última de ese tipo en la historia”, o que Komarów, el 31 de agosto de 1920, “fue el escenario de un enfrentamiento de caballería que, una vez más, ha sido descrito como ‘quizá la última batalla pura de caballería en la historia europea’”, o para resumir, “que desde finales del siglo XIX, la caballería ha visto un gran número de batallas finales y sufrido un gran número de muertes”. Claramente, esto satisface una necesidad y, en el proceso, genera una necesidad adicional.
Idealmente, estas cargas de caballería son ejemplos inútiles de errores tácticos –como en nuestra versión nacional recordada por Tennyson en La carga de la brigada ligera– o prueba de obsolescencia tecnológica e histórica (como cuando la carga es contra tanques). El apogeo y la supremacía táctica de la carga de caballería parecen, en retrospectiva, haber sido alimentados por la magnitud y frecuencia de su posterior y repetido fracaso. El destino de Custer y el 7º de Caballería fue especialmente desgarrador, porque en lugar de una última carga solo había su opuesto, una última resistencia. Algunos relatos afirman que ni siquiera hubo eso, que lo que ocurrió fue más parecido a “una derrota, un pánico” que a una “‘última resistencia’ concertada”. En ambos casos, dos cosas estaban garantizadas: que la fascinación por lo que sucedió en Little Bighorn nunca terminaría, y que la victoria de Toro Sentado serviría como preludio a la venganza, a la masacre de nativos americanos en Wounded Knee.
La desaparición de los indios de las llanuras estuvo íntimamente relacionada con el destino del bisonte. Todavía en 1871 se vio una manada de cuatro millones en la actual Kansas. “El cuerpo principal tenía ochenta kilómetros de profundidad y cuarenta kilómetros de ancho”, escribe S. C. Gwynne en Empire of the Summer Moon. Pero la matanza ya había comenzado. Pronto se convertiría en la mayor destrucción masiva de animales de sangre caliente en la historia de la humanidad. Mientras que los indios habían utilizado todas las partes del animal para la nutrición, la vestimenta o alguna otra función práctica (las vejigas, lógicamente, se usaban como recipientes de agua), los cazadores blancos solo estaban interesados en las pieles. A ese fin, treinta y un millones fueron asesinados entre 1868 y 1881, y, a fines de la década de 1880, el bisonte estaba al borde de la extinción.
La gran elegía visual a la majestuosidad perdida de los bisontes y los indios en medio de una naturaleza sublime e idílica es El último bisonte, de Albert Bierstadt. (Custer almorzó en el estudio del artista antes de dirigirse al oeste para su última campaña). La pintura se terminó en 1888, cuando solo quedaban alrededor de mil bisontes. “Me he esforzado por mostrar el bisonte en todos sus aspectos y representar la cruel matanza de un noble animal ahora casi extinto”, dijo Bierstadt. Pero hay un aspecto de la matanza masiva que no se representa. Aunque hay calaveras y huesos por todas partes (un toque arcádico aceptable, mucho más agradable a la vista que las enormes pirámides de calaveras documentadas en las fotografías), los animales muertos son como versiones enormemente peludas, durmientes o disecadas de sí mismos. Las llanuras no están llenas de los montones expuestos y espeluznantes de carne apestosa y podrida que quedaron después de que los cazadores los despellejaran y desnudaran. Si bien se trata de un hermoso cuadro, es, insiste Robert Hughes, una mentira bellamente construida: “No muestra cazadores blancos con rifles Sharp. La culpa del ecocidio se achaca a los propios indios”. Esto no es del todo engañoso, pero el título de la pintura –y la explicación de Bierstadt de lo que pretendía– está ligeramente en desacuerdo con lo que se muestra en ella. No se culpa a los indios; de hecho, la imagen evita cualquier culpa, lo que en sí mismo podría constituir un fallo del que hay que culpar al artista. Los dos bisontes protagonistas –uno envuelto en un combate activo con el indio en su caballo a lo Géricault, el otro mirando fijamente al espectador (atravesado por flechas, pero todavía con algo de lucha en él)– están lejos de ser los últimos. Al fondo se ve a muchos más deambulando por un paisaje que es una amalgama de varias vistas que Bierstadt encontró en la expedición Landers de 1859, cuando, en términos relativos, los bisontes ya no gozaban de muy buena salud. Los indios y los bisontes todavía componen una armonía antagónica, como lo simbolizan pasiva o negativamente los cuerpos del caballo y el jinete que yacen en medio de los bisontes muertos y parcialmente ocultos por ellos, y activamente por la forma en que, en el núcleo dramático del cuadro, el bisonte herido está corneando al caballo del indio: una cornada acorde con la ausencia general de sangre. En esta visión en pantalla ancha del paraíso en proceso de pérdida, todavía hay muchos más bisontes que indios que sacrificar. El ecosistema representado puede permanecer en perpetuo equilibrio, ya que el paisaje parece que continúa para siempre. En lugar de una escena de escasez terminal, este es un mundo de abundancia y posibilidades ilimitadas (aunque incluso introducir esa noción es recordar el destino manifiesto por el cual los bisontes y los indios se enfrentaban al exterminio en el momento de la creación de la pintura). De modo que el paisaje amalgamado de la pintura es la puesta en escena de una historia condensada y compuesta cuyo resultado real –catastrófico tanto para los indios como para los bisontes– ya ha sido decidido, pero que puede negarse internamente o mantenerse a raya, excluirse de la ilusión de abarcarlo todo dentro del marco del cuadro.
Dado que eso suena como una descripción de lo que vendrá en forma de películas del Oeste, uno pensaría que Bierstadt tenía un gran éxito entre manos. Bueno, era grande (cerca de dos metros por tres) y lo tenía entre manos en el sentido de que el comité estadounidense para la Exposition Universelle de París de 1889 rechazó la pintura que Bierstadt consideró entre sus “mejores intentos”. “Hay algo corrupto, calculador y extremo en Bierstadt”, escribe John Updike, como si describiera a un productor de películas, y Bierstadt hubiera calculado mal. El gusto y la moda en el arte habían avanzado. Van Gogh ya estaba en el último año de su vida, los Nabis de París comenzaban a ofrecer sus visiones íntimas y a pequeña escala de interiores matizados antes del apogeo resplandeciente de esas bestias salvajes tan queridas, les Fauves. Lo que Bierstadt denominó el “episodio desagradable” de la Exposition Universelle marcó el final de la carrera del pintor más destacado del Oeste americano, con el pobre bisonte (“una fea bestia para pintar”) de pie como un símbolo triste pero aún tierno de la decadencia de la fortuna de su creador.
En otro sentido, la visión de Bierstadt pervivió, a la inversa, por así decirlo. Si El último bisonte parece un cuadro cinematográfico es porque el ideal visual del paisaje de las películas del Oeste, el paisaje real y ficticio (en una palabra, mítico) del Oeste, “debe sus orígenes a las invenciones de Bierstadt”.
En su ensayo ‘How the West Was Won or Lost’, Larry Mc Murtry cuenta la historia de “una banda errante” de indios kiowa que llegan al rancho de Charles Goodnight y piden un bisonte de la manada que ha ido acumulando desde finales de la década de 1870. Goodnight, uno de los primeros ganaderos de Texas y un veterano de la lucha contra los indios (que sirvió de modelo para el personaje de Woodrow Call en Paloma solitaria) “pensó que querían comérselo. Lo que realmente querían hacer era perseguirlo en sus descarnados caballos y matarlo con lanzas, a la antigua usanza, por última vez”. O al menos, concluye McMurtry, “esa es la historia que todavía se cuenta en el territorio de Texas”. También menciona que el incidente constituye la base de “un buen relato”, ‘The Last Running’, de John Graves. Graves vuelve brevemente a su propia historia y sus orígenes en el libro Goodbye to a River, sobre un último viaje en canoa por el río Brazos. En este nuevo relato de la historia, “una banda zarrapastrosa de comanches de la reserva, derrotados hace mucho tiempo”, aparecen en el rancho de Goodnight y, después de persuadirlo para que les dé un bisonte, lo hacen correr delante de ellos y lo matan “con flechas y lanzas al viejo estilo, el estilo de los siglos arrogantes”. Al igual que McMurtry, Graves reconoce la naturaleza apócrifa del episodio, que lo encontró en versiones ligeramente diferentes (en una de ellas aparecía un ranchero diferente). “Puede que no sea cierto –escribe–. Pero podría ser verdad… debería serlo”.
Estamos aquí en el tipo de territorio cartografiado por Roberto Calasso, quien, en Las bodas de Cadmo y Harmonía, escribe: “La repetición de un suceso mítico, con su juego de variaciones, nos dice que algo remoto nos está llamando. Remoto y, en los remotos trechos del Oeste americano, siempre presente. De ahí que Graves comience su discusión sobre la historia de Goodnight y sus variaciones en un estilo declarativo y claramente texano: “Se cuenta que una vez”.
A diferencia de la anécdota de Nietzsche y el caballo de Turín, es posible rastrear esta historia hasta una fuente específica. Goodnight invitó varias veces a los indios a su rancho para que participaran en la caza de bisontes de la manada que él había criado, incluida la ocasión, en octubre de 1916, en que tres kiowas, utilizando armas tradicionales y vistiendo ropas tradicionales según lo estipulado por el propio anfitrión, derribaron un bisonte que luego prepararon a la barba coa y al día siguiente se sirvió para ciento veinticinco invitados. Con una asistencia de once mil espectadores, la cacería de los indios tuvo tal éxito que dos meses después se escenificó otra de esas auténticas últimas cacerías, esta vez para un documental, dirigido y producido por el anciano Goodnight, titulado Old Texas.
Notas:
[1] Siento la tentación de ampliarlo a cualquier oración. No he leído tantas como Don Paterson, quien se tomó la molestia de hojear toda una antología. Al confirmar un prejuicio suyo, también confirmó uno mío: “La oración es realmente la forma más baja de literatura”.
[2] Supongo que Tosser (que significa “capullo” o “gilipollas”) es una perversión del título de Puccini Tosca, y que The Golden Ball lo es del título de Henry James, The Golden Bowl (La copa dorada). Dos artistas a los que acaba de mencionar. (N. del T.).
Este texto pertenece al libro que, con traducción de Damià Alou, acaba de publicar Random House.