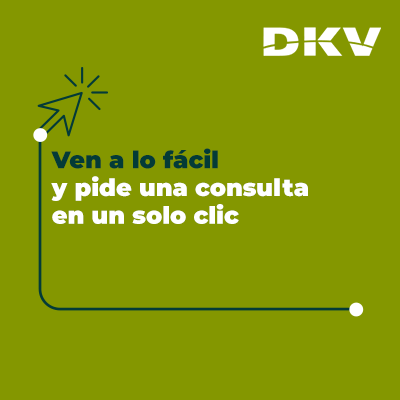No, este artículo no va a versar sobre la escritora de origen danés que tenía una granja en África. Este artículo va a contarnos algo sobre la memoria de los nombres de África, el mal llamado Continente Negro. De ese epíteto quedan aún muchos recuerdos: el nombre de varios países, uno de ellos tan reciente que aún tiene un añadido geográfico; me refiero a Sudán y Sudán del Sur. Estos dos países, cuyos destinos se separaron, tras un conflicto muy largo que no tiene visos de haber terminado, proceden del antiguo protectorado anglo–egipcio de Sudán, el Sudán británico, para entendernos el de Gordon de Jartum y Muhammad Ahmed al-Mahdi, que para quienes pertenezcan a la secta cinéfila siempre tendrán los rostros y las voces de Charlton Heston y Laurence Olivier. Además, hubo un “Sudán Francés”, que abarcaba gran parte del imperio colonial francés, pero su recuerdo solo pervive en los viejos mapas de los tiempos de Beau Geste y la Legion Étrangère.
El Bilād as-sūdān era para los árabes del norte de África “el país de los negros”, una franja enorme de territorio que abarcaba gran parte del continente al sur del desierto del Sáhara, desde el Océano Atlántico al Mar Rojo. Una zona que atravesaban las caravanas de norte a sur y de sur a norte, desde Tombuctú hasta Fes, después de atravesar el desierto del Sahara y parte del Sahel. En este último itinerario la mercancía que solían transportar las caravanas era, tristemente, esclavos negros, los “sudaneses”.
¿Otros dos recuerdos del epíteto “negro” para designar a África? En primer lugar, el nombre de uno de los tres ríos más importantes de África, después del Nilo y el Congo, el río Níger, que a su vez dio nombre a dos países, uno que atraviesa: Níger, y otro en el que desemboca en un enorme delta en el golfo de Guinea: Nigeria, “el país de los negros”. No deja de resultar curioso que los estados independientes que surgieron del desmembramiento de los imperios coloniales francés y británico hayan conservado dichos nombres.
Y África, en nuestro imaginario, en nuestros mitos blancos sobre el continente negro sobre los que escribió Javier Reverte en El sueño de África, es ante todo sus ríos, el Níger, el Zambeze. Y el Congo, llamado así por una etnia que habitaba en sus riveras, pero conocido por los portugueses (y durante la época de Mobutu, tanto el río como el cortijo personal del dictador) como Zaire, deformación portuguesa de una palabra indígena que venía a decir “el río que se come a los otros ríos”. Y el otro gran río es el Nilo, el único gran río africano que desemboca en el Mediterráneo, en su legendario delta; la confluencia entre los dos ríos que lo constituyen, el Nilo Azul y el Nilo Blanco, tiene lugar precisamente en Jartum (el ordenador se niega a aceptar una ortografía que también es válida en nuestra lengua: Jartún).
Para Heródoto y sus lectores, que no son legión, pero entre los que me cuento, aunque no hasta los extremos del Conde Almásy, África era Libia, el nombre que le dieron los griegos a todo el continente, cuya existencia conocían rudimentariamente después de que el navegante cartaginés Hannon lo circunnavegara, ahora sabemos que parcialmente.
Los romanos, después de vencer a sus grandes rivales por la hegemonía en todo el Mediterráneo occidental en las cruentas guerras púnicas, convirtieron el centro neurálgico del imperio talasocrático (también continental) cartaginés, Cartago, en la capital de una nueva provincia romana, Africa Proconsularis, que incluía, además de Numidia (en la actual Argelia) y el actual Túnez, toda la costa de la actual Libia hasta Egipto.
¿Cuál era el origen del término “África”? Además de punicus (latinización de la palabra de origen griega phoenicius) los romanos se referían a los cartagineses como afri, que pudo haber sido el nombre de una tribu libia. Sin embargo, existen dos teorías alternativas. Una vincula ese nombre con el fenicio afar, “polvo”. Otra acude a una raíz tamazigh (bereber) ifri, “cueva”, por lo quela palabra podría hacer referencia a los moradores de las cuevas, a “los cavernícolas” o “trogloditas”. Esa palabra se encontrará más tarde en el nombre de una tribu bereber de Argelia y Libia denominada Banu Ifran, procedentes de Yafran o Ifrane en la parte noroccidental de Libia, la región conocida como Tripolitania.
El geógrafo alejandrino Ptolomeo eligió el istmo de Suez y el Mar Rojo como la línea de divisoria entre los continentes de Asia (como se denominó en un principio a la antigua Anatolia) y África, la parte conocida del continente en aquella época: el norte. Los árabes le dieron a la zona del actual Túnez, adaptando el término África, el nombre de Ifriqiya. Desde allí, los árabes en sucesivas oleadas islamizarían, con bastante éxito, a las poblaciones de las actuales Argelia y Marruecos, y comenzarían la arabización cultural y lingüística de esas poblaciones, que sería un fenómeno mucho más gradual e imperfecto, hasta el punto de que tanto en Argelia como en Marruecos han llegado hasta nuestros días importantes grupos de población que aún hablan lenguas bereberes, en cualquiera de sus tres grupos lingüísticos más importantes.
Las exploraciones europeas, primero portuguesas, más tarde francesas y británicas, del resto de continente, ampliaron la noción inicial de lo que era África. Pero el sueño y la memoria de África nunca han abandonado el imaginario de los europeos desde la Antigüedad. Y la sola mención de su nombre sigue aún cautivando la imaginación del niño que hace mucho, demasiado tiempo fuimos.