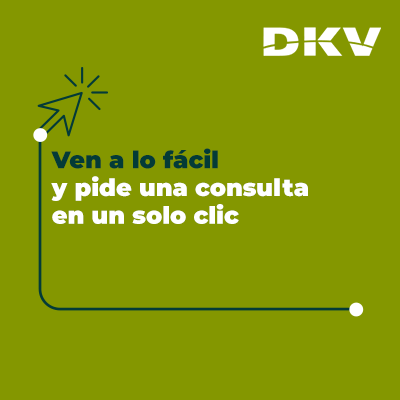Madre de Dios
Andrea Ortiz de Zevallos
Tusquets, Lima, octubre 2024. 205 páginas.
La violencia estructural en América Latina está empapando su literatura reciente. A las desigualdades y la opresión sobre una parte importante de la población, a la violencia contra las mujeres, hay que sumar la explotación sin control de sus recursos naturales y el asesinato de activistas defensores del medio ambiente. Los pueblos escondidos de la Amazonía no escapan a la voracidad de los intereses económicos, que se valen de las necesidades de supervivencia de una empobrecida población local. La zona fronteriza entre Perú y Bolivia, el entorno de los ríos Madre de Dios, Colorado, Malinowski y Tambopata, es el escenario de esta novela que permite descubrir, ahora, las consecuencias de la construcción en 1970 de la carretera entre Cusco y Puerto Maldonado, una infraestructura que abrió la puerta a la explotación feroz e ilegal de los recursos naturales -madera y oro-, con el beneplácito del Estado, la complicidad de los funcionarios y la policía local, y la permisividad de una población necesitada de cualquier fuente de recursos para llegar al día siguiente.
Andrea Ortiz de Zevallos (Lima, 1978) ha escrito una novela convincente que se divide en tres partes bien diferenciadas, y que parte del asesinato de Esteban Guerra, pareja de la protagonista -Marcela P. Irvine- mientras grababan un documental sobre los ese eja, un pueblo indígena del que, curioseando en la base de datos de pueblos indígenas u originarios, apenas quedan 440 supervivientes en todo el Perú. La grabación del asesinato de Esteban se convierte en un arma de doble filo: por una parte, surge la voluntad de Marcela de finalizar el documental, de cumplir con los financiadores, de tirar del hilo para llegar hasta el asesino y sus ramificaciones, siempre más cercanas al poder que el ejecutor del acto criminal. Por otra parte, la propia grabación contiene pistas importantes que obligarán a su visionado -como en Blow Up, de Antonioni-, y a implicarse en mitad del duelo y del vacío en la resolución de un crimen cuya impunidad depende de la fortaleza de la víctima inmediata del mismo.
De fondo, la explotación ilegal de la madera y el dragado salvaje de los ríos en busca de oro. Las redes criminales que, con la anuencia de las estructuras administrativas y policiales -y de los notarios, claro- saquean las zonas vírgenes a cambio de unas migajas para los trabajadores locales y los nómadas desesperados. Las máquinas que permiten todo ese destrozo irreversible pagan también la prostitución, el trabajo infantil, la ausencia de futuro. Pero se trata de un asunto de Estado, donde confluyen intereses económicos, políticos y una idea de progreso más cercana a Lima que a la selva milenaria.
La novela de Ortiz de Zevallos parte de una premisa auténtica: el fallecimiento de su propia pareja, el artista plástico Gabriel Darvasi, nacido el 11 de noviembre de 1971, la misma fecha de nacimiento de Esteban Guerra, el documentalista asesinado. No es la única pista que permite atar cabos: algunas escenas del libro, ciertas descripciones y algunas frases sutiles muestran de manera sincera una historia tan íntima –“nadie imagina que un síntoma de la viudez son ganas descomunales de sexo”- que el lector avezado intuye primero, y sabe después, que el duelo de la protagonista es un trasunto del duelo de la escritora, porque es tan delicada y auténtica la descripción del dolor y de las sensaciones contradictorias de huir del mundo y de continuar el trabajo pendiente que experimente la protagonista que es inevitable comprender que las páginas que estamos leyendo forman parte de una realidad cercana.
Este recurso, que en determinados momentos puede resultar artificioso, se convierte en una de las grandes fortalezas de la novela, puesto que permite explicar y entender la importancia que se da en la misma al proceso del duelo, a la superación, al apoyo de los seres más cercanos y a la necesidad de volver a ser abrazada, cuidada y querida, porque la vida continúa y el esfuerzo de seguir adelante exige de todo el apoyo físico y emocional que sea posible. Real como la vida misma.
El segundo gran eje de la novela es la investigación del asesinato, que es posible por el regreso a la vida civil de la protagonista –Marcela P. Irvine, ya se ha dicho, un nombre que no está elegido al azar, sino que supone un homenaje a la documentalista salvadoreña Marcela Zamora-, y su trabajo en la sección audiovisual del principal diario de Lima. Una plataforma que le permitirá enlazar la resolución del asesinato impune con la investigación periodística, llevando a Lima y a las proximidades del verdadero poder nacional los manejos y entresijos del lejano y olvidado territorio de Puerto Maldonado y Madre de Dios. Un eje que se convierte en un homenaje ampliado a los periodistas que hacen su trabajo en condiciones difíciles y arriesgando sus vidas, y a los activistas ambientales en riesgo permanente: no es difícil advertir la sombra del periodista real Vicente Zambrano tras las figuras novelísticas de Pablito Heredia y Vicente Zapata, de la misma manera que no es posible seguir ignorando informes como los que realiza Global Witness (Voces silenciadas), que cifra en 166 los activistas ambientalistas asesinados en América Latina en 2023 (79 en Colombia, 25 en Brasil, 18 en México y Honduras), y que suponen el 85% de los asesinatos reconocidos por este motivo en todo el mundo.
El tercer gran eje de la novela es el propio testimonio de los personajes del pueblo ese eja, sus creencias, sus dificultades para sobrevivir en un mundo cada vez más hostil, expulsados de sus territorios tradicionales por “los hombres del hacha”, esos descendientes de los europeos que sólo sabían hacer negocios destruyendo la selva. Y aquí la autora aprovecha los recursos narrativos para recordar que muchos de los dioses de estas culturas ancestrales castigaban a quienes cogían de la Naturaleza más de lo que necesitaban, y también la idea -expuesta por Luz Paima, una activista católica en la novela- de la necesidad de proteger el bosque difundiendo la palabra de Dios, ya que ambos intereses son confluyentes.
Una reflexión lógica atraviesa la obra: el ser humano puede prescindir sin verse afectado de las joyas y del oro, mucho más que del agua que se contamina para obtenerlo. La visión cosmogónica de los pueblos desaparecidos que entendían su mundo a través de la relación y el cuidado de su entorno subyace en esta novela, que también se interroga sobre la ética del periodismo documental, la superación del duelo y la humanidad de los supervivientes, o el poder que da en sitios olvidados la proximidad al poder capitalino y la pertenencia a una clase privilegiada. Ese eja significa “gente que cree”, y Madre de Dios no sólo descubre su existencia, sino que también demanda el compromiso de las clases medias acomodadas occidentales con quienes tratan de defender el mundo que habitamos, esgrimiendo apenas su palabra y su testimonio contra esos gigantescos intereses económicos que no se detienen ante nada, y que llevan a millones de casas privilegiadas, a golpe de comercio electrónico, el último capricho, el último deseo. La sostenibilidad no es una ficción. Esta novela hermosa y auténtica lo recuerda.