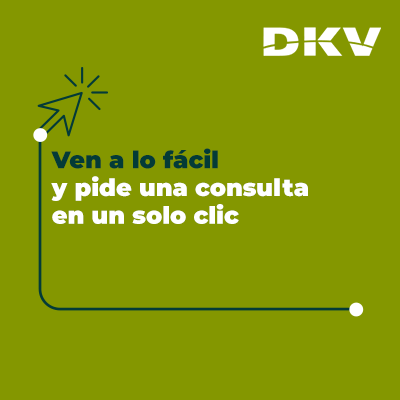“Me hacéis el honor de presentar a la Academia un informe sobre mi anterior vida de mono. Lamento no poder complaceros; hace ya cinco años que he abandonado la vida simiesca. Este corto tiempo cronológico es muy largo cuando se ha atravesado galopando –a veces junto a gente importante– entre aplausos, consejos y música de orquesta; pero en realidad solo, pues toda esta farsa quedaba –para guardar las apariencias– del otro lado de la barrera”. Con estas palabras del ilustrado simio Pedro el Rojo comienza el inquietante y revelador “Informe para una academia”, un texto –de presencia frecuente en los escenarios– con el que Franz Kafka dibujaba el estupor y la crueldad de la condición humana a través de los ojos de un mono transmutado en hombre.
Tal vez, de poderlas haber articulado, no serían muy distintas las palabras de Washoe, una chimpancé de extraordinaria habilidad con el lenguaje de signos que se consideraba humana. La suya es una de esas historias que hacen temblar el concepto de identidad y nos reclaman desde lo más profundo de nuestra conciencia de primates con mando en plaza. Jacinto Antón informaba hace días (El País, 4/07/2011) de que los primatólogos Roger y Deborah Fouts habían ofrecido en Barcelona la conferencia “Conversando con chimpancés” y charlaba con los científicos norteamericanos, que dirigen el Chimpanzee & Human Communication Institute de la Universidad Central de Washington. Washoe, fallecida en 2007, estaba destinada a participar en la carrera espacial, pero la NASA abandonó la investigación con estos animales y en 1966 –cito la información de EFE– la chimpancé fue cedida a los también psicólogos Allen y Beatrice Gardner e introducida en un ambiente humano. Otros especialistas habían intentado enseñar a la simia el lenguaje oral con escasos resultados, pero los Gardner, con los que Roger Fouts trabajaba como becario, decidieron intentar que aprendiera el lenguaje de signos, como si fuera una niña sordomuda, y Washoe, buena alumna, pronto supo cómo demandar comida o solicitar que la rascasen, y expresar conceptos más complejos como pedir perdón o decir “estoy triste”.
Fouts pudo seguir investigando con la chimpancé en Washington. La mona, además de entender el lenguaje de signos y comunicarse con él, demostró una gran empatía con los humanos, hasta el punto de preguntar a una mujer del equipo que había sufrido un aborto espontáneo por qué estaba triste, y cuando entendió el motivo, hacer el signo de llorar y abrazar con ternura a la joven. Washoe se consideraba tan humana que, cuando ya con cinco años la mezclaron con otros chimpancés, no se reconocía como uno de ellos y se asustaba, tachándolos de “bichos negros”. “Sin embargo –escribe Antón–, actuó como una antropóloga, interesándose, tratando de entenderlos y hasta con altruismo. Cuando finalmente comprendió que ella también era un chimpancé fue un shock, pero lo aceptó”. Estremece calibrar ese ejercicio de autoconciencia y desclasamiento, de constatación de una evidencia dolorosa y tan fieramente humana.
Los Fouts –que hoy no repetirían sus experimentos y son partidarios de que los monos vivan en sus entornos naturales y no con los humanos para no alterar su evolución, la de los simios, se supone– comentaron en Barcelona que Washoe enseñó a su hijo el lenguaje de los signos sin intervención ajena, y aseguraron que los chimpancés saben mentir, se insultan, pueden “hablar” solos mientras hojean una revista, ponen nombre a lo que ven, conversan, tienen su moral y hasta componen pequeños poemas. Es el caso de un “autor” llamado Moja, que repetía con signos series de palabras que aparentemente no tenían sentido, del tipo de “llorar, llorar; rojo, rojo; silencio, silencio; divertido, divertido”, lo que tenía desconcertados a los científicos, hasta que un escritor descubrió que el creativo chimpancé hacía trabalenguas con aliteraciones, pues los signos correspondientes a esas palabras eran muy similares.
¿Se habrían entendido bien Pedro el Rojo y Washoe? ¿Tiene Moja conciencia de su arte y repite ante el púbico sus creaciones como si las interpretara sobre un escenario? ¿Sueñan los chimpancés con poemas de amor?