
Prado luminoso
Álvaro Cunqueiro

LA VIGA ESMERALDINA
Además de la viga de oro y de la viga de alquitrán -que están muy estudiadas-, hay la novedad de la viga esmeraldina, de la que solamente se sabe que pasa bajo Roma, de este a oeste, y allí va muy profunda, entre rocas y corrientes de agua caliente. Algunos opinaron que la tal viga estaba hueca y que cabiendo dentro de ella un hombre a caballo, no se podía hacer el experimento, en primer lugar porque no se sabía dónde comenzaba aquella especie de túnel verde para colarse dentro, y en segundo por la violencia con que el aire circula allí, de levante a poniente durante el día y de poniente a levante por la noche. La viga es verdaderamente de esmeralda, y luminosa, cosa que se comprueba porque por donde va a flor de tierra, hay sobre ésta como una neblina verdiclara, que es la luz que se filtra de la viga esmeraldina. Otro de los puntos por donde pasa la viga es Toledo, lugar en el que un sabio cuyo nombre no consta, de nación arábiga, llegó a ella por un pozo antiguo, y obtuvo, con gran esfuerzo, un trocito del tamaño y forma de una lenteja de Talavera. Pero por haber tocado la viga, el moro se hizo luminoso, y de noche se le veía encendido en azul, brumoso farol vagante. Por cierto que el moro, por magia, tenía un pie derecho que no era suyo, sino de otro sabio anterior, que fuera gran saltador, y era este pie el que lo despedía a las alturas y sobre el que se apoyaba al caer, y antes de morir se lo pasó por cirugía cordobesa al sabio árabe, que no se perdiese aquel prodigio con la muerte. Y siendo luminoso el arábigo, no lo era el pie que no era suyo.
Esta viga esmeraldina sostiene el mundo lo mismo que a trabe de ouro o que a trabe do alquitrán, y no se sabe si es paralela o perpendicular a éstas. Parece que sea por dentro -ya digo que el viento no deja pasearla-, la más hermosa alameda del mundo, y las agujas de rutilo de la esmeralda hacen como bosques todo a lo largo. No son más hermosos los jardines de Caserta ni la selva de Orel. Y en algunos lugares, dentro dela viga, hay agua fresca. No sé quién adquirió tales precisiones. A lo mejor un día no hubo viento -una hora de eclipse de sol-, y alguien que estaba donde comienza la viga se coló y paseó por aquella larga y llana carretera, bordeada de árboles, que en la viga esmeraldina no hay ingeniero… que los corte. «Guermantes», en «Le Figaro», hablaba el otro día de las carreteras de Francia, en la que comienza a privar la manía de cortar los árboles de las orillas, y defendía muestras antiguas carreteras nacionales y departamentales, con su encanto, que los árboles, esos viejos compañeros, aumentan en las horas solares». «Guermantes» citaba de pronto a Bernanos -una de esas frases luz de Bernanos: «Quien no ha visto una carretera al alba, entre sus dos filas de árboles, toda fresca, toda viva, no sabe lo que es la esperanza»-. Pero éstas son otras historias. La verdad es que la tierra descansa, además de sobre otras vigas, don Vicente Risco, sobre la viga esmeraldina. Y falta hace que haya tales vigas. 21-1-1957
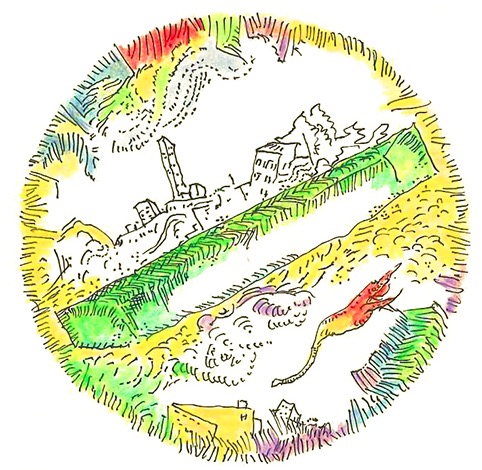
CUANDO NIEVA
Dicen que la nieve es una mujer; los lapones saben su nombre, y lo tejen con hilos de fortuna en sus cinturones; los hilos de fortuna son de color, azul para los solteros, rojo para los casados. Hilliak es el nombre de la mujer-nieve; parece que significa «la viajera silenciosa». Todos los años, Hilliak viaja en busca de su hijo, Sig, el sol, también llamado Kaamo, es decir, el poderoso, y cuando Hilliak, la nieve, encuentra a su hijo, muere. Una vez, un rey de Noruega -¡cómo lo contaría en su «Crónica» Snorri Sturiuson, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, y que contó la vida, las batallas, las traiciones y la soberbia, los insomnios y la muerte de los reyes de Noruega, como un Shakespeare, o mejor! – siguió a Hilliak todo un largo invierno con su nave, hacia el Sur, por oscuros y remotos mares, y por fin arribaron a una isla cuya única montaña la coronaba un almenado castillo. Hilliak, la nieve, le dijo a Harald Haarode -Haraldo, el del rojo cabello- que lo esperase a la puerta, y ella entró por las ventanas y las terrazas al castillo. A poco, Harald vio que por la puerta del castillo salía un río, que se quejaba con la misma voz de Hilliak. «¿Eres Hilliak?, preguntó el rey a aquel agua. ¿Está Sig dentro?». Y el río, que salía crecido del castillo y se desbocaba montaña abajo, le respondió: «¡Sí, soy Hilliak, y si Sig está dentro o no, no lo sé, pero sí están sus rayos!». Y habiendo visto Harald Haarode morir a la nieve en aquel castillo del Sur, y recogido una cesta de manzanas, «más rojas que sus cabellos», regresó a Noruega a contar sus viajes en el «hall» de Stiedir, construido con vértebras de ballenas… Pero que la nieve, Hilliak, no murió, lo sabemos ahora mismo en este valle natal mío, y en las oscuras montañas que lo aprietan. Vino callada como es, y son tan amplias las montañas todas vecinas, y con las blancas cintas que lleva por juego en sus manos, cubre los tejados de pizarra, las calles y las huertas, los bosques, las nabegas y las eras donde ya comienza a surtir el terciopelo verde del trigo nuevo. Todo el país –un país de Breughel el viejo, silencioso y solitario- es como una gran bola de cristal que Dios hace girar en sus manos lentamente para que nieve manso, hora tras hora. Las bolas de nieve -uno de los juguetes más hermosos que se puedan ver y desear- parece que son invención italiana, aunque los jesuitas que viajaron a China en el XVIII cuentan de los mandarines que se distraían con ellas, y no sólo eran de nieve, que tenían las que llamaremos «bolas de otoño», porque en vez de copos de nieve caían en ellas minúsculas hojillas de té, recortadas. Hacia el año 780, un chino escribió un volumen titulado «El clásico del té», y de las hojas del té dice: «Las hojas de buena calidad tendrán pliegues como las botas de cuero del jinete tártaro, se curvarán como la papada de un buey cebado, se abrirán al agua caliente como se levanta en el mañana la niebla en los barrancos, brillarán como un lago acariciado por el cristalino viento del Norte y serán húmedas y suaves como tierra de jardín recién regada por la lluvia». Acaso con hojas tan bellas – ¿han leído ustedes alguna vez poemita más fino y sabroso? – para los señores mandarines hacían preciosas bolas de otoño. Mientras jugaban con ellas oían música, y las largas y pulidas uñas de los mandarines, al posarse los dedos sobre el cristal de las bolas, semejarían mariposas.
Yo, en mi «Merlín» saco a un suizo viajante de bolas de nieve. La boga en Europa de las bolas de nieve es cosa del siglo XVIII, y en cierto modo son parte de la chinería de aquel tiempo. «Bolas de Turín», dice Miell que fue su nombre más popular, aunque Storm, en una novela suya, hable de un paisaje de Bohemia «en una bola de Praga». Fouché -¡qué sorpresa!- compró una para su hija, con reloj y una dama con una sombrilla, que la abría al dar las horas para protegerse de la nieve. Una «ombrella d’amore azzurra», quizás. ¡Sombrillas de amor de las italianas románticas! Los ojos del señor Stendhal no se cansan de contemplar tanto encanto y donaire, la gracia con que las hacen girar por juego, apoyando el puño en la cintura. ¡Angélica Pietragrua ofreciendo bajo la sombrilla malva -malva como un verso de Juan Ramón- la fresa breve de sus labios! Pero ahora monsieur Henri Beyle, nieva a la vez en Mondoñedo y en París, «y caer y morir en la calle, será lo mejor»; el cuerpo va viejo, el alma dada al diablo y toda la primavera del mundo huyó con las sombrillas de las hermosas y gentiles italianas…. No vienen noticias ni de Parma ni de Milán. Ni noticias, ni violetas, ni música. Se acerca Hilliak, solitaria, la dama de la nieve. Sig, el sol, está con toda la melancolía stendhaliana, en el país donde florece el limonero. Hilliak, si su hijo el sol la besa con la boca encendida de sus rayos, muere. Son otras las italianas bocas que añora Stendhal. El señor cónsul aprendió en Civitta-Vecchia el refrán más hermoso de la italiana lengua, hermoso como una canción de Guido Cavalcanti o una serenata de Nápoles: «Boca bacciata non per de ventura, anzi rinova, como fa la luna». «Boca besada no pierde fortuna, porque renueva, como hace la luna». Pero ya ha nevado también sobre el alegre refrán de Italia. Ha nevado sobre el naranjo de la huerta vecina de mi amigo Efrén Rego, cuyos frutos ayer mismo parecían pequeñas bolas de fuego, entre el oscuro espesor verde de las hojas. Y el silencio acompañó a Hilliak en su viaje, durante la larga noche.
EL MAESTRO DE LOS ABEDULES
Un amigo me pregunta si en todas esas maestrías que él reputa por gozosas, y que yo traigo de cada y cuando a estas páginas: los puentes, los espejos, los relojes, las campanas, los mirlos… y el maestro atento al prodigio que hay que todo quehacer, a la invención de la Creación por el hombre, y dispuesto a asombrarse de su propia memoria y de su imaginación, no tendría yo, ahora que vino mayo, vagar para contar del maestro invisible que cuelga sedas verdes en las blancas y desnudas ramas de los abedules. Todo comenzó por un soneto de Noriega Varela al abedul. Pero antes de decirlo, hay que decir que no es puro accidente lingüístico el que el abedul, la «bidueira», sea, en la gallega lengua, femenino. Pocos árboles hay más femeninos, por la esbelta y fina condición de su talle, la blancura del largo cuerpo, y esa gentil inclinación al viento dominante, más acusada que en cualquier otro árbol, y la aligera manera -aligera, de ala-, como lleva la copa enramada: «unha ondeante manteliña verde». Este es el hermosísimo verso del soneto de Noriega que siempre cito. Sí, eso lleva el abedul, la «bidueira», sobre su cabeza, cuando se agrupa en bosquecillos en la Terrachá lucense o se alinea a lo largo de las carreteras galaicas. En la Umbría italiana, los abedules que pintó Corot, pienso yo que llevarán una «pamela» verde, esas pamelas con largas cintas con que se tocan en Manzoni las mujeres que sonriendo pasan, el ala concediendo al rostro la difuminada sombra de su color, y las grandes cintas que cuelgan, la brisa las confunde con los cabellos; esas pamelas Segundo Imperio que pintó Winterhalter, olas que Isabel Barret Browning compra en Florencia, azules, rosa, amarillas, como quien compra un verano. Todas las florentinas del tiempo romántico tienen el perfil prerrafaelista, que se recorta sobre el ala de la pamela de color como el perfil de las damas del Trescientos en la luz de las primaveras de fra Angélico y de Botticelli. Para Corot eran también femeninos los abedules, largos, blancos, polidos y enamorados cuerpos femeninos: el cuerpo adolescente y fugitivo de Beatriz, que está siempre en la imaginación italiana. El papa Julio II, leyendo la historia de Florencia del Villani, se pasma de que el cronista, describiendo las bellezas de la ciudad del Amo, no recuerde «la bella, dolze, femenina ed imnamorata gioventú n’el tempo en che vivera Beatrice»… Pero dejemos a Corot y a los lejanos bosquecillos de abedules en las colinas umbras, y volvamos a la «bidueira».
¿Quién el maestro? Hilo tras hilo ha ido tejiendo el verde paño, ha ido tejiendo el aire que lo ondula, con la misma emoción, y digo que con la misma sorpresa, con que ha tejido Ias niñas de nuestros ojos, y tal y como el Génesis dice para revelarnos el asombro de Dios, «vio que era bueno». Vio que era bueno que la rama del árbol se asemejara al ala del ave, como los pájaros, «esos frutos nómadas del árbol», se asemejan a la manzana y al membrillo. Vio que era bueno: ni una sola brizna de hierba es involuntaria», dijo Simone Weil recordando a Francisco de Asís, y la pequeña y heroica judía repetía un verso de no se sabe qué poeta: «De mí a la rosa, pasando por un sueño» … EI maestro de los abedules ha puesto en la paleta un blanco brillante, un verde sonoro, y ese color mágico y transparente con que se pinta el aire. O quizás le haya bastado con soñar o mirar, o musitar el nombre del árbol. Quizás Dios mismo, de Él a la rosa, pasando por un sueño, en un sueño lo haya creado todo… La brisa de mayo -«mai c’est du temps antique le miroir tres clair», que dijo el señor du Bellay-, se refugia en la dulce y ondulante copa del abedul como en las tibias y suaves cabelleras de las mujeres. Y el maestro de los abedules, para quien también viene el mayo alegre, ve que es bueno.

LAS FÁBULAS Y LAS MOSCAS
No me canso de leer una confección de fábulas africanas, reunida por Paul Badin. Aprendo en ella que las fábulas no dependen de la memoria de los hombres, aunque se transmitan de padres a hijos; algunas ponen al descubierto tan extraordinarios secretos, tan ocultos asuntos, que los hombres no han sabido averiguar por sí solos el enredo, ni osan decir la palabra final. Alguna historia que han perdido los hombres, la conserva intacta una araña o una liebre, un ratón o un pájaro, y la dirá cuando haya ocasión, como agüero u oráculo, y hablará el memoriado con claridad y sin respetos humanos. La Pitia oscura de Delfos tendría mucho que aprender aquí. Los ekól, según Radin, explican así el nacimiento de las fábulas, con lo que ya es una fábula deliciosa: «La ratita negra va por todas partes. Entra en la cabaña de los ricos y en la de los pobres. De noche, con sus brillantes ojillos, espía el nacimiento de las cosas secretas, y ninguna estancia donde se guarden tesoros está segura de que ella no pueda excavar un caminillo para averiguar qué es lo que está escondido y quién escondió. Hace mucho, mucho tiempo, la ratita tejió una cinta-cuento-niño con todo lo que vio en sus correrías, y a cada cinta-cuento-niño dio un vestido de diferente color: blanco, rojo, azul o negro. Los cuentos se hicieron como hijos suyos, y vivieron en su casa, y la sirvieron, porque la ratita no tenía hijos propios». Existen palabras que solamente pueden ser dichas en la fábula y no en la vida diaria, y hay las que pueden ser dichas, pero no escritas. Gentes negras que tienen alguna manera de escritura, no osan escribir una fábula o una historia, «porque una vez escrita estaría sucediendo siempre entre los hombres». Otros pueblos que tuvieron escritura, la perdieron, «por temor». Yo le preguntaba una vez a don Vicente Risco, hablando de esto, si no hay aquí una imaginación pareja a la que hace a «runa» significar también «secreto», además de letra escrita, y a la que da a la palabra inglesa «glamour», que viene de «gramática», su significado de «magia», «encantamiento». (Ahora «glamour» significa, según el «Oxford Dictionary», ed. 1934, halagadora belleza, encanto, «charm», lo que nosotros decimos «ángel». Ya comenté una vez que los americanos habían dado con la palabra compuesta «glamour-girl», que le va bien, sin duda, a Ava Gardner o a Marilyn Monroe, y que en una revista cubana, «Carteles», al pie de una fotografía de una abundante y desvestida estrella de la televisión habanera, se leía: «La glamorosa Encamita», lo que desarrollando el ovillo semántico viene a decir: «La gramatical Encarnita». Lo que no es pequeño piropo).
Muchos pueblos de los más diversos lugares dela tierra, coinciden en buscar para el hombre nombres que carezcan de significado, «palabras que no hablen», como dicen algunos, utilizando para designar al recién nacido simples onomatopeyas o tres o cuatro sílabas reunidas al azar o le dan al hombre nombres de objetos inanimados. «No pronunciarás el nombre de Dios», dice el hebreo, y viene a ser el mismo temor. Invocar vale por llamar, y Dios acude. A un hombre así le pusieron por nombre, pura invención, «laloé», y un día tuve que hacer un viaje a un país muy lejano, en el que los leones se llamaba así, «laloé»: los leones le salieron al camino y lo devoraron, porque osaba llamarse como ellos. P. W. Joyce cuenta una leyenda irlandesa semejante. Había en el sur de Irlanda un guerrero, que era a la vez arpista y hombre que se había hecho rico con astucias; orgulloso de éstas, se bautizó a sí mismo Plasta, es decir, serpiente, abandonando su nombre antiguo. Como el coruñés Golam, hijo de Breogán, cambió su nombre por el de Mil, irreprochablemente poderoso, después de haber vencido a todas las tribus de España. Pues bien, cuando las serpientes de Irlanda supieron que había un tal Plasta, que era rico y tenía casa cercana, fueron a visitarlo, se hospedaron en sus ricas cámaras, durmieron en su propio lecho un largo invierno, y finalmente lo mataron, porque no fue capaz de seguirlas a sus moradas subterráneas. Este Plasta era una mezcla de Ulises y de Hamlet: siempre encuentro a mis famosos y amados héros donde menos lo espero.
Ayer, una vieja mendiga con la que a veces echo unos párrafos, me recomendaba que en estos días que faltan hasta San Juan no dijese la palabra «mosca»; la gente debía abstenerse de nombrar las moscas. Por la misma razón que no debe nombrarse al zorro, al raposo, porque si oye su nombre, viene. Por aquí al «golpe», al «yuipis», le llaman Pedro o Afonso, como en Francia le llaman Renard, Renato: René, como al vizconde de Chateaubriand. Pues bien, en un monte vecino a Mondoñedo, que llaman Xistral, la tal noche de Sanjuan las brujas que allí vienen, de cornamental amor animadas y a bulliciosa cena, reparten las moscas de la Europa cristiana para el verano que entra, echando a suertes provincias y naciones, y allí donde las moscas son más nombradas, más envían. Parece que el reparto de moscas tiene probada antigüedad en la fábula europea, y en algunas partes de Europa dicen que las reparten brujas de Montpellier, pero lo más aceptado es que el reparto lo hacen en esa metrópoli de la magia que se llama Toledo. Y parece que ha sido sostenido muy seriamente en tiempos que ciertos diablos menores, volanderos camarrupas inclusive, se disfrazaban de moscas para poner huevos de éstas en las orejas de los ratones… Por estas vísperas del solsticio veraniego, las muchachas laponas regalan a sus amantes cinturones bordados, y la figura más usada es una estilización de la mosca, siendo la mosca emblema del verano, del calor, del tiempo alegre y sin cuidados. Y entre las moscas, con hilos de colores, van versos: «Mientras este hilo conserve el calor de mi mano, no temas al invierno». Y para terminar: ¿saben ustedes que entre los lapones las palabras «descalzo», «descalzar», son palabras de amor, como entre nosotros «beso», «besar»? «El pie descalzo es celeste», decía Víctor Hugo, y es verdad, mujeres hermosas. Dos novios lapones que se descalcen al mismo tiempo, sobre la hierba de junio sentados, es como si se dieran un beso, como si se besasen «il disliato riso», la deseada sonrisa.
 Álvaro Cunqueiro (1911-1981, Mondoñedo)
Álvaro Cunqueiro (1911-1981, Mondoñedo)
fue un escritor completo en dos lenguas, castellano y gallego, uno de los más grandes del siglo XX. Fue durante muchos años director del periódico “El Faro de Vigo” y colaboró toda su vida, con artículos de toda índole, en varias revistas españolas. Su legado literario comprende novelas como Las crónicas del Sochantre (Premio Nacional de la Crítica en 1959), Merlín y familia, Cuando el viejo Simbad volviera a las islas, Las mocedades de Ulises, Un hombre que se parecía a Orestes (Premio Nadal de 1968) y La vida y las fugas de Fanto Fantini, así como ensayos gastronómicos y una infinidad de crónicas sobre todo aquello con lo que alimentaba cada día su insaciable curiosidad.




