El hombre tierra fue, vasija, párpado
del barro trémulo, forma de la arcilla,
fue cántaro caribe, piedra chibcha,
copa imperial o sílice araucana.
Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura
de su arma de cristal humedecido,
las iniciales de la tierra estaban
escritas.
Pablo Neruda, Amor América (1400)
Perú
(…) el guanaco fino como el oxígeno /en las anchas alturas pardas / iba calzando patas de oro, (…) / Y en el fondo del agua magna, /como el círculo de la tierra, /está la gigante anaconda /cubierta de barros rituales, /devoradora y religiosa.
Pablo Neruda, Algunas bestias
12 de septiembre
Después de una larga estancia en Galicia y unos días en casa de mi hijo, ayudando con las pequeñas mientras los papás trabajaban, pasé un par de días en Madrid, con la misma sensación de fracaso que comenzó a fraguarse precisamente después de mi último viaje. Tan solo la cortesía y hospitalidad de Pedro la hizo más llevadera, así como la hospitalidad de mi hija y de Carlos, su pareja. Paseaba por el centro con una cierta sensación angustiosa: no hay nada aquí que puedas ya aprender, que pueda ayudarte, y desde luego todo lo que tú sabes –o, sobre todo, intuyes– a nadie le interesa. Sin embargo, la dulzura del día, la luz suave de un verano que agoniza, me fueron animando y reconfortando, dorando –como el propio tiempo– las asperezas de los juegos de la edad tardía.
Ahora, a bordo del avión que me lleva de nuevo a tierras de Indias, aventura anual que me ha costado tanto emprender, atado por angustias y diagnósticos, asediado por viejos fantasmas en que aparecen las íntimas cobardías del que necesita la benquerencia de tanta gente y poner a prueba su propia paciencia… y la de los demás. Esta vez no he conseguido el estímulo de un voluntariado, con lo que la sensación de inutilidad se añadía al fardo de los viejos temores del viajero: ¿cómo podré acercarme siquiera a los herméticos habitantes de las sierras y las selvas, todavía acostados en el lado del mito y la finitud de la historia? Sin embargo, en días fuertes tomé un billete de avión y así para Lima me voy; según pasan las horas mi tempo mejora, apremiado por paisajes y la llamada de la cordillera de los Andes y sus lagos volcánicos; también los bosques de niebla de las tierras más bajas y el regalo del café, la caña, el cacao…, las palmeras, regalo de Oriente. Iré hacia la sierra norte, a Huaraz, a caminar por lagos y sierras; después hacia Trujillo y sus Huacas, hacia la nebulosa fortaleza de Kuélap. También Cajamarca –allí donde tembló la borla del Inca– y después hacia las selvas amazónicas, camino de Iquitos. Y hasta ahí se aclaran mis intenciones
13 de septiembre. Hotel 1900 Backpackers, Lima (en el lindo bar)
Despierto de madrugada –eran las tres de la mañana–, pues no pude resistir más allá de las nueve para irme a dormir; ahora, me levanto después de una siesta de tres horas y ya me preocupo por como podré conciliar el sueño esta noche. Difícil acomodación de mis huesos y hábitos a los nuevos husos y rutinas del viajero en estas antípodas. Mi habitación: más alta que larga y ancha juntamente me pareció, destino hotelero de una casona diseñada al parecer por el mismísimo Eiffel; de nuevo, como parece ser en estas tierras, la ropa del viajero no encuentra donde acomodarse, incapaz de abandonar las nuevas petacas, como las que vi en un museo. En el desayuno, charla con Marcelo, un viajero brasileño de la cofradía de los viejos solitarios que nos lanzamos al camino, quijotes de cada encrucijada; la política y la economía, tópicos que sirven para charlar cuando la simpatía no logra abrirse paso.
Me lanzo a las calles, saturadas de tráfico y empleados, buscando el viejo centro, con el temor del pobre viajero a la desilusión y la incuria, pues recordaba mi anterior visita como una pesadilla, agudizada por una sensación de asfixia ante la contaminación y el cielo plomizo de la ciudad. Camino hacia la plaza de San Martín, fría trasposición de no sé qué grandezas europeas, y ya me encuentro con mi primera iglesia, barroco imitando al barroco en su portada, donde la virgen se asoma al balcón con los abrazos abiertos, pero en sus manos lleva unos extraños objetos, como bolsas, o quizá bulas. Entre los recargados retablos, me llama la atención una cruz, asimismo brillante de oro y cerámica, luz que recuerda al indígena la propia del sol. También, como en toda Hispanoamérica, un curioso santoral se hace presente: San Hilarión; también virginal: Virgen de la Puerta. Enfrentando la iglesia, un neoclásico tétrico presidido por la estatua de Ramón Castilla. Después, retazos de la vieja Lima –bueno, de la posterior al terrible terremoto equiparable al de Lisboa, parece–, con algunas casas de balcones de madera estrujadas por los nuevos edificios de ladrillo y cemento. Cuando aparece la plaza de Armas, los escasos turistas la encontramos tomada por las fuerzas del orden y vallada en todo su perímetro. Los policías hablan de manifestaciones y protestas.

Al rodearla, me encuentro con la basílica de la Soledad, con culto dedicado a san Juan Masías, apellido equívoco en su fonética y en su alcance, pues rodeado de animales domésticos, parece aludir también a cultos mesiánicos; o quizá su figura aluda simplemente a la protección del ganado. El interior es un pastelón dieciochesco, exagerado por un uso más vivo del color. A su vera, la iglesia de la Vera Cruz, con su archicofradía fundada por el propio Francisco Pizarro. Poco después, un palacio dieciochesco de un personaje de familia navarra, que se ha convertido en la academia de humanidades limeña bajo la advocación de Garcilaso el Inca, y que el portero me deja curiosear; me cuenta cómo los académicos, hombres de edad, apenas aparecen por miedo a los disturbios que causan las continuas protestas y tienen aislado al centro del resto de la ciudad. Al seguir paseando, atisbo casas en estado ruinoso, como viejas corralas atrapadas por la incuria, dejadas al albur del progreso.

Me dirijo hacia el Museo de la Nación peruana, por un paisaje que me va recordando la miseria bogotana, tutilimundi de miserable comercio y ladrillo visto, y el corazón se acelera ante la sensación de peligro, agudizada por el joven que me aconseja no pasar por ciertos lugares. La plaza del Dos de Mayo, especie de pastiche parisino. El museo de tan pomposo nombre tiene una entrada como de templo antiguo en cartón-piedra y el sempiterno policía a la entrada, una especie de ídolo de aspecto terrible. Es pequeño y dedicado a la artesanía y el folklore, levedad amable que contrasta con la fea arquitectura; lo recorrí solo y pude admirar figuras de carnaval, así como de escenas donde el ganado es protagonista. Exótica, la sirena que toma forma de candelero:

También, un Santiago suplantando al propio Cristo:

El museo está bajo la advocación de José María Arguedas, que trabajó aquí durante años en su solitario esfuerzo de visibilizar la cultura de los indígenas y los campesinos peruanos, así como logró darles voz en sus novelas.
14 de septiembre
Por la mañana saludo a Daniel y a su chica, Catherine, pareja canadiense –quebequois, en realidad, como ellos mismos se encargaron de señalar– con la que tuve una animada conversación en la Choza Naútica, extraño nombre aún para un restaurante especializado en ceviches, a raíz de su interés por saber acerca de la conveniencia y la cuantía de la propina. Hacen un periplo casi inverso al que yo medito y coincidimos en nuestro interés por las rutas andinas de Huaraz y también del Amazonas. Curiosamente, también descubrimos que compartimos hotel. Respecto a la situación política española, que ellos siguen con interés por su propia experiencia, no pude menos de señalar el viejo adagio: ne reveillez le lion qu´on dorme.
Hoy me he despertado también de madrugada, pero pude volver a dormir un poco y me encontré más animado. Salí tarde del hotel –gestiones con los cajeros, nuevos usureros, y para intentar una tarjeta telefónica– y me dirigí hacia el Museo de Arqueología, Antropología e Historia, paseo que se me volvió un tanto angustioso, pues cada viandante al que pedía indicaciones me aconsejaba tomar un carro y no arriesgarme por esas vías, nuevamente territorio un tanto sórdido y peligroso. Seguí no obstante mi caminata y al escapar de la deprimente avenida, a la que sobrevivían algunos chalets desastrados, de jardines sucios y árboles oxidados, me encontré con una zona amena, de casitas agradables y algunos cuidados jardines –vagón de ferrocarril descansando sobre el césped: al pronto, recordaba un episodio de Hijo del Hombre–. El museo ocupaba antiguas huertas, seguramente aquellas descritas por los cronistas, que señalaban su feracidad, casa virreinal también y ya después ocupada por los padres de las naciones suramericanas, San Martín y Simón Bolívar. Historia viva, ya después convertida en didáctica: lo visité rodeado de un sinnúmero de escolares. Las salas nos dan una visión de la historia peruana a través de restos arqueológicos y paneles informativos, hasta donde esas ciencias pueden llegar sin caer en el delirio de especialistas: lo muerto solo habla de lo muerto; por eso, el elemento puramente etnográfico apenas aparece.
Empecemos: después de un período prehistórico, el templo de las manos cruzadas de Kotosh, ya en el Arcaico tardío (2.400 a 800 a. C.). Después, el período formativo (2.000 a 200 a. C.), con una agricultura de regadío y su cumbre en el centro ceremonial de Chavín de Huantar: Estatua de venus, cuyo nombre no logro visualizar, de presencia fuerte y hermosa:

También, la cultura de Cajamarca, que llegó hasta la presencia española, con su cerámica blanca. En la cultura Moche, un disco solar que nos habla de extrañas afinidades:

Los ornamentos de la cultura Vicús, en el período intermedio temprano (200 a. C.-600 d. C.), como hábito de chamán que ha trascendido a un aliento más poderoso: el jefe toma a menudo su prestigio religioso, ya entre los pueblos amazónicos.
También, el llamado imperio Vari y otros –curiosa recurrencia de los arqueólogos y los historiadores de la cultura a los cambios climáticos para explicar lo obvio: que todos los imperios pasan. En la cultura Chimú, la ciudadela de Chan-Chan: al hablar de su arquitectura, se nos muestran una especie de objetos imposibles, o quizá yo no logré descifrarlos:


En una exposición sobre cierta expedición al río Abioseo, el sitio arqueológico de los pinchudos, de mausoleos construidos en la pared rocosa que recuerdan las trogloditas viviendas tarahumaras. En el apartado de culturas pre-hispánicas se finaliza lógicamente con la incaica: presencia del felino, que da forma a la ciudad de Cuzco, así como creo recordar el águila lo hace con la de Machu-Pichu. También, Kuelap, la escondida fortaleza chachapolla que espero visitar. Los moches, en el norte (200-800 d. C.). Quizá a esta cultura corresponda el ritual de la “presentación de la copa”, que se corresponde con el descubrimiento del señor de Sipán, representado en la propia escena. Por último, visita a la casa habitada por los prohombres de la independencia americana, que me recordaba mi experiencia en la finca de Bogotá que Bolívar compartió con la desgraciada Manuela Saénz, y que exudaba el aire de fracaso de los sueños del Libertador.

Al salir del Museo, en el agradable barrio que lo rodea, encuentro una vieja taberna que conservaba un cierto carácter y decidí comer un tiradito de pescado, especie de cebiche con un acompañamiento de ají, un tanto fuerte para mi pobre estómago.
Al llegar al hotel, hablo con mis nietas –lo que me enternece– y con mi hijo, para felicitarle por su cumpleaños: en un futuro espero hagamos un viaje juntos. Después, decido no salir a pasear: me repele un tanto encontrarme de nuevo con el cielo opresivo y la sordidez de la parte vieja. Me refugio en el bar, pero suena una horrible música rock a todo volumen y me vengo al hall para al menos atenuar el desastre.
Viernes, 15 de septiembre
(Ahora mismo, sensación de desabrimiento, de inutilidad. Así adopto un estilo de letra que recuerda la escritura de los desesperados, personajes como los que me encuentro en situaciones imprevisibles, como el vendedor de libros desastrados, alter ego de un César Vallejo ya derrotado y alcoholizado por la sordidez de la ciudad: “Esta tarde llueve, llueve mucho. ¡Y no tengo ganas de vivir, corazón!”).

Esta mañana resolví asuntos prácticos: telefonía y viaje a Huaraz, lo que acaba por deprimirme, pues me convierto en una especie de secretario de mí mismo, incapaz de azar, juego que aligera el destino. Después, visité el Museo de Arte de Lima, bien ordenado y con curiosas colecciones, incluyendo alguna tonelada de plata labrada, colecciones cedidas por el hermano del presidente Prado, Javier Prado y Ugarteche, sito en un edificio sede de una exposición –¿universal? – de 1872. En lo que respecta al período pre-hispánico, hay una predilección por la cultura mochica, cruel, guerrera, expresión de la estoica expresión india.
Combate de dioses: el uno con colmillos, el otro, especie de cangrejo humanizado:
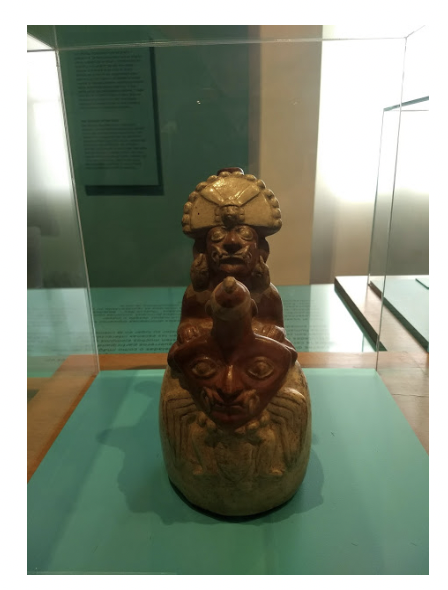
También, en su cerámica, bailes dirigidos por muertos y escenas orgiásticas; horrible diosa femenina, únicas que merecían una representación tridimensional.
Ya en la cultura propiamente andina, cochas y pallas, relacionadas con cultos acuáticos. Los keros, en torno al ritual de la chicha: por un momento nos trasladan a épocas arcaicas.
Tras una visión sucinta de la escuela cuzqueña de pintura, un paseo por la pintura republicana y ya después por las diferentes escuelas que jalonan la modernidad. Antes, la figura de Raimondi y su inmensa obra sobre el Perú y la colección de acuarelas bajo el patronazgo del obispo de Trujillo, Baltazar Martínez de Compañón, entre 1782 y 1785. También antes, el tema de la trinidad tratado por los cuzqueños, como tres figuras iguales: al parecer, se corresponde con una de las curiosas transformaciones de la teología cristina al llegar a estas tierras, incapacidad para entender la palabra como fuente de creación y la idea de que un dios pueda encarnarse en hombre:

En una sala dedicada a la plata, los bastones de mando de los alcaldes y los impresionantes chicotes, utilizados en las danzas de los negritos, en Pascua de Reyes y Navidad en toda la región andina. En un apartado denominado Continuidad y cambio, la pervivencia de temas y estilos, así el tierno san José y niño, de un anónimo cajamarquino.
Ya en plena independencia, el retrato se convierte en el tema favorito de la burguesía criolla, ávida de glorificar su nuevo estatus. Frente a la hazaña y la espada, el cartapacio. Así, en la obra de José Gil de Castro.

El academicismo –nuestra pintura histórica– tiene un ínclito representante con Luis Montero y su no menos ínclito Entierro de Atauhalpa, pastiche que denuncia las barbaridades de los españoles (me niego a presentarlo). Más cercano, los agradables paisajes de Francisco Laso. El “último académico” se titula a Carlos Baca-Flor, conocedor de los pecados parisinos; como el poeta, los artistas peruanos deben buscar allí un pequeño pedazo de gloria.
También desde París, Francisco Laso busca una utopía con aire cotidiano en Las tres razas o la igualdad ante la ley:

En el fin de siglo, Federico del Campo y su retrato de dama, con aire de Miss Scripiani:
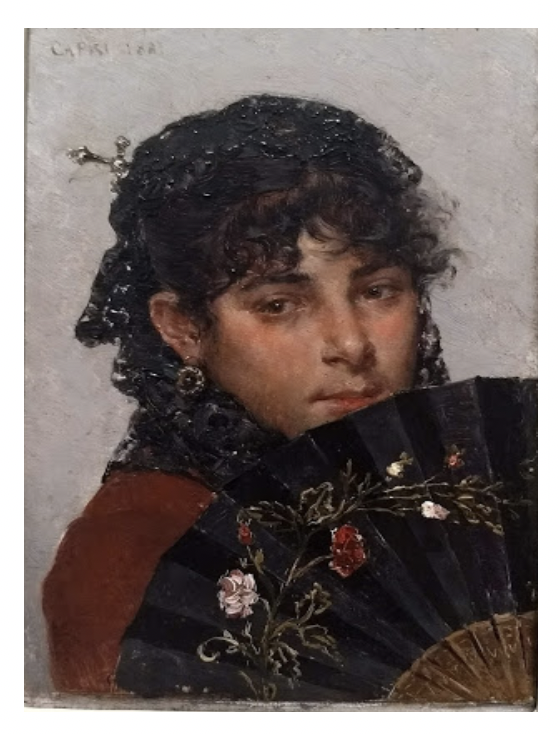
En los primeros modernos, Emilio Pettoruti y su retrato del hombre que quiso, como Arguedas en la literatura, colocar al indio en el centro de una cosmogonía socialista, José Carlos Mariategui. El indigenismo, con José Sabogal a la cabeza y la revista Amauta como punta de lanza, y su alternativa cosmopolita, con Grau como figura señera. En la abstracción, apellidos de raigambre eslava.
En una exposición monográfica sobre la plata peruana, un nuevo ejemplo de la pintura cuzqueña, cuadro en que los detalles de fondo acerban la hybris del Santiago Matatodo, perplejos los indios por los caballos a los que querían alimentar con oro:

De todas maneras, también en México este santo guerrero se convierte en popular; quizá tenga que ver con las fechas de su señorío, relacionadas con cosechas o algún período agrícola. (Leyendo a César Vallejo: “Luce el apóstol en su trono luego;/ y es, entre inciensos, cirios y cantares,/ el moderno dios-sol para el labriego”). Debo colaborar con algunos estudiantes que me entrevistan para un trabajo universitario: el museo es agradable de recorrer, afirmo, y permite una visión bastante clara e inteligible de la historia del arte peruano. ¿Por qué no? La herida de la conquista, esa prueba de la absoluta falta de sentido de la historia, se remansa o duele alternativamente; a veces logra dulcificarse en los temas religiosos y domésticos, en una artesanía que recupera las hilachas del mundo perdido, o asoma como promesa de una nueva época, aun para los intelectuales indigenistas. Resulta imposible cerrarla, pues la tumba india vuelve a levantarse.
Por la tarde, me acerco al centro a través de una calle peatonal que hierve de gente y pobres cómicos; grupos de cantantes ciegos ponen una nota dramática frente al dominio de huaynos electrónicos e imitadores de Michael Jackson. Se ha levantado el sitio a la Plaza de Armas y visito la catedral, así como el edificio aledaño, que conserva quizá algo del carácter de la vieja Lima, arrasada por el terremoto y el progreso: los balcones de madera y sus celosías –como encaje curioso– dulcifican el carácter de la piedra; cruzo el río por el puente de piedra que tanto asombraba a los inditos y paseo por los restos de la vieja Rimac; a lo lejos, las colinas invadidas de colmenas grises, decrépitas; después, del puente a la alameda, convertida en una kermesse pobretona, con pequeños anfiteatros para bailar, o atender a charlatanes varios. En una vieja taberna que ha resistido al progreso un joven barman me indica que pisco significa ave en el idioma de los pueblos del sur, de los paracas, y relacionado también con un tipo de cerámica. Sabiduría de taberna, la única que acepto:

Hoy, me decido a visitar el conjunto templario de Pachacamac sin auxilio de tours y demás, de lo que casi me arrepiento, pues un maratón había paralizado el centro de la ciudad, a rebosar de militares que se congregaban en estrepitosos chándales, o en calzón corto, casi los únicos atletas. Consigo salir a través de un metropolitano moderno y veloz; ya después, vuelvo a las viejas y queridas combis con su cobrador chillón y su completo destartale. Puro desierto ya, en las barriadas sucias y grises de El Salvador o de Lurín, como en la propia Pachacamac, lugar de oráculos y visiones, ahora recuperado de su total desaparición, casi en estado de naturaleza, pues el adobe se conformaba como cerro, como derrubio. Era hermoso contemplar el océano Pacífico desde el templo del Sol. Pachacamac es un dios terrible y vengativo al parecer, al que había que aplacar; así los peregrinos traían consigo alimento, telas, objetos de cerámica y unas conchas muy valiosas –¿póngidas?– que venían de la costa de Ecuador: sus enfados causaban terremotos, pero también la vida, como narra el mito recuperado por los frailes y que muestra cómo de la carne surge el vegetal, mito inverso al de los mayas: “Pachacamac crea una pareja, pero no a los alimentos y el hombre muere de hambre. La mujer, desesperada, pide ayuda al Sol, padre de Pachacamac, para que la provea de alimentos y no correr la mala suerte de su pareja. En respuesta el Sol le promete a la mujer los solicitados alimentos, pero a la vez la fecunda, procreando un hijo con ella para que sea su guardián. Al conocer Pachacamac la intervención de su padre, el Sol, furioso y muy celoso por la intromisión mata al niño y lo descuartiza en muchos pedazos. Desolada por la desgracia de su hijo la mujer entierra sus pedazos ocurriendo un hecho prodigioso: de los dientes del niño brota el maíz; de sus huesos, las yucas y demás raíces: de la carne los pepinos, pacaes y otros frutos. Desde entonces no se pasó hambre y se vivió en abundancia”. La venganza de la madre sin embargo alcanza al propio dios, convertido en la isla que vemos desde el templo del Sol, de la mano de Vichama, enviado por el Sol y que creará una nueva humanidad: “Vichama decide crear una nueva humanidad y los hace nacer de tres huevos. Del huevo de oro nacieron los curacas, principales y demás nobles. Del huevo de plata salen las mujeres de la nobleza y del tercer huevo, de cobre, nace la gente común”. Como el indio, de la tierra surge el ídolo de Pachacamac, milagrosamente conservado.

En la costa, las islas que también reciben su mito: Cavillaca y Cuniraya, princesa soberbia pretendida por el Viracocha y que al huir con su hija del dios se convierten en las dos islas que se ven desde lo alto del templo.
Mañana, hacia Huaraz, ¡ocho horas de autobús!
19 de septiembre, Albergue Churup, en Huaraz
Varado a tres mil metros de altura, con mi estómago hecho una auténtica porquería, costumbre repetida de mis viajes, pero que no se había presentado de una forma tan temprana. No sé qué hacer, pues estoy intentando cortarlo con ayuda de medicamentos, pero hasta ahora no funciona y los trámites médicos son engorrosos y lentos con mi seguro.
Ayer, visita a la laguna de Chinancocha, o “laguna hembra”, en la traducción quechua de nuestro guía, Roger, que buscaba hacernos entender a los excursionistas –peruanos en su mayoría– las bellezas de la ruta, en un día gris y lluvioso a ratos, a través del callejón de Huaylas. En Carahuaz, pueblo en fiestas, las mujeres capitanas se hacían fotos con trajes azul eléctrico, armadas de espada y espuelas, mientras la banda de músicos acompañaba a las autoridades hasta la iglesia y atronaban los fuegos de artificio. Las fiestas duran un mes, nos dijo Ray –así quería que le llamáramos a nuestro guía. También, el aire andino en las mujeres tocadas con un gorro cónico, como de cuero. Los helados del lugar son famosos.
En Yungay, estremecedor paseo por el cementerio del lugar, única parte de la pequeña ciudad que no fue arrasada por el terremoto y el posterior aluvión del nevado Huascarán que sepultó todo el caserío. Se salvaron apenas unos niños que estaban presenciando un espectáculo circense, los huérfanos de Yungay, entregados en adopción en muchos casos, pues perdieron a toda su familia. Se nos muestra un jardín construido sobre el antiguo pueblo; conserva las cuatro palmeras que resistieron el embate de la terrible ola de lodo y hielo, así como una de las torres de la iglesia y el autobús que se encontraba en ese momento en la Plaza de Armas, verdadero amasijo de hierro. Terrible catástrofe que atrajo solidaridad internacional, como queda reflejado en las placas dedicadas a los pilotos brasileños y rusos que murieron en las labores de ayuda.
Por el típico paisaje andino, montes pardos y ralos con algunos eucaliptos, se nos muestra el árbol de la quina, casi desaparecido, y ya iniciamos la ascensión hacia la laguna atravesando quebradas impresionantes y acompañados de bosques del queñual, que puede crecer hasta más de 5.000 metros de altura gracias a su corteza que le resguarda de las heladas. En la laguna, el azul turquesa que ya pude entrever en el Quilotoa ecuatoriano, allí en el fondo del cráter, aquí bajo las cumbres nevadas:

Volviendo, adormilado y dolorido, paramos en una tienda de dulces y un centro de artesanía que elaboraba una cerámica pobre pero fuerte, como la propia tierra.
Hoy, día espléndido; esperemos que mi salud mejore.
24 de septiembre, seis de la mañana. Hotel Churup, Huaraz
¡Cuantas estupideces aguardan al viajero! Todos los elementos de la técnica, ordenadores, teléfonos móviles, no añaden sino confusión y angustia a su situación de desamparo, cayendo de aviso en aviso y sintiendo ser continuamente objeto de timo por todo aquello que se le ofrece como ayuda y solución. Así, después de lograr resolver un asunto bancario, inmediatamente otro nuevo aparece para desviarle de sus ocupaciones viajeras y simples. ¿Cómo viajaban nuestros padres o abuelos? Pues lo hacían, y seguramente con más eficiencia que nosotros. Recuerdo al etnógrafo noruego, Carl Lumholzt, estudioso de los raramuri, recibir puntualmente su dinero en los lugares más apartados.
Bien, volviendo a nuestro viaje, este jueves –18 de septiembre– decidí viajar hasta Chavín, a visitar el centro de la enigmática cultura que dio a conocer Julio C. Tello, casi como creación y empeño solitario, visitando antes otra de las hermosas lagunas del lugar, cuyo nombre no recuerdo, y una quebrada que al parecer refleja perfectamente el mapa del Perú. El lugar de Chavín tiene verdaderamente fuerza, como centro de oráculos, al igual que Pachacamac, situada entre dos ríos cuya agua se drenaba mediante un curioso sistema a través de galería subterráneas, y a la vez tenía una función mágica y acústica. La plaza no es muy grande, pero transmite bien la fuerza que llega desde los pórticos donde se situarían los sacerdotes; curiosa la partición de espacios y ámbitos en múltiplos del número siete, pues lógicamente no conocían el sistema decimal; así, las medidas de la plaza se corresponden con múltiplos de ese número, de gran raigambre cabalística por otro lado. Misterio aún sin resolver. También, alineamiento en las direcciones del cuadrante, mediante un hito situado en la alto de una montaña vecina para el norte y una muesca en las escaleras que alineaba la plaza con la cruz del sur, en fechas en que se mostraba en una posición cuasi vertical en el cielo.
Señalar también el altar en que observaban los astros, mediante su reflejo en pequeñas cavidades excavadas en la roca: en estas culturas estaba prohibido mirar directamente a la Luna. La arquitectura es verdaderamente ciclópea, con muros puestos a cordel, pero, a diferencia de la incaica, con pequeñas lascas incrustadas entre los bloques para aminorar el efecto de los terremotos. Pórtico de las falcónidas, en el llamado Edificio A, en piedra blanca y negra, reflejo de una dualidad que recorre toda la estructura, y decorado con relieves de esas aves; uno siente la presencia de lo arcaico, como en Micenas, temblor de una cultura que no se separa todavía de lo informe, del terror.


Enigmática, la pequeña plaza circular, en que se disponen imágenes antropomorfas y de felinos en procesión hacia las galerías subterráneas del templo A; se supone lugar de iniciación y toma de los alucinógenos que eran parte central de los ritos, acompañados de la música de las caracolas, los pututus, a quien volvemos a encontrar de nuevo, como en todo nuestro periplo por el espacio y la mitología indiana. En las galerías subterráneas, el Lanzón, tótem del lugar, así como las clavas, cabezas que decoraban la parte alta de la fachada de los edificios y veremos en el museo. Estaban protegidas por una cornisa decorada con relieves, arte desconocido para los incas, me hizo notar el propietario de la agencia con quien contraté mis excursiones. De vuelta al pueblo para el almuerzo, prefiero callejear y me encuentro con los celebrantes de un festival consagrado a la llegada de la primavera, formado por gente vestida al modo tradicional, aunque con cierta fantasía y libertad, lo que asocié enseguida una nueva religiosidad. Así, el personaje que se dejó fotografiar y me informó del cariz de la fiesta:

Practicaban sus ritos a la vista de la gente, y así colocaron hojas de coca en los huecos de una piedra sagrada que se encontraba en medio de la calle, como réplica al rito de la fortaleza; todo el lugar conserva restos de las estructuras ciclópeas de las antiguas murallas.
Continuamos con la visita al museo y allí encontramos una metamorfosis expresada a través de las claves ya mencionadas: la transformación de humano en jaguar a través de sucesivas etapas, culmen de un rito chamánico y que Santiago, mi guía schátila por esos caminos, decía no había alcanzado todavía.
(Dos horas de la tarde, en el bus camino de Trujillo).
Después de ascender ligeramente, viendo las gigantescas montañas nevadas, siguiendo por tierras frías y yermas, bajamos y bajamos hasta la costa, después de una parada para almorzar en un pueblecito rodeado de huertos de frutales y donde el calor ya apretaba; en una pequeña tiendecita al pie de la carretera vendían manzanas –muy agrias dijeron– y unas famosas mandarinas, así como una fruta un tanto áspera y que se abría como una granada. Me adormilaba y desperté pensando –sintiendo– que nos despeñábamos: bruscamente el asfalto desaparecía y el bus traqueteaba y gemía como un viejo elefante –de dos pisos. Ahora pienso que debía aprovechar este tiempo que resta hasta Trujillo para seguir con la narración de mis días en Huaraz, pues el calor y el desierto amilanarán mi recuerdo de las inmensas montañas, los glaciares y los lagos de la Cordillera Blanca, así como de la camaradería de los caminantes y los latidos de un corazón desbocado por la altura y la emoción. De todas maneras, necesito mis notas fotográficas para seguir con la historia de la cultura Chavín… El paisaje ahora recuerda el del viaje desde Lima, un desierto en que de repente se abren oasis de verde y cultivos, muchos de ellos ya de carácter industrial)
De las notas tomadas en mi pequeño cuaderno:
21 de septiembre. En estado miserable, con mi estómago negándose a retener ningún alimento, salimos a las cinco de la mañana en una furgoneta seis personas y nuestros acompañantes hasta lo alto de la cordillera de Huancaraz, majestuosa, inmensa…, volviendo a pasar por el lago Chinancocha y ya el lago masculino, donde los patos ponían un toque de vida, como cómicos silbados. Después, bajada por carreteras de tierra hasta el pueblo de Vaquería, último lugar donde aprovisionarse antes de emprender la caminata de cuatro días por un paisaje de pequeñas aldeas de adobe y donde la calamina no les había todavía dado aire de fábrica, de cruel gallinero. Íbamos flanqueando los extraños bosques del árbol queñual, como dehesa en medio de las soledades andinas, enfrentados siempre a la presencia de altísimos picos nevados. Pasamos al lado de lagos y pequeños rebaños de las vaquitas del lugar, a quien en principio uno tomaría por terneros, como un reino de proporciones inversas a la inmensidad de las cordilleras. Hacemos el primer campamento, flanqueados por el pico del Paria, grandioso telón de fondo, como pintura japonesa que congelara el espacio para los estupefactos espectadores. La vida de campamento bulle con la preparación de comidas que no podré degustar; después del té, la cena a base de una sopa y trucha en salsa; después juego del uno, que provoca carcajadas en los más jóvenes –o más infantiles. Nos vamos a dormir a las ocho de la noche: la cruz del sur aparece dominando el cielo; más cercana, una luna naranja brillante.
22 de septiembre. Mi estómago vacío me permite una noche tranquila, aunque solo dormí cerca de la madrugada, con sueños nítidos y curiosos. En uno de ellos, Amalio, en una barra de un bar, con una presencia andrógina y exultante, él, que era tan viril – ¿por qué habré dicho era?–, portaba una ropa inmaculadamente blanca y quería que le acompañara en la farra. Después no encontraba la enorme casona familiar, como necesitando una confirmación. M., atractiva y distante, parecía ocupar el lugar dejado por Amalio, ataviada también con una elegante camisa blanca, cerrada con un atractivo alfiler dorado –“ahora lo recuerdo”, añadí. Me dirigió unas palabras, pero no las recuerdo: hablaba de sentimientos.
El día amaneció neblinoso, ocultando el escenario congelado de las montañas de Paria. Subíamos hasta el punto más alto de la caminata –Punto Unión, precisamente– y el terrible esfuerzo comenzó a extenuarme y a despertar sentimientos de negatividad y emociones luctuosas: el escenario grandioso que nos rodeaba recordaba el pórtico en blanco y negro de Chavín, dualidad pétrea de la lucha entre oscuridad y luz, vida y muerte; en estas ocasiones, la presencia de mi padre se llena de negatividad, como en el sueño aterrador del circo de Gredos. También, mis sueños recientes parecían destacar un lado de aviso, de final, pero un resto de lucidez me indicaba: es el pasado que quiere vencer, de nuevo. Detrás de mí, la cariñosa Melody sufría penosamente con cada paso y yo la esperaba para que no perdiese nunca el contacto visual con alguien del grupo; esta situación, en que sentía debía ayudar a alguien que sufría más que yo mismo, me hizo desechar mis propios miedos; poco a poco me rehíce hasta estallar gozosamente al atravesar la puerta, verdadera epifanía –a un lado, los enormes bloques oscuros, dispuestos como oscura fortaleza, reino de sombras; al atravesarla, luz deslumbrante de las montañas y glaciares. Joyas que cerraban la camisa blanca: lagos turquesas. Un grito de alegría:
“Yo soy un mercader/ Indiferente a las puestas de sol/ Un profesor de pantalones verdes/ Que se deshace en gotas de rocío/ Un pequeño burgués es lo que soy/ ¡Qué me importan a mí los arreboles!/ Sin embargo me subo a los balcones/ Para gritar a todo lo que doy/ ¡Viva la Cordillera de los Andes!” (Nicanor Parra)
La comida al pie de la puerta fue alegre y distendida, una vez superado el reto, aunque yo solo disfruté de mi rosado suero. También me encontré con el amable muchacho con quien había compartido cuarto y alguna cena en los días anteriores, Pablo, de origen entre judío iraquí y español. Difícil bajada por un camino –sagrado quizá– de piedras sueltas y que nos llevaba dulcemente hacia otro precioso lago; canto una canción de arrieros y Melody y nuestro guía Miguel se animan también. En una pared rocosa, dos inmensas cabezas de serpientes, de ojos crueles, vigilan el camino, como diosas que pueden desencadenar aludes y sismos, como la Osgard de los pueblos nórdicos. Cuando llegamos, nuestro cocinero, Hilario, ha preparado un brebaje que –me asegura– va a cerrarme el culo; una especie de té en que el orégano es el principal ingrediente, junto con una especie de apio, ajo, jengibre… Hilario es un curiosos personaje muy ligado a la tierra –sus compañeros se ríen de su carácter campesino– y ya me había abordado para proponerme múltiples negocios, como apadrinar a su muchacho. Yo le titulo inmediatamente de chamán. Al cabo de unas horas puedo probar una deliciosa sopa e incluso un plato algo más fuerte, quizá pasta. Por la noche, duermo a ratos, pero me levanto con una sensación de fuerza que hacía tiempo no sentía.
24 de septiembre. ¡Cumbres del Alpumayo y Picarraju! Subimos hacia la laguna y glaciar de Arhuaycocha. La luz cambiante hace destellar colores sobre la masa del glaciar: grises, blancos, verdes y azules se suceden en la superficie, en una delicada gradación. Súbitamente, un ruido como un gigantesco telón que se desgarra; es un deslizamiento de masas de hielo que nos hacen entender que no eran aviones los que oíamos en el transcurso de la noche. Después, ya el resto del camino trascurre en un diminuendo amable; bajamos por entre un bosque del maravilloso queñual hacia una enorme grieta por donde transcurren pequeños riachuelos y aparecen nuevos lagos. Allí se instalará el último campamento; mi estómago vuelve a molestarme y me entristezco porque me hace insociable y amargo, pero un nuevo té de Hilario me permite saborear una sopa deliciosa tradicional –con harina de habas– y mejorar mi humor. Nuestros acompañantes nos han preparado también un vino caliente que sienta de maravilla, e Hilario y Miguel se lanzan a un discurso de disculpa por las posibles faltas, que termina entre risas, pues se ve que han estado inspirándose probando antes el brebaje. Comienza a lloviznar, una lluvia fría, enemiga, que se va convirtiendo en un fuerte aguacero; los relámpagos y los truenos adquieren densidad en el cañón en que acampamos, como centellazos y bramidos de gigantes; oigo voces y siento los destellos de las luces de unos pobres arrieros que se han instalado en una pequeña –y mezquina– tienda cercana; me enteraré que han debido buscar refugio en la de nuestros acompañantes, al igual que durante la terrible tormenta siguen pasando recuas de arrieros para llevar sus bestias a los lugares acordados para los caminantes. También, el estruendo de aludes y deslizamientos, que ahora puedo reconocer. Noche andina, inolvidable, aunque sientas todas las aprensiones y cobardías del hombre civilizado.
25 de septiembre. Mezquindad juvenil, que puedo entender; menos, el que se comparta por alguien que se considere español. El camino ahora va por una vereda de piedras sueltas y tierra polvorienta en una espléndida mañana, más agradable por menos esperada, donde ya podemos ver una vegetación con aire tropical, como el árbol de inflorescencias rojas, así como flores y arbustos y unos maravillosos mirlos. Llegamos a un pequeño lugar donde almorzamos y seguimos por una carretera polvorienta y de vértigo –ya en furgoneta– por la ruta del corredor del Huaylas, parando en Caraz para tomar los típicos helados de la zona.
Por la noche, cierta tristeza, pues cené solo, ante la malevolencia de la muchacha catalana; terrible impenetrabilidad de las relaciones amorosas de los jóvenes.
28 de septiembre, de nuevo en un autobús camino de Cajamarca
Volvimos a ese paisaje desértico que disfrutamos en nuestro viaje a Trujillo, pero sin la grandeza de las dunas, o el dorado de la arena, más bien como tierra sucia, triturada. Bueno, eso es lo que presume desde mi asiento, pues los ventanales están cubiertos como de una malla y apenas si nos permiten entreverlo; supongo que es parte del afán de convertir el bus en una especie de avión, impermeable a la geografía, al espacio.
Debería terminar mi narración sobre Chavín, sobre la caminata en los Andes, pero ya me parecen muy lejanas; nuevas visiones les han quitado ya su frescor, si acaso lo tuvieran, y después de la experiencia de la tormenta andina, insignificantes. (Pero debería recuperar las imágenes del Lanzón, como verdadero tótem, fuerte, terrible, escondido en los laberintos del templo).
En Trujillo, la alegría y el colorido del trópico comienzan a imponerse sobre la delicadeza de las aguamarinas andinas y la grisalla de la costa; al llegar, paseo agradable por las calles que llevan a una catedral vacía de fieles y la Plaza de Armas, donde la tiesura española se desvanece ante el colorido y los ringorrangos modernistas; sin embargo, las celosías le dan un carácter reservado, como de confesionario. Cené una corvina a la meuniére, en un restaurante solitario; supongo que la gente se recoge temprano, como en toda Hispanoamérica que yo sepa, dejando a los viajeros como inútiles espantajos.
Al día siguiente, con mi estómago en mejores condiciones, me fui a visitar Chan-Chan, en una combi que me obligó a tomar un taxi desde el cruce de carretera donde me dejó. Encuentro con una pareja norteamericana –altos, magros, trajeados como exploradores de un planeta enemigo– con quienes compartí a nuestra simpática guía y después taxis y demás. Apoteosis del barro, la cultura chimú nos deja una curiosa caligrafía oceánica, para designar mareas y corrientes marinas, como la posición invertida de los dibujos de peces, que aludirían al fenómeno recurrente del Niño; creo recordar la presencia de caracolas y póngidas, como en Pachacamac, en Chavín. También, la presencia de las ardillas, en la base de los corredores de entrada, correspondiendo a una zona boscosa, ya perdida. En el museo, en otra zona alejada una espléndida deidad marina:
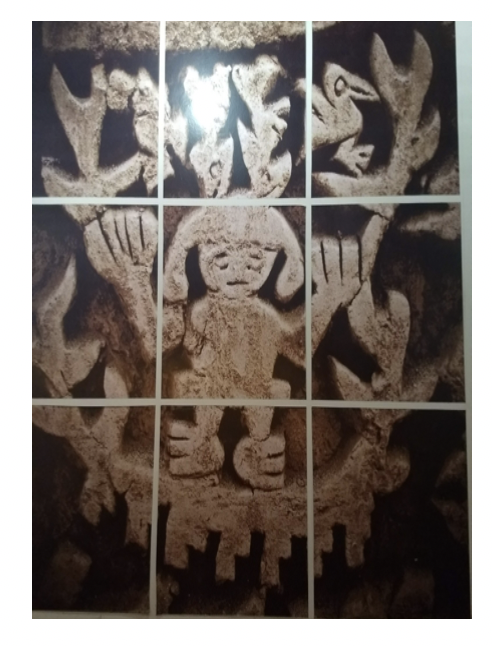 Por indicación de la pareja norteamericana –de Colorado, en concreto– acepto visitar la “huaca del arco iris”, y verdaderamente no me arrepentí, cruzando en un viejo taxi por cultivos que verdeaban al delicioso sol de la eterna primavera trujillana. Pues la región es rica, regada por las aguas que vienen de los Andes, ríos que ahora están casi secos, pero donde los viejos canales chimús y mochicas aportan el agua necesaria, también los pozos, como el que alimentaba el estanque sagrado, necesario para contemplar los astros y obedecían al prolongado asedio a que les sometieron los incas; sembraban los estanques con totora para desalinizarlos. A la entrada de la huaca, los cálidos perros peruanos, llamados chimú o viringo, en peligro de extinción, capaces de curar artrosis y otros enfriamientos, y que debían acompañar –como entre los aztecas– a los difuntos al ultramundo. La huaca está señalada por la divinidad representada en todos los muros, arco iris –u oleaje– que devora la cabeza de los guerreros, un pequeño lugar de culto que formaría parte de la gran ciudad mochi. Me despedí en la Plaza de Armas, pues ellos seguían de visita a otros lugares arqueológicos y debí quizá –de nuevo– precisar mejor una cita, pero me cuesta y me frena la extraña concordancia de las parejas, reino frágil, bien lo sé.
Por indicación de la pareja norteamericana –de Colorado, en concreto– acepto visitar la “huaca del arco iris”, y verdaderamente no me arrepentí, cruzando en un viejo taxi por cultivos que verdeaban al delicioso sol de la eterna primavera trujillana. Pues la región es rica, regada por las aguas que vienen de los Andes, ríos que ahora están casi secos, pero donde los viejos canales chimús y mochicas aportan el agua necesaria, también los pozos, como el que alimentaba el estanque sagrado, necesario para contemplar los astros y obedecían al prolongado asedio a que les sometieron los incas; sembraban los estanques con totora para desalinizarlos. A la entrada de la huaca, los cálidos perros peruanos, llamados chimú o viringo, en peligro de extinción, capaces de curar artrosis y otros enfriamientos, y que debían acompañar –como entre los aztecas– a los difuntos al ultramundo. La huaca está señalada por la divinidad representada en todos los muros, arco iris –u oleaje– que devora la cabeza de los guerreros, un pequeño lugar de culto que formaría parte de la gran ciudad mochi. Me despedí en la Plaza de Armas, pues ellos seguían de visita a otros lugares arqueológicos y debí quizá –de nuevo– precisar mejor una cita, pero me cuesta y me frena la extraña concordancia de las parejas, reino frágil, bien lo sé.
Por la tarde, algunas compras, y después de una pequeña siesta, me dirijo al Pacífico, a la playa de Huanchaco, armado de bañador y toalla, para encontrarme con una arena negra y pedregosa, un mar alborotado y un agua helada; pero ya lo presumía, así que paseé por el muelle, disfrutando de una fresca brisa y un bonito atardecer. En un pequeño restaurante, decidí tomar un sudado y bien que me arrepentí horas después
Al día siguiente, en la mañana paseo por la calle Pizarro, convertida en peatonal, y visito alguno de los viejos palacios que mi guía –y el sentido común– recomiendan. En uno de ellos, la casona se ha convertido en club exclusivo, y solo para varones me pareció, al estilo inglés. En el cuadro de socios, nombres vascos e italianos. Las salas, algo ajadas, así como el mobiliario, con algunas versiones de pinturas verdaderamente chuscas:

El ángelus de los aspersores, pareciera, no ya el enigma daliniano de la carretilla de carne. En una fundación bancaria. Algunos cuadros reflejan el ocre de la tierra, del adobe, como espacio mismo.

La sala César Vallejo recoge libros y traducciones del poeta, en ediciones hermosas, antiguas. También, la figura del obispo Martínez Compañón, a quien ya conocí en el Museo de historia de Lima.
Por último, exposición en la sede del Banco Nacional con los muebles dejados por una rica familia; un cierto lujo, pero me parecieron más cercanas las cántaras de material poroso para filtrar el agua.
Decido tomar un pequeño tour para visitar la huaca de la Luna y allá que me fui, para conocer la cultura mochica, instalada por estas tierras antes que la chimú, y de la que visitamos un pequeño museo y la Huaca de la Luna, espléndida bajo la montaña sagrada con la forma de una pirámide de basalto en medio de la tierra. El centro ritual de esta cultura debía ser la ceremonia de la copa, en que los jóvenes derrotados en las luchas rituales eran sacrificados y su sangre presentada en aquella. Los saqueos de buscadores de oro y joyas permitieron que se salvaran las pinturas de los muros, al cubrirlos de tierra. Las pinturas, y en general el sitio, dan una fuerte impresión de crueldad, a la vez que de presencia de fuerzas anteriores a los dioses mismos. También los dioses marinos se presentan, como entre los chimús, como en la Antigua Grecia.
Me animé a asistir a una exhibición de caballos peruanos y su famoso paso, un trote de manos levantadas que aparece en ellos con naturalidad, afirmaba el presentador de la exhibición. De hecho, es también un paso de ambladura, como en los asturianos asturcones, pero con una ligera diferencia, ya que en el andar de los caballos peruanos tres pies están en el suelo simultáneamente. Los ejemplares mostrados recordaban –y no solo por su cap–- a los palominos norteamericanos. Era preciosa la potranca que se presentó a pelo. En el baile de la bella y la bestia, la gracia peruana amansa al centauro, como siempre ocurre.
Cajamarca, 29 de septiembre. Hotel Balcones Plaza
Después de mi visita hospitalaria –que va siendo ya una tradición–, pues mi estómago no mejoraba, decidí en la mañana de ayer, tras recoger mis medicinas y el informe médico, continuar viaje hacia Cajamarca, por el mismo paisaje atormentado que ya señalé, y después iniciar una subida continuada, fuerte, entre los montes de ceniza asolados y ya el encuentro con algunos campos verdes, así como de bosquecillos del árbol… y el eucalipto. Ya de noche, llegamos a la ciudad envuelta en tinieblas, apenas iluminada por las amarillentas luces de las farolas. Todo era sucio y desolado al paso del taxi que me llevaba al hotel, en medio de callejones repletos de basura. Al salir para buscar un lugar donde cenar, un olor a miseria, a aceite barato de fritura, envolvía la ciudad, ahora tomada por bandadas de perros que rebuscaban entre la basura: imágenes de la India me venían a la memoria. Tras cenar en un destartalado restaurante un menú de dieta, vuelvo al hotel ya tarde, un tanto cariacontecido.
Por la mañana, espléndida de luz, el lugar se había transformado en un colorista y multitudinario mercado, en el que sobresalían las frutas, algunas dispuestas como en una paleta de pintor:

La ciudad era otra, y el colorista mercado invitaba a pasear por la Plaza de Armas y visitar la catedral que conserva grandeza y un magnífico retablo. Camino hacia la casa donde se produjo el cautiverio de Atahualpa y la escena en que prometió llenar de oro hasta la altura de su brazo levantado la habitación donde vivía, escena que siempre me llenó de angustia, ante la crueldad de Francisco Pizarro y su comportamiento criminal: la elección entre la violencia y el discurso es anterior a su formulación en el discurso; así se lo comenté a mi improvisado guía, Carlos Mitani, de sangre amazónica y china, también mestiza y con el que charlé sobre el tema mientras tomábamos un café. Aunque empleaba términos como colonial, o genocidio, pudimos encontrar un territorio común para señalar como la violencia es una marca de la historia, pero también el acuerdo, la construcción de un estado, iniciada por los propios conquistadores y ya por la corona; así como el destino trágico de muchos de ellos: quien a hierro mata… El paseo continuó por la deliciosa placita de Belén, donde visitamos el hospital de varones y la iglesia, que cuenta con notable retablos, aunque muy destruida, me cuenta, por las tropas chilenas. Un agradable muchacho. Después penetro en el hospital de mujeres, convertido en sede de un pequeño museo etnográfico: su fábrica recuerda al románico. La maravilla de los viejos edificios, harmonía mundi, apenas resiste unas pocas cuadras, pero el día, la claridad del cielo, la animación de las calles, me llevan en volandas hacia mi hotel.

30 de septiembre, Cajamarca
Ayer por la tarde me fui en una combi a visitar los Baños del Inca para encontrarlos atestadas de gente. Me decidí por la opción de un hidromasaje, pues era la más rápida. El lugar apenas conserva carácter, convertido en atracción para visitantes, aunque si puede verse la antigua piedra del inca y su curiosa ventana. Después, fui a cenar con Carlos y a tomar unas copas en un lugar muy animado, pero no quise forzar las cosas, pues mi dieta así lo aconseja. Así que esta mañana, después de contratar un par de noches más en el hotel, me fui en una furgoneta por un camino de tierra hacia Cumbe Mayo. Al llegar a lo alto, visión de la nueva Cajamarca, que creció de una forma exponencial desde hace unos veinticinco años, de una pequeña ciudad provinciana de apenas sesenta mil habitantes a la actual con más de trescientos mil; al parecer, la minería atrajo toda esa población, nos explicó el guía en su interminable perorata y destruyó –me imagino– gran parte de su encanto. Seguimos ascendiendo por un paisaje desolado, pero donde algunas familias logran arrancar a una tierra miserable algunos frutos: desde la ventanilla atisbo a una familia arando con bueyes su pedazo de tierra. Al llegar, admiramos las formas curiosas que la piedra ha tomado en el lugar: los frailones, le llaman, trabajo de la lluvia y demás sobre un material frágil[1]: “Las piedras no ofenden: nada/solicitan. Tan solo piden/ amor a todos, y piden,/ amor aún a la Nada” (César Vallejo, Las piedras).
Pues en la mitología inca los hombres mismos nacen como piedras, nos dice Valcárcel en su Etnohistoria de Perú, al referirse a la figura y leyenda de Viracocha, en realidad Apu Kon Titi Wira Kocha (Señor supremo del Fuego de la Tierra y del Agua), aparecido tardíamente en la organización religiosa, cuando los Chancas atacan Cuzco. Su forma será la de una figura elipsoidal hecha de oro.
Y ya la presencia humana en la cueva con inscripciones y que forma al parecer una semiesfera. Al caminar, vamos recorriendo la obra de lo que aquí llaman acueducto, pero que es en realidad una canalización de agua de un pequeño riachuelo –“cumbe mayo”- con una sofisticada y asombrosa ingeniería a base de un trabajo sobre la roca de la ladera y un cálculo de inclinación y de fuerza verdaderamente sofisticado. A cada paso, grupos de vendedores indígenas, como la mujer que me ofreció un huevo sancochado, que todavía estaba tibio:

Hermosas cruces talladas en la piedra, que muestran esa cuaternidad profunda de las culturas americanas.
Al volver hacia el hotel, sentimiento de tristeza y desabrimiento, a pesar de que mis males físicos parecen mejorar. Tonterías como la pérdida de unas gafas de sol, tienden a exacerbar un sentimiento de desvalimiento. Para mañana no tengo plan alguno, excepto quizá descansar y visitar de nuevo los baños. También un paseo hacia San Agustín.
Cajamarca, 1 de octubre
Por las mañanas, mi triste yo se levanta animoso, ávido de la luz y de los colores del mercado. Paseo entre los vendedores, todavía esperanzados, como yo, creyendo en un buen día en que la suerte cambiará. Las mujeres con sus altos sombreros, con faldas azules o rojas, defienden su mercancía y las viejas costumbres. Decido tomar la combi hacia las Ventanillas de Otuzco, en las afueras, entre prados y vaquitas que le dan al paisaje un aire irreal de Suiza tropical, y me encuentro con la necrópolis cajamarquiana, como diseño delirante de un Gaudí.
 Los tamales señalan el valor de sueño extraño de lo indiano, alma que vería ese mismo paisaje verde y atlántico. Unas mujeres quieren venderme unas ostras, que resultaron fósiles; preferí una inscripción de cruz en una pequeña piedra: lloriquean como señuelo para los visitantes, pero si se les bromea enseguida siguen la corriente y aceptan el reto. Noté la mansedumbre de los varones, como en una Arcadia feliz.
Los tamales señalan el valor de sueño extraño de lo indiano, alma que vería ese mismo paisaje verde y atlántico. Unas mujeres quieren venderme unas ostras, que resultaron fósiles; preferí una inscripción de cruz en una pequeña piedra: lloriquean como señuelo para los visitantes, pero si se les bromea enseguida siguen la corriente y aceptan el reto. Noté la mansedumbre de los varones, como en una Arcadia feliz.
Al volver, la ciudad está radiante y feliz; vuelvo a recorrer las calles de casonas con balcones enrejados, y atisbo las callejuelas que suben hacia la cruz en lo alto de un cerro. De nuevo, la elegancia de la pequeña plaza de Belén. Después, lectura de Vallejo –Absoluta– y ahora volveré a pasear por la ciudad soturna en esta hora de la anochecida.

Cumplí con mi cita para cena con mi amiguito Carlos. Mañana me espera un viaje duro y maravilloso a Chachapoyas, una verdadera montaña rusa.
Chachapoyas, 3 de octubre
Efectivamente, un viaje agotador, maravilloso… y aterrador. Hasta Celendín es un viaje monótono a través de la puna, observados por las vaquitas atadas a sus postes. Desde allí, la locura, comenzando por una arriesgadísima bajada por una estrecha carretera hasta cruzar el Marañon; la vegetación va volviéndose ya propia de tierra caliente, bananeras, caña de azúcar, mangos…, y ya en el fondo del valle, cuando cruzamos el puente, el calor es sofocante, maravilloso. Me las prometía felices –no puede ser que tomemos riesgos mayores, pensaba– hasta que una nueva ascensión de horas me dejaba el corazón en un puño, por un paisaje grandioso, de espléndidas perspectivas suavizadas por las nubes que cubrían los picos de la interminable cordillera; cerraba a menudo los ojos u observaba un pobre aparato de televisión para controlar el pánico, incapaz de atisbar el espacio mínimo entre las ruedas del viejo trasto que nos llevaba y los abismos. Al paso de las horas, suponía si no teníamos necesariamente que despeñarnos, como partícipes en una broma macabra, acunado por el runrún del motor, los ronquidos de mi vecina y los gritos y llantos de los niños. En lugares inverosímiles, casitas y pequeños poblados. Al parar para comer, apenas puedo tomar un té: las piernas me temblaban.

Entre un paisaje que alterna una especie de selva seca y las alturas de las punas pobres, llegamos hasta el alto de Calla Calla (3.600 metros, avisaba) y ya desde allí todo fue maravillosamente simple, siguiendo el desbordante río Uzcubamba que amparaba ya huertos y frutales, con el color y la vida del trópico. En Tingo se bajan algunos viajeros y la linda pareja con el niño. En un pueblecito, los viejos juegan entre risas en una taberna, con barajas francesas –yo he jugado también con el azar y me siento revivir.
Chachapollas, nuevo Cajamarca húmedo y frío, pues los españoles huían de las sofocantes tierras bajas y sus extrañas enfermedades, prefiriendo catarros y neumonías.
4 de octubre, jueves
Pedí un tour sencillo en una pequeña agencia, que me permitiera caminar un poco, nervioso todavía por la experiencia del día anterior. Cena en un restaurante agradable con una cocina de fusión; me atreví con un arroz melosos con res y una salsa rica, pero, aún habiendo especificado que la carne estuviese en su punto, la presentan carbonizada; también me cobran por una copa de vino más que por el resto del menú, en fin… El hotelito es un tanto decrépito y cutre: la ducha es apenas un pequeño chorro, no como la enorme catarata Gocta, la tercera en tamaño del mundo, a la que nos dirigíamos por la mañana para encontrarnos con un corte de carreteras por parte de los trabajadores de una empresa de construcción… de carreteras; altavoz en ristre las mujeres animaban, reñían o calmaban a los escasos manifestantes; cuando vi las humeantes calderas con que preparaban el almuerzo comprendí que iba para largo. Volvimos tornas y en el hotel me aconsejaron un paseo hacia Huanca, al cañón del Sonche, que llega a los 900 metros de profundidad; vista admirable en que en días más claros veríamos la primera cola de la famosa Gocta. Al lado, un letrero anuncia la zona arqueológica de Huancaurco, del período u horizonte tardío; sitio dotado de aura, de fuerza religiosa, como así resultó ser: un templo. Después, hacia otro mirador y ya decido volverme dando un paseo; no disfruté, pues comencé a sentir incomodidad y aprensiones, aunque la pista era amplia y fácil; tomé una combi y me reencontré con la familia chino-peruana con quien había visitado el lugar, y ya la acompañé a un almuerzo donde charlamos animadamente de Perú y España, pues una de ellas –Verónica– había vivido en Barcelona. Gente preparada y muy agradable, unidas en el rencor hacia la figura política de Vargas Llosa, que llegó a propiciar, me dicen, una cierta xenofobia contra los chinitos a raíz de su enfrentamiento con Fujimori; también, como en mi anterior viaje, la gente habla muy bien de su figura. Cierta tristeza al despedirme, pues el viajero solitario no sabe cuando podrá tener otra agradable velada.
Esta mañana, hacia Quelap, en una expedición dirigida por Edgardo, de linaje ibérico: padre español y madre portuguesa y que ha vivido, creado negocios y ocupado puestos de relieve en muchos países. No tiene la incontenible verborrea de otros guías, pero toma las preguntas como una cuestión personal y se engalla con los díscolos, a pesar de su edad –74– y su pequeña estatura. Tras un viaje por una zona de prados y campos de cultivo –chacras, las llamaba–, nueva sensación de vértigo en algunos tramos, pues mi anterior experiencia viajera aún no me ha curado de espanto. El lugar de Quelap hace alusión al parecer a una especie de reino de las nubes, como el propio nombre de la sorprendente cultura –chachapoyas: hombres de las nubes. La fortaleza es verdaderamente una sorpresa, un lugar majestuoso, fuerte, templo al parecer, o centro administrativo, o ambas cosas, de una cultura que hubo de inclinarse ante la última fuerza andina, los incas, intento imposible de conciliar el círculo y el cuadrado. Pues, además de los ciclópeos muros, irguiéndose frene a los puntos cardinales, las casas son circulares y recuerdan a nuestros célticos castros, con su ajuar de piedra y sofisticados sistemas de drenaje, pero también la tumba donde se enterraban los antepasados, hasta la próxima reencarnación en un nuevo ser, pasando entonces al cementerio. En algunas casas, frisos que simbolizan ojos: cóndor, culebra y felino, representando poderes diversos: sacerdote que puede ver desde lo alto, político que oculta sus pensamientos, guerrero que porta la muerte para el enemigo. En una en particular, friso de ojo que enfrenta a una forma escalonada de culebra –creo recordar–: incas y chachas intentando armonizar también sus símbolos. La casa donde aflora la espina dorsal de la montaña, flecha que señala el norte: también la construcción –rectangular– remata en un ábside, nuevo deseo de integración.
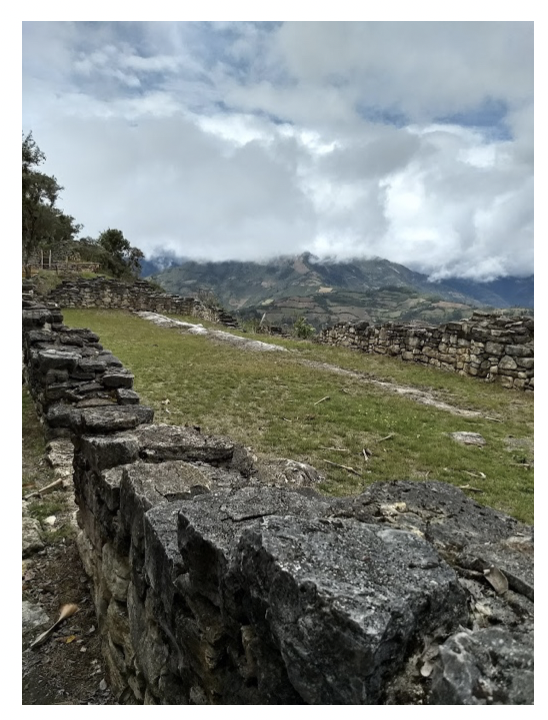
En el templo, los boleadores: se lanzaban piedras con hondas a las nubes, para provocar la lluvia, en un sentido lato, intentaba explicar Edgardo –nombre de resonancias shakesperianas–; supongo que se trataba de un ritual. Qué torpes a menudo los intentos de cientifizar la cultura, qué vulgares y curiosamente absurdos. Un lugar con fuerza de nuevo, sin los horrores de Chavín, con estilo arcaico en el noble sentido de lo ciclópeo.
Puerto Lagunas, 5 de octubre
Tras volver a Chachas, bajo la lluvia, encuentro con Edgardo y charla muy agradable sobre esto y lo otro: su educación le lleva a un rigor en los datos que impide sobrevolar; maravillosa su descripción de uno de los múltiples proyectos en que se involucró, una aclimatación de plantas de café desde Piura a la selva, para conseguir ejemplares en alturas superiores –que no fijaran el cadmio– y merecieran la clasificación de los tres omegas: treinta, sesenta, noventa, como medidas de mujer hermosa… y un tanto andrógina. Cenamos agradablemente en un patio hermoso –arquitectura mágica de la ciudad, arte del birlibirloque–, con un vino peruano de cierto regusto sulfuroso, volcánico. Estas veladas ayudan a recoger esa pepita de oro que se filtra de todas las esperanzas, angustias y pesares del viajero, perdiendo el lastre a menudo amargo de la soledad.
Al día siguiente, madrugón y nuevo eterno viaje hacia Toroporo, ya en la selva, en un paisaje que alternaba vegetación hermosa, cerrada, zonas de pasto robadas a la selva y también campos de arroz. Encuentro con Víctor de la asociación…, joven agradable, muy humano, que me acompañó también a cenar y tomar un fuerte licor amazónico que parece haber arreglado –o al menos anestesiado– mi estómago. Casi sin dormir, en coche hasta Yurimaguas, mítico embarque hacia Puerto Lagunas, y ya después Iquitos, donde me recibió mi guía, Aquiles nada menos, con quien recorreré la selva los próximos días. Cielo bajo, encapotado, pero a veces sopla una fresca brisa, en una población que mezcla el aspecto de suburbio con la presencia fuerte de la selva, así como rostros hermosos en muchas mujeres –de una belleza verdaderamente salvaje– y rasgos de fuerza en los hombres.
Puerto Lagunas, 12 de octubre
De vuelta de una excursión de cinco días por la reserva Pacaya Samiria, agotado y comido de moscos, mosquitos, tábanos y toda la nomenclatura de la comezón, pero feliz. Los viajes en esta extraordinaria reserva tienen un sabor local fuerte, pues se hacen en las viejas canoas de madera de catagua, a remo, mientras el pasajero –o pasajeros, pero máximo dos– disfruta de la visión de plantas y animales.
Aparecen el yaco o pomponcito, raseando el agua, y las mariposas azules, enormes, que dejé en mi anterior viaje, así como ciertas ilusiones. En un momento, Aquiles extrae del agua una curiosa tortuga, la mata-mata, de aspecto verdaderamente antediluviano, cabeza trapezoidal y un cuello largo, como fuelle de muñeco. Aparece la garza negra y el paucarillo, pájaro que imita el canto de otros para que le construyan el nido, lo que permite llamarle así al hombre haragán. También, inmenso chupagarza (¿?) y el chapoteo del primer caimán. El siguango luce su vitola negra y el pico naranja, así como los soldaditos, estos de color blanco y cabeza roja. Paramos en un recodo del río y Aquiles prepara una parrilla para asar el pez-gato, o doncella, que había arponeado al inicio de la excursión: su habilidad será nuestra principal fuente de víveres. Llegamos en la tarde a nuestro primer refugio, un decrépito palafito de madera y cubierta de paja, donde cenamos de nuevo pescado, y yo me voy pronto a la cama.

Sueño profundo, apunté en mis notas de la excursión. Los preparativos para la marcha se hacen morosamente, con una calma verdaderamente tropical, antes de volver a bajar el río Samiria, que llegará al Marañón. Durante la espera, la enorme mamá vieja, una rapaz de plumaje como oro viejo, nos observa y entretiene. Nada más salir, dos lobos de río interpretan un alegre juego del escondite para los turistas –son nutrias, pensé–. De nuevo, el vuelo de la mamá vieja, así como garzas grises y tortugas tomando el sol; inmensa ave de dolor gris-tórtola: jamungo.
Despertamos a un lobo marino de su siesta en el árbol, y seguidamente los delfines interpretan su danza para nosotros: un leve resplandor gris-rosado. Al parar para el almuerzo en un pequeño refugio, encuentro con una pareja de Barcelona, así como un grupo italiano-serbio y con Camile, el mozo polaco que había saludado en Lagunas a la hora de la cena y charló un rato con nosotros sobre sus proyectos: un tour de siete días en su caso. Una chica italiana, Simona, y el propio Camile se unen a la expedición; comienza a llover fuerte –los ruidosos papagayos lo habían anunciado– y prefiero ir a cuerpo para gozar de la lluvia; pequeño mono de nombre apropiado: pichico. Después, pesca de pirañas para la cena.
Durante la misma, y en la sobremesa, concierto de cuentos e historia a varias voces, con el viejo que contó la historia maravillosa de Domingo siete, el buboso que consigue el favor de los diablos, y su compadre, el rico, que solo se trae las bubas que el otro dejó; me recordaba la historia mexica del nacimiento del nuevo sol y luna, fundación de una nueva era por el dios buboso y pobre, pero valiente, y el rico que duda al atravesar el fuego, acompañados de un tigre y un águila. La increíble gestualidad y talento dramático de Wellington (sic) al narrar la historia del león marica, el puma que encuentra al hombre calato y prácticamente se lo beneficia: así se ilustra el cambio de actitud del puma, hoy cobarde y huidizo. También Iván –guardia de la reserva, gran aficionado a chistes y bromas– habla de la fuerza terrible del tigre, el jaguar, el rey, así como de la anaconda que atrapó a un hombre y aflojó cuando noto su mordisco; el tapir, la grúa de la selva. Los jóvenes llenan la conversación de dobles sentidos y alusiones picantes, en honor de Simona, provocando risas y algazara general: así será todo el tiempo.
El día siguiente se dedica a un paseo por la selva y a una suelta de cientos de tortuguitas, de las que nos constituimos en padrinos; supongo que es un día un tanto perdido, como gozne entre los demás, pues ya mañana debemos regresar por el mismo camino acuático. Visitamos un gigantesco ejemplar de Lopuma, una verdadera montaña de madera, también la renaquilla, que produce un agua gomosa, la caña agria, el zanango –bueno para reumatismo–, así como el siringo, el árbol de la goma que desató una fiebre de oro en la comarca. En una rama, el pusanquero, de un precioso azul y pecho amarillo, la hembra, y rojo el macho. También el grillo, cuya ala es verdaderamente un trocito de hoja. El inti-mamillu, pajarito solar, y el víctordíaz, de color amarillo. Por la tarde, liberamos cientos de tortuguitas taricayas, cuya recuperación es una prioridad del parque y que Iván recolecta en un terrario dispuesto en la zona del refugio y control. Se estaba bien en la pequeña playa, oyendo los alaridos tremendos de los monos rojos, tan bien imitados por Wellington. La lengua de la gente de aquí es una especie de español acelerado que tiene como una cadencia brasileira en el deje y el ritmo de la frase; Aquiles me decía que antes se hablaba una especie de lengua indígena, el cocuma o cocume. Atardecer tropical, en azul, gris perla y rosa.
Después de la cena –creo que solo tomé ensalada y fruta– nueva charla sobre las historias de la selva: historia de amistades insospechadas, como la rata y la terrible víbora, el majaz y el chuchupi, que conviven en la madriguera hecha por la primera. Desternillante historia del chino que llevaba una contabilidad minuciosa de sus encuentros sexuales y así reconoció a varios de sus hijos naturales, a quienes cedió su negocio; no así al pretendiente que pretendía serlo, pues en su agenda solo constaba que había empalado a la madre. Wellington, de nuevo. También nos ilustró sobre el tremendo tamaño de los caimanes en el corazón del parque, capaces de erguir su cuerpo con extraña fuerza. Se necesitarían muchos días para alcanzar ese lugar, expedición fuera de mis fuerzas, y quizá mi valor.
Al día siguiente, iniciamos el camino de regreso, luchando contra una corriente que aumenta debido a las lluvias; una enorme garza (¿tujullu?), de nuevo los delfines, así como el paicha, el enorme pez amazónico que salta del agua con un ritmo regular; tras el almuerzo, enorme aguacero que soporté sin cubrirme –al llegar al refugio, mis tiritones apenas me dejan vestirme ropa seca. Tras la cena, un rico pescado frito preparado por Wellington, dejo solos a Aquiles y Simona, asedio quizá un tanto torpe del hombre para una pieza que no desea ser cobrada, me da la impresión.
Último día: el zananzaqui, especie de avetoro me pareció, así como nuevos grupos de lobos de río y monos negros. El paucarillo y su alianza con las avispas. Grupo de monitos fraile cruzando el río en una ringlera que parecía imitar exactamente el camino del predecesor. La tarde era cálida y soleada, gloriosa.
Por la noche, tras llegar a Puerto Lagunas, cena y tragos con nuestros guías. Pasamos un rato divertido en una increíble taberna con música maravillosamente peruana; era una juerga de hombres solos, aunque la presencia de Simona creaba un aura de erotismo que animaba los bailes serranos de los comerciantes llegados desde lejos; algunos jóvenes parecen borrachos y uno de ellos se acuesta en el suelo de la taberna, ante la indiferencia general… Quizá como entre los tzeltales mexicanos, la borrachera es sagrada. La conducta de Aquiles comienza a ser preocupante. Hoy, toma de ayahuasca con Gabriel, un chamán que aconsejó Wellington.
Iquitos, 14 de octubre
Por la tarde, encuentro a Aquiles completamente borracho, así que me despido y nos vamos a la casa de Gabriel, nuestro chamán, a quien habíamos visitado el día anterior, hijo a su vez de un famoso chamán, y al parecer consumado futbolista en su juventud. Me siento un tanto nervioso y he fumado un par de cigarrillos antes de la hora marcada. Sin apenas dirigirnos la palabra, nos hace pagar por unos cigarrillos de aspecto feo y nos conduce a la trasera de su casa, a un gran jardín o huerta; nos sentamos en unas feas sillas de plástico; entre la vegetación, un cielo estrellado. Enseguida comienza el rito y enciende los cigarros que soplará sobre nuestras cabezas, así como nos ofrece otros para que los fumemos; su sabor es fuerte. Tomamos la ayahuasca en una pequeña cáscara de coco, me pareció. Mientras, entona una salmodia –creí entender la palabra paloma– que repetirá a lo largo de toda la ceremonia, a la vez que agita una especie de sonajero hecho de hierbas. Cierta languidez, sueño… Nos hace inspirar un brebaje que vierte en nuestras manos. Una energía, un poder fuerte se presenta y corre por las venas, qué va a pasar. Comienzo a vomitar y oigo las arcadas de mi compañera, fuertes. Al sentarme, Gabriel me pregunta cómo siento mi cuerpo: siento un gran poder, le digo –pero yo no lo controlo, verdaderamente–; espero algo que se defina y tome forma, pero no ocurre. Tengo algunas visiones: mi padre, alegre y cariñoso, con mi madre también, en los últimos días felices, cuando íbamos a pasear y a recorrer los pueblos del Salnés: ha merecido la pena.
“Padre, aún sigue todo despertando:/ es enero que canta, es tu amor/ que resonando va en la Eternidad./ Aún reirás de tus pequeñuelos / y habrá bulla triunfal en los Vacíos” (César Vallejo, Enereida)
Después, la fuerza disminuye y se torna tranquila: tengo visiones, pero no interiores, son transformaciones de la vegetación: un caimán, un mono, una hermosa mujer… Despacio, despacio, disfruto de la paz… Nos hace levantar y caminar… Cuando nos vamos: “Rogelito” –me llama así en recuerdo de un amigo– “emplée ese poder para ayudar a su país, a su gente”; no quise decirle que el poder estaba en mí, pero no era mío.
* * *
Viaje en lancha hacia Nauta e Iquitos, en compañía de una muchacha que me pareció al pronto hindú: era persa-germana, Salma, y con quien salí por la noche a cenar y a bailar en un lugar curioso, una especie de destartalado galpón donde nos llevaron Jan y su hermana Julie, así como un simpático guatemalteco. Tocaba una multitudinaria orquesta, con un lindo cuerpo de baile, melodías que la gente coreaba a voces, y ritmos de salsa y merengue. Esta mañana, paseo por el famoso mercado de Belén, con olores inenarrables, sobre un fondo de barro repugnante. Con Jorge, habitante del poblado de San Francisco, visitamos la Venecia iquiteña, reina de la basura y la suciedad, pero hermosa a pesar de todo: casas sobre almadías, reino de una vida sin sujeción, siguiendo el ritmo del río.
Iquitos, the flying dog, 16 de octubre
Mi cuarta noche aquí, haciendo un poco la vida de estos hostels pensados para los muchachos mochileros, aunque a veces nos colamos los veteranos de la hégira, como la pareja italiana que ahora está viendo en televisión un partido de fútbol, y han vuelto exasperados de su intento de embarcarse en uno de esos cargueros lentos que hacen la ruta por el Amazonas hacia Yurinaguas. Han recorrido países y hecho miles de kilómetros, y preparan su pasta con cariño en las precarias cocinas de estos albergues. La fauna de estos sitios se une, separa y recompone en breves días –una media de cuatro, diría yo–: el extraño oriental, solitario y mirando de reojo a las encantadoras muchachas; el yanqui pletórico y simpático, excesivo; la bella, como Salma, coqueteando con todo el mundo; la inteligente francesita, con su doctorado en algún saber exquisito, y los solitarios maduros, como yo mismo, a quienes a veces le dan cancha. Ahora mismo en el comedor, aparece un curioso cuarteto formado por una muchacha muy joven y tres mozos de aspecto yanqui, aunque uno de ellos parece un príncipe de Surinam escapado de la férula paterna. Tatuajes, piercings, forman parte de su equipo, como signos de una secta de adoradores de algún culto fuerte: ¿ayahuasca?
Así, en esta vida un tanto muelle y despreocupada, ayer apenas si fui a visitar un centro de recuperación de animales, tortugas caricayas entre ellos, las mismas que apadriné en el Pacaya. También un hembra de tigrillo –verdaderamente preciosa– que los cazadores dejan huérfanos, así como algunos monos, nutrias… Por último, los prodigiosos manatíes, lentos, tiernos, indefensos. Por la noche, después de despedir a un muchacho español, exuberante y primario como buen leonés, me acerco al malecón a cenar algo y quizá como contrapartida de estos días de encuentros y charlas, me siento desgraciado; también, los muchachos alegres del hostel beben y ríen cerca de mi mesa; me invitan a unirme, pero me siento muy lejos de ellos, algo que indica una timidez que se acerca peligrosamente al escrupuloso de Jünger, pareja del trombonista en las desgracias sociales. Una hermosa mujer deja un reclamo de bailes eróticos en mi mesa: placeres de lo que se ha llamado la Sodoma del trópico, no sé si con un sentido lato. Duermo bien en general y mi estómago parece encontrarse en franca recuperación, superando ya ajíes y sudados. Por la mañana, paseo por el mercado de Belén, que se recuperaba de las lluvias luciendo un suelo más transitable, sin el terrible hedor a barro fétido del primer día, y recorro los puestos de filtros y medicinas, verdadero callejón de los milagros. Después, tomo una motocarro –otro de los signos de identidad de la ciudad– hacia el mariposario que se encuentra en la zona de Pedro Cocha; el conductor me convence para tomar una barca yo solo y mi atrofiado instinto de viajero solitario no se rebela, aunque todo parecía correcto. Atracamos cerca del mismo, obviando el muelle principal, en una zona de cultivos de los cocumas. El pobre lugar ofrece una muestra de las transformaciones de las mariposas: huevos, capullos, larvas, y las curiosas formas que adoptan desde el principio para escapar a sus depredadores: hojas, leños quemados, madera… Después, me acerco a curiosear en un lugar donde los cocumes (¿?) ofrecen a los turistas una exhibición de su música y bailes. Es una hermosa cabaña donde se está bien en un día de sofocante calor; la exhibición es en mi honor, pareciera, pues un grupo de turistas abandona el lugar y el jefe –apu– me va introduciendo a los diversos bailes; son un grupo un tanto enclenque y no muy agraciado, no los robustos guerreros que había entrevisto en Iquitos; danzan la danza del masato –especie de chicha del que probé un trago–, la danza de la caza y la de la cobra, lastimosa parodia de algo fuerte, me pareció. Cuando regreso, viajo con una nativa que lleva frutas, entre ellas, el rico jaimito y unas enormes vainas verdes que me dijo contenían una carne blanca muy agradable; también compartimos motocarro hasta el centro. Después me dirijo hacia el museo de los viejos barcos de vapor que abrieron el Amazonas al comercio y permitieron la riqueza del caucho; un único ejemplar está ahora varado en el antiguo muelle e ilustra sobre ese período de la vida de la ciudad, verdaderamente ligada a estos artefactos, llegada de un progreso con cierto aire romántico, todavía. La decadencia del lugar no va ligada al descubrimiento del caucho sintético, como creía, sino a las plantaciones que los británicos hicieron en sus colonias asiáticas; incluso Henry Ford intentó recuperar las plantaciones, fracasando ante la aparición de plagas. Iquitos debió quedar como simple emplazamiento militar. Figura de Fiztcarraldo, peruano de nacimiento para mi sorpresa, y de origen irlandés, sucesor en aventuras de nuestros conquistadores, ejemplo del nuevo “hombre de acción” que debe poner a trabajar a toda la naturaleza.
Mañana, hacia Cuzco, el ombligo del mundo inca, y donde deberé poner a prueba mis lecturas y mis recuerdos de un viaje de hace ya algunos años, en una compañía no muy afortunada.
Cuzco, 18 de octubre
La llegada a la plaza me provoca de nuevo el deslumbramiento de encontrar un trozo de Castilla en el nuevo mundo, con su aire de vieja nobleza y recato, como si de un triunfo de lo viejo sobre lo nuevo se tratara, después ya sutilizado en la presencia andina y coricancha. Con Mateo, un agradable joven italiano en su año sabático, entramos en la dorada iglesia de San Ignacio, donde vuelvo a reencontrarme con la maravillosa pintura de las bodas de los Loyola y Borja con las princesas incaicas, deseo de crear una dinastía que enlazara con mesianismos incaicos y occidentales. Después, paseo nocturno por el lindo barrio de San Blas y sus cuestas, tan granadinas, para cenar en un restaurante agradable, escapando del acoso de los reclamos turísticos. Hace un agradable frío en la habitación de mi pobre albergue, contrapunto al terrible calor del trópico. Esta mañana, visita al médico para intentar remediar de nuevo mi pobre estómago al que el aire cusqueño no sentó nada bien; me atendió una linda y cariñosa doctora, pero creo que no acertó con mis males, confusa ante mis síntomas, una verdadera montaña rusa; en fin…, ya es una tradición en mis periplos. Antes, visita a la iglesia de San Ignacio de nuevo, donde me deje convencer por una patética guía para enseñarme los escondrijos del lugar: la virgen con manto en V y siempre preñada: Pachamama; el Cristo moreno de brillante faja, como hijo del sol; la escuela cuzqueña y su capacidad de incluir elementos incaicos en sus cuadros y esculturas. Por la tarde, después de la visita médica, diviso unas torres a lo lejos: iglesia de Belén, donde encuentro una curiosa portada binaria, incapacidad para nuestra terna occidental:

Creo recordar como en la adopción indígena de nuestras leyendas, el Rey Melchor, blanquito, indicaba un año bueno para el comercio, pero malo para la agricultura; Gaspar, indito, lo contrario, y el negro Baltasar, desgracias, lo que explicaría su desaparición. En el interior, inmensos cuadros sobre la vida de Cristo, algunos de los cuales me parecieron de buena factura, amén de los retablos dorados, brillantes; una señora muy cultiniparda me asesoró sobre la iglesia y el “sincretismo” religioso, concepto que todos los guías parecen haber adoptado. Frente a la más extrovertida religiosidad mexicana, la peruana parece una trasmutación secreta, más delicada, quizá relacionada con un carácter más tímido, hermético. Continúo hacia la pequeña iglesia de Santiago, de aire campesino. El templo de San Pedro, oscuro como en oficio de tinieblas, dejaba sin embargo admirar el brillo áureo de los retablos.
(Qué hacer, pues me encuentro varado entre las increíbles historias de los tours y la sabiduría médica).
Cuzco, 20 de septiembre, Hogar campesino
Me cambié de habitación, en busca de un poco de calor, en este Cuzco nublado y fresco, con casonas-hoteles laberínticos, patios que conducen a otros y plantas conectadas por escaleras semiocultas para el neófito. Casa campesina, se llama, especie de hogar para los campesinos de la zona sur de Cuzco, y que organiza visitas a sus poblados, así como reuniones y congresos, lo que me recordaba a mis queridas compañeras de San Cristóbal. Habitación cómoda y con un calefactor: lo necesitaba.
¿Qué hizo últimamente el viajero, como dicen los malos libros de viaje? Pues ayer por la mañana visité el alabado Museo de Arte Precolombino, en la bonita plazoleta Nazarenas, en un viejo caserón creado como convento de monjas para las huérfanas de las guerras entre pizarristas y almagristas; después tomó el nombre de uno de sus propietarios, un tal Cabrera. Alberga una colección muy escogida de las principales culturas del país, pero con una alarmante falta de contenidos sobre el período propiamente inca, quizá porque no hay ya mucho que salvar –recuerdo al guía que nos habló de la reclamación diplomática del oro peruano al Reino Unido, cosas de la piratería. De nuevo, las hermosas caracolas, relacionadas al parecer con rituales alucinógenos, nexo de unión entre mundos:


También, algunas consideraciones sobre la espiral en el mundo andino, lo que se contradice con su repulsa a las formas circulares o similares; así, en los ritos pastoriles en el valle de Chancay de da el paso de las formaciones circulares –símbolos del caos– a los bailes en hileras simétricas, paso al orden de la cultura. La espiral de todas maneras parece ser imagen del eterno retorno, y no como en el imaginario indoeruropeo, del mundo de los espíritus, entrada al mundo de los muertos. También, linda cerámica mochica –creo–, y su mundo marino.
“No, los recuerdos, no. La tiniebla/ pulsátil de los peces, el tintero/ de Goethe, los alados demonios/ ritmando en la secreta tela de Paracas/ no son los que despiertan después/ dentro de mi alma./ Cuando los ojos ya no ven las cosas/ –los ojos de carne fatigada–, /lo Inmemorial empluma,/ empluma densamente, irisa /irradia en mi recuerdo”. Javier Sologuren, Museo
Por la tarde, me apunté a un tour que visitaba los principales yacimientos andinos cercanos a la ciudad, o en ella misma, como es el caso de los restos del palacio de Caricancha, actual convento de Santo Domingo, del que los españoles arrancaron el oro que lo cubría; recuerdo que a un simple soldado le tocó en el reparto la estela que significaba su mundo mítico. El guía era un muchacho de rasgos criollos y parecía saber de qué hablaba, así rechazó la denominación de inca para una cultura que debía reconocerse como quechua, o quizá andina; sin embargo, al referirse a la etapa española utilizaba el término colonial, en fin… Curiosa su plasmación de mapas celestes, pues las formas no provienen del dibujo de las propias estrellas, sino de las nebulosas, de los vacíos entre ellas, con la vía láctea como centro de sus estudios. También, la ventana trapezoidal que señalaba el oriente. Después nos dirigimos hacia la cabeza del puma, hacia lo alto, a conocer la maravilla de Q’uenqo y sus fuentes, Pukupukara y la caverna que enlaza con la Pachamama, y ya Saqsayamán, no el halcón saciado, sino Saksa huma, la cabeza del puma; volví a admirar las ciclópeas construcciones y a recordar que no es una fortaleza, sino templo al dios del rayo, Illapa, del que tomo una descripción:
“Entre los dioses Incas, se le reconocían al dios Illapa como el dios del clima, el encargado de hacer granizar, tronar y llover. Se le representaba como un hombre con brillantes vestiduras, que llevaba un garrote y piedras, su imponente honda que representaba el trueno; el relámpago se producía con el movimiento y resplandor de sus vestidos y la piedra contenía el rayo”.
Una especie de Thor andino, pero:
“Se cuenta que el dios Illapa había llenado una jarra de agua de la Vía Láctea cuando llovía; significaba que había roto la jarra con su rayo y el trueno era el sonido que se producía cuando su honda enviaba el rayo”.
Recuerdo ahora el comienzo de un poema recogido por Garcilaso el Inca: “hermana, el tu cantarillo te lo están quebrando” y quizá aludía a este mito. Ya de noche, vuelta a Cuzco y cena solitaria; probé la carne de alpaca, un tanto insípida me pareció.
Hoy, nuevo tour hacia Tipón y la iglesia de Andahuaylillas, en un bus donde conversé con un joven checo, Mijail de nombre, que está realizando un máster en ingeniería de la automoción en Lima. El lugar de Tipón es un lugar salutífero, reino del agua que se embalsa en una laguna de la cercana montaña y se conducía por las maravillosas conducciones pétreas hasta el lugar, santuario de dioses acuáticos y también de baños rituales para las mujeres nobles. La hermosa fuente central con sus cuatro caños, luego dos y uno finalmente, reproducía la cuaternidad y el dualismo andino: el uno es el principio. Me resultaba penosa la figura de nuestro guía, que parecía un tanto perjudicado desde buena mañana; simpático, pero de una ignorancia supina, pues oí algunas palabras sueltas de un colega que sonaban hermosas. Después, la enorme ciudad de Piquillacta, “lugar de piojos”, según nuestro hombre; quizá tenga que ver con aquellos súbditos del inca poco aficionados a lavarse y a quien les impuso como tributo unos cestos de esos molestos animalitos, nos cuenta Garcilaso. En las terrazas, hermosas flores de un amarillo intenso, quizá el equivalente de nuestros lirios de la sementera. Cuando llegamos al hermoso pueblo de Andalahuyllas, admiro los imponentes árboles de la plaza –los pisonay– y entro en la iglesia que es un ejemplo del barroco andino, obra de jesuitas, de curiosas pinturas al fresco con una ingenua representación del camino hacia Paraíso e Infierno, obra del pintor limeño Luis Riaño. El impresionante y colorista artesonado, así como los retablos recargados de oro señalaban a los promotores de la decoración. Para señalar: un san Isidro en vestimenta quechua; también un Cristo en ropaje eclesiástico, avejentado –quizá figuraba a san Pedro, a quien está dedicada la iglesia– y las enormes pinturas al óleo de la parte superior. Cuando aparece Lucho, nuestro cicerone, la ristra de disparates es ya demencial: su bárroco (sic) se desliza hacia lo surrealista.
(La medicación ha agravado mis dolencias, de nuevo).
¿Mi último día en Perú? Decidí tomar una combi hacia Oyantaitambo, que se convirtió en un taxi compartido, en compañía de un personaje –Uriel, quizá– que comenzó a hablar conmigo diciendo sinsentidos y puntualizando sus frases con empujones y palmaditas en el hombro; quizá una timidez explosiva o como comentó el otro pasajero, ¿en plena borrachera? No pude apenas disfrutar del paisaje, pero recordaba de mi anterior visita las tierras de meseta flanqueadas por las cordilleras nevadas. Al volver recuperé una vieja imagen de los borricos haciendo la trilla; ahora eran parejas de bueyes arando, como en las historias bíblicas.
Al llegar a Oyantaitambo me pareció más pequeño y secreto, a pesar de las múltiples ofertas turísticas. Se veían ya las gradas del lugar, así como las extrañas construcciones enfrentadas, verdaderamente colgadas de las rocas vecinas. Hago la visita sin guía, pero a veces escucho palabras sueltas de los que entretienen a los jubilados americanos; así, en el templo del sol, la piedra en que se encontraban grabados el cóndor, el puma y la serpiente, representaciones de los tres reinos de su cosmogonía. Subo hacia el último templo, extraño y solitario lugar tomado por vaquitas que aterrorizaban a unas muchachas alemanas, y la vista es grandiosa hacia las distantes montañas cubiertas de nieve. Al descender, un grupo de muchachos visitaba los baños y las fuentes en compañía de un profesor; educados y atentos, oían las explicaciones sobre la curiosa forma de una roca que semejaba la cabeza de un cóndor, después resaltada por el ingenio humano, pero con ligeros retoques. También, la roca con protuberancias que señalaban fechas del calendario. Curioso temblor de esta cultura ante la naturaleza, temblor místico que se traslada a toda su obra: adaptarse al espacio, a la naturaleza y no al revés, principio rector de la mitología panamericana, nos dice Lévi-Strauss: “Apreciamos ahora que la mitología esconde también una moral, pero más alejada –ay– de la nuestra que su lógica de nuestra lógica […] En este siglo en que el hombre se encarniza en la destrucción de innumerables formas vivientes, después de tantas sociedades cuya riqueza y diversidad constituían desde tiempo inmemorial lo más claro de su patrimonio, jamás sin duda ha sido tan necesario decir, como lo hacen los mitos, que un humanismo bien ordenado no comienza por uno mismo sino que coloca al mundo antes que la vida, la vida antes que el hombre, el respeto a los demás antes que el amor propio…”.
No conseguía encontrar la maravillosa taberna en que había tomado la sagrada chicha en otra ocasión, pero con la ayuda de una cariñosa indígena me dirigí hacia una casa que sostenía la bandera roja del viejo rito; y allí que entré, en un espacio pobre y rústico, donde degusté el amargo brebaje en compañía de la propietaria –la hechicera que remueve la olla– y otras mujeres. Tras algunas bromas y después de invitarlas a una ronda, las deje, con el corazón satisfecho y un sentimiento de tiempo recobrado, el que aparece en los mitos y quizá antes de nuestra muerte. En la plaza, tranquilo y feliz, observaba de nuevo las montañas y su enigma.
Bolivia
Nuestra Señora de La Paz, 23 de octubre, Onkel Inn
¿Qué siente el viajero que llega a esta ciudad? Un casi irrefrenable deseo de escapar inmediatamente. El viaje nocturno en el destartalado autobús me había dejado traqueteado, viejo cacharro que gemía por todas sus costuras, de aspecto deplorable y un repugnante hedor a retrete. Cuando lo abordamos, una señora pregunta por la televisión y la respuesta del chófer me hizo sonreír: “si hay, pero no funciona; duérmase mamacita, ¡mañana hay que trabajar!”. Encuentro de nuevo con esta clase de héroes de la distancia, incansables, optimistas, a quien un Neruda debía dedicar alguna oda. Duermo a trompicones, y en un momento sobre la enorme llanura vacía, la luna brillaba, fría, aureolada. Al llegar a la aduana, mis dolores de estómago se recrudecen; es así siempre en la presencia de cualquier autoridad –de repente, cobran vida los temores a ser dejado de lado, como una mercancía en mal uso. Rodeábamos el Titicata, en un paisaje de llanura fértiles, con las ovejas y vaquitas pastando en los rastrojos; hacia los cerros vecinos, edificaciones y pueblitos que conservaban a menudo las paredes de adobe. Las tierras no estaban parceladas, lo que indicaba la existencia del viejo procomún prehispánico y que los españoles respetamos; comunidad de tierras tan bien estudiada por José María Arguedas, que se fue a tierras de Sayago para encontrar sus raíces; en esa desolación castellana seguramente se sentiría cercano a estas duras tierras, de clima duro y gente estoica.
Y bien, ya logré traspasar la frontera, espacio mágico y terrible a la vez. Ya en el hotel, la compañía que me brindó Miguel, médico argentino en un congreso sobre el futuro de una medicina social en el continente, me ayudó a disipar la mala impresión sufrida al ver los enormes bloques de ladrillo visto asentándose por las colinas; hacia el sur, bloques de hormigón y cristal, imagen del reinado de la economía, fríos y amenazantes, devorando los valles cercanos. Tras unos tragos y una charla muy interesante, pues en el pueblo donde ejerce pudo conocer y admirar la cultura mapuche, incluso mi estómago dejó de molestar. Hoy mismo, ya de buen talante, me dirigí a enfrentarme al caos y la degradación de la ciudad –nueva megalópolis– y poco a poco reconciliarme con un terrible presente quizá, pero que esconde vida y emociones. La hermosa iglesia y convento de San Francisco hacía todavía más patente el absoluto caos urbanístico, verdadero kitsch andino, pues la vulgaridad y el ultraje estético se suavizan por la presencia de una vida incansable, aparentemente plácida frente a la agresión de los nuevos poderes. En un lado de la plaza (¿pero puede llamarse plaza a este informe montón?), un inmenso edificio gubernamental en cristal brillante decorado con formas indígenas; después veré que hay un tour para visitar esta nueva estética, seguramente propiciada por el nuevo poder que ha vencido a las antiguas élites; arquitectura andina, creo se llamaba, que ya había constatado en el barrio del Alto, dándole a los edificios aires chinescos, como de modernos palacios de té. También paseé por algunas calles que conservaban edificios de épocas mejores, rotosos, corroídos por la incuria en su mayoría; también el edificio recuperado de la casona del cacique de la ciudad, el Museo tambo Quirquincha, con una pequeña colección de los “grandes maestros del arte colombiano”. (Tomé nota de los nombres de algunos que me parecieron más interesantes, pero la impresión era desoladora). Ya no podía visitar el Museo de la Nación, aledaño a la catedral en un hermoso palacio, ni otros sitos en la calle Jaén –el almuerzo boliviano dura dos horas y media al parecer–, así que recorrí esta última, salvada de la piqueta por ser cuna de héroes de la guerra de liberación, con su curiosa Casa de la Cruz Verde, no relacionada con la Inquisición como pensé, sino con una fogosa viuda que se trajinaba a los viandantes nocturnos, en compañía de diablos, fantasmas y demás parafernalia demoníaca, como historia de Villarroel. El sabor de las casonas, los balconcillos, los frescos patios se acrecentaba aún más, como oasis en medio de un tráfico también demoníaco.
(Por cierto, no se ve apenas mendicidad, ni suciedad en las calles).
25 de octubre
Ayer, mi cumpleaños. Por la mañana, nervioso, temiendo un día triste y sin poder compartir mi soledad. Poco a poco me fui rehaciendo, y aunque había pensado acercarme a las ruinas de Tiwanaku, lugar cargado de energía y centro de una cultura extraña y fuerte, constructora de monolitos en piedra con símbolos de la chicha y de sustancias alucinógenas, me entretuve con gestiones y al final decidí tomar una combi hacia el valle de la Luna, curiosa formación de un material como de arenisca terrosa donde a veces sobresalían guijarros y otros materiales. Por un lado, montañas rojizas, hermosas, cubiertas de vegetación en lugares altos, al otro, el color terroso de los montes de arcilla. Allí tuve que improvisarle en locutorio para atender las llamadas de mis hijos y mis lindas nietas que me cantaron el cumpleaños feliz; también Nines, y Jesús, con su timidez para expresar emociones. ¡Lindos momentos! Al bajar y compartir un taxi en extrañas circunstancias, sentimiento de fragilidad, de miedo incluso; hay un precio a pagar si quieres escapar a la vulgaridad, y debes aceptarlo, me decía. Recordaba que el día anterior el echador de cartas, Mariano, que apenas hablaba español, me señalaba que debía tener cuidado con los rateros, señalados por sotas y reyes de la baraja: “con maricones y putas no te metas en disputas”, decía un personaje de Valle-Inclán sobre un lance de juego. En mis queridas combis llegué a la plaza Murillo tras un eterno viaje y me dirigí hacia el lugar donde había tomado un refrigerio el día anterior; probé una rica sopa de maní y un guiso de carne sabroso y perfumado –¡por veinte bolivianos! –; pobre y literaria moneda, pues recordaba a Zacarías el Cruzado –Valle, de nuevo– firme ante el vendedor de caballos: “no más me conviene en cincuenta bolivianos”. ¡Tiempos mejores! Hablé con mi hijo sobre Evo, hombre a quien la gente parece querer, como me decía el curioso Fernando, nuestro mesero, psicólogo y músico, estirpe de nuevos líderes que han sabido despertar al indígena de su ostracismo, de su invisibilidad, así como enfrentarse al gigante yanqui obedeciendo a la requisitoria de Rubén, pues al parecer ya no hay hidalgos ni caballeros:
“La América española como la España entera / fija está en el Oriente de su fatal destino;/ yo interrogo a la Esfinge que el porvenir espera/ con la interrogación de tu cuello divino./ ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?/ ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? / ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? /¿Callaremos ahora para llorar después?”.
Después, llamada de B., de quien hacía mucho no tenía noticias y despertó tiempos de felicidad, de una amor dulce y sabroso. En el lindo museo de instrumentos musicales, desde la profundidad de la selva a la melancolía serrana, así como la evolución de la guitarra en miles de formas, maravillosa trasmutación en guitarrones, medianas, charangos…, o la charangola, cordófono de doble tesitura, charango y arpín, compartiendo la misma caja de resonancia, decía la nota aclaratoria.
También, el Museo de Antropología, con su bello patio interior, sito en un palacio atribuido al Marqués de Villaverde, de infausta memoria, pero que parece perteneció al más poético marquesado de Haro, trasmutado en estas tierras en linaje de comerciantes. ¡Qué hermosas sorpresas reserva esta ciudad!

Y la colección misma, un gozo para visitar y aprender, cuando uno temía –o anhelaba– esos trasteros románticos cubiertos de polvo. Así, disfrutamos de una didáctica aula sobre las labores de las fibras, o una soberbia instalación, Almas de piedra, dirigida por Elvira Espejo, que creo es la directora también del magnífico museo. En el apartado de la piedra esculpida, el increíble lugar de Samaipata, donde la delicadeza andina adquiere rasgos ciclópeos. Espléndida también la exposición La importancia de las plumas, aunque eché de menos las interpretaciones sobre la conexión panamericana en el simbolismo de los colores. En el apartado de metales, el increíble Waka Tinti, ceremonia de Umala en que se recrea la ropa de los toreros españoles con materiales argénteos: necesidad de simbolizar la llegada de nuevos ganados.

Ya después, Museo de la Nación, que visité apresuradamente, pues quería avisar a Miguel de mi asistencia a un concierto y retrasar nuestra cita para cenar. El concierto, celebración de los cuarenta años de la creación de la orquesta de folklore, fue una curiosa reinterpretación de la música andina, un concierto en primer lugar y después una misa popular, adoptando en cada parte diferentes ritmos, yaraví… y terminando con un waka waka. Me encontré con Miguel y pude invitarle a una estupenda cena en el restaurante sito en la sede de la Alianza Francesa, cerca de a plaza Avaroa, nuestro barrio gastronómico, con una cocina en manos de un chef también francés; yo probé el guachi, que había abandonado en Iquitos. Final feliz para el día.
(También señalar el sufrimiento: la gente que oraba en San Francisco, derramado lágrimas; la pareja ciega que interpretaba un aire andino, bajo la lluvia pertinaz de hoy; algunos personajes patéticos, rotos, que mendigan o simplemente se arrastran por la ciudad).
Uyumi, 27 de de octubre
En mi último día en la Paz una lluvia pertinaz no animaba a hacer alguna excursión, así que por la tarde asistí a la conferencia que cerraba el congreso de medicina social y de los pueblos, invitado por Miguel, e impartida por el vicepresidente Álvaro García, un hombre verdaderamente preparado y de carácter simpático, aunque con tendencia al gran vicio hispánico: la charlatanería –duró más dos horas la exposición–, acompañada por un maremágnum de cifras y datos que aludían a su profesión de matemático y enfriaba incluso el entusiasmo de un público entregado de antemano. Su exposición sobre las nuevas políticas en Hispanoamérica me pareció, aparte de una retórica marxista que aquí sobrevive, como reencarnación postrera me imagino de esa basura economicista y su agrio compañero, el darwinismo inglés. En definitiva, me pareció que defendía el camino de una socialdemocracia camuflada como revolución, adaptada a los países que no pueden competir en tecnología con las grandes potencias e intentan encontrar una vía entre los bandazos de las políticas imperialistas. No se aludió para nada a España o Europa –excepto para burlarse de la señora Merkel–, lo que indica su sujeción, aunque sea en negativo, al imperialismo anglosajón; cuando se mencionan las plataformas “latinoamericanas” ni siquiera se alude las cumbres compartidas con la vieja España. El elemento indígena también brillaba por su ausencia, aunque se veían algunos representantes de sus comunidades, aquí y allá; el público lo formaban en su mayoría jóvenes con ese aire sectario que tan bien conocí –y viví– en mis años estudiantiles, con tendencia a crear capillas y conventos ideológicos, pero trasmitían todavía un entusiasmo y una fe que desde luego en nuestro viejo continente solo existe como claque artificial de los partidos.
Ayer, día dedicado a viajar, primero en bus hacia Oruro; allí tomé el mítico tren a Uyumi, maravilloso cacharro que saltaba por las vías, o se balanceaba como una hamaca sobre ruedas. Imágenes: niños que recogían basura y miraban boquiabiertos el paso del tren; lagunas colmadas de aves acuáticas y flamencos que teñían de rosa el agua; vaquitas en estampida; mis primeros rebaños de llamas: en una ocasión, semejaba una trashumancia, con el colorido de los animales de carga, las mujeres y niños, los perros; enorme caserío rodeado de una agrietada muralla de adobe; zonas de cultivo, apenas aradas. A lo lejos, montañas y cerros donde asoman las masas de piedra, como dedos de gigante semienterrado.
28 de octubre, en algún lugar perdido, cerca de la laguna Colorada
Ahora mismo, cantando villancicos con mis compañeros de viaje, dos chicas suizo-austríacas, Anna-Lea, de familia ampurdanesa, y Katja, y un mozo de Irlanda, Hiram, de padre guayanés creí entender, en una roñosa habitación, con frío y hambre, después de una maravillosa excursión por el salar de Uyumi y las mágicas lagunas andinas llenas de flamencos rosas, en sus tres variedades, incapaz de encontrar adjetivos para los maravillosos paisajes que hemos visto, empezando por el propio salar, espacio encantado –como mar petrificado– y que crea verdaderos espejismos, islas que se recortan del horizonte como surgidas de una niebla pétrea, espléndidos barcos que son a la vez caravanas de tuaregs en el desierto, y el blanco deslumbrante de la sal. Después, la velada se alargó gracias a unas botellas de vino, para seguir cantando viejos éxitos, ¡incluso ópera! Antes, un momento desagradable con la chica brasileña y una muchacha española a cuenta de genocidios y colonizaciones: estoy espantado de cómo la leyenda negra no solo pervive, sino que adquiere fuerza; preferí desviar la conversación hacia la propia Bolivia, con la ayuda de Luis, nuestro chauffer, guía y cocinero, que nos ilustró sobre la obra de Evo Morales. (En el viaje de vuelta a Uyumi: el niño que repetía la misma lección de historia: “y entonces la reina de España le dijo a Colón que se llevase a todos los ladrones y criminales, y mataron a todo el mundo”). En la mañana, géiseres y el desierto de Salvador Dalí, que seguramente le hubiera gustado, pues las rocas colocadas en medio de las áridas colinas le recordarían su querida costa ampurdanesa, acantilados en un mar petrificado.
Seguimos al día siguiente para recalar en San Pedro Atacama que, ante mi sorpresa, resultó ser un vergel en medio de los desiertos andinos; buscaba comparar mis impresiones con las lecturas del estrambótico Jodorowsky, a quien creí natural del lugar y no de Tocopilla, puro desierto; recuerdo sus impresiones de infancia y su absoluto aturdimiento al llegar a Santiago como estudiante: no había visto nunca un pájaro, un río, una flor… Demasiado perfecto y reconstruido me pareció, aunque un lugar delicioso para descansar y relajarse después de los fríos y el accidentado camino de los días anteriores. No quise quedarme apenas, y solo mencionaré una excursión en bicicleta por la Quebrada del Diablo, hasta llegar a la linda capilla de San Isidro, miniatura colonial. El calor, la presencia del agua canalizada, y que explicaba la maravillosa floración del pueblo, las viejas ruinas de un tambo, lo hicieron muy agradable. Por la noche, cervezas y pizza con mis compañeros de excursión en el único lugar animado, Chelacadour, donde resonaban viejos éxitos del viejo rock&roll. Unos muchachos maravillosos y de carácter fuerte. (Anna Lea gritándole a la pobre viscacha turistizada: “¡Aprende a conseguir tu propia comida!”, ante la consternación de la muchacha española. Antes, llorosa ante la situación de las lagunas, afectadas por el cambio climático: ¿cuanto le resta al mundo? También, las lindas muchachas de mi hotel, explicándome por qué no se podía bailar en el pueblo: estábamos pisando sobre tumbas).
Ciudad de Potosí, 1 de noviembre, jueves, día de todos lo santos
Hoy estoy en Potosí, en un ruinoso hostal muy recomendado por mi guía anglosajona, en un día que se ha ido volviendo progresivamente gris y lluvioso, incluso ha caído un aguacero de aguanieve. En un pequeño restaurante donde me refugié, su propietario, Jacinto, tenía dispuesto un altar para las almitas, y me señalaba cómo la tormenta iniciaba su aparición y dominio, hasta el mediodía del viernes. La ciudad se vuelve apagada, mortecina, con su presencia; en algunas casas se recibe a los visitantes que van a dar el pésame por fallecimientos recientes, con una masita o un trago. Verdaderamente la ciudad es triste, un caserón provinciano decrépito que, me dirán, ha sido declarado hace poco Patrimonio de la Humanidad… en peligro; los horrores de su plaza 12 de Noviembre, antes del Regocijo, después de la Horca, pueden ser una prueba del desastre; apenas una casa que conserve fuerza. Hoy visité con un curioso guía las principales iglesias y conventos –se refirió a Santa Teresa, añadiéndole el patronímico de Calcuta– y verdaderamente la ciudad no parece haber sido rica, o generosa con su dinero. Por la tarde, visita a la mina, vacía de mineros por la festividad, y realmente impresiona entrar en el reino del tío, diablo reconvertido en deidad minera, ante quien se lanzan hojas de coca y se ofrecen cigarros y alcohol. Las galerías que visitamos parecen intocadas desde hace siglos y la montaña debe ser un buen queso de gruyere: las estibas medio derribadas y la estrechez de algunos tramos quitaban el aliento. Nuestro guía, simpático y curtido, desvariaba en sus historias sobre los españoles, auténticos ogros de cuento infantil. Mañana visitaré la Casa de la Moneda, verdadera ciudad dentro de la ciudad, fortín económico que era base de nuestro poderío y ahora es un excelente museo, dicen.
Excelente cena –probé la llama, con una sencilla salsa de hierbas– en el Tenedor de plata, donde me vi rodeado por un grupo grande de jubilados franceses y me preguntaba si hay alguna relación especial entre esta ciudad y su país, en mayoría frente a los gringos por una vez; de hecho, Jairo, el guía, me comentaba entusiásticamente cómo la estatua de la libertad que corona el obelisco de la plaza era un regalo de Francia. Así que de buena mañana me dirigí a visitar la Casa de la Moneda, enorme baluarte que acoge algunos restos excepcionales de la vieja maquinaria para el laminado del metal, máquinas que conservan el frescor de la madera y la alegría de los viejos molinos. Antes, de nuevo otro encuentro con la curiosa invención histórica que ya señalé: un señor se me acercó para comentar que allí perdían la vida los esclavos, una especie de matadero: ignoré su presencia; poco antes señalaba el guía que a los pobres indígenas se les mantenía encerrados, para después afirmar cómo allí solo trabajaban técnicos y expertos. En fin, nuevo fracaso de nuestra diplomacia y de una versión de nuestra común historia que no sea un cuento de terror infantil.
(Recuerdo para el maravilloso Oro y moneda en la historia, del maestro Pierre Vilar, en quien la triste historia económica alcanzaba su cénit de creatividad y un aliento cuasi poético).
Pensaba irme ya de la ciudad, temeroso de la tristeza y fracaso que emana, pues mis intentos de visitar alguna hacienda cercana no llegaron a buen puerto, pero decidí quedarme para visitar los conventos de San Francisco y Santa Teresa. El primero estaba cerrado –era sábado–, pero conseguí conocer el segundo en compañía de un variopinto grupo, con mayoría de franceses de nuevo, apenas capaces de transitar por el laberíntico lugar y sus pequeñas salas, con algunas exposiciones delirantes por parte de la mal encarada guía –¡el belén!–, pero que transmitía el espíritu ascético y fuerte que la santa había impuesto a la orden carmelita; las figuras de la Virgen del Carmen aparecían ornadas con la bandera nacional, pues es la patrona también de las fuerzas armadas: melancolía de la pérdida del acceso al mar, que aquí es una herida abierta. Linda imagen de la virgen niña hilando su copo con vestimenta indígena; también, esculturas atribuidas a Alonso Cano y Montañés. Cuando salía, el aguacero arreciaba, así como los truenos y relámpagos, señal quizá de que las almitas se retiraban.
Mañana a Sucre, en busca de un poco de calor. (Historia de los vascongados y las vicuñas; el pintor Pérez de Vargas. Alonso de Ibáñez, Yañez en realidad. El manzano centenario del convento, imagen ortopédica daliniana).
Sucre, Hostal Casa Arte Takubam, 5 de noviembre
Y llegué en un día frío y lluvioso a la ciudad-pastel, que parecía aterida y triste soportando el chaparrón. Ya por la tarde, mejora el tiempo y creí encontrarme en una ciudad del sur español, reino de la carpintería de lo blanco, como si hubieran trasladado a la villa a toda una población de alarifes; solo los balcones y galerías, tan de estas tierras, ponían como un aire más recoleto, como de clausuras y escenas de ronda. Cené un pescado titicaqueño –¡gran valor!– en un agradable restaurante que mantiene la única barra que he visto en todo el viaje y probé un fuerte licor que me reanimó. Por la mañana, me dirigí a visitar el Museo de la Cultura Indígena, lo que necesita escalar hasta una linda plaza que se merece su nombre –Recoleta– y me trajo un perfume del viejo México: sol, jazmines, indígenas trajinando en la vibrante mañana. El museo es en realidad una exposición sobre las costumbres y tejidos elaborados en la región yampara. En lo que se refiere a los textiles, destacan los aqsu, mantos que portan las mujeres, con sus distintas formas (pallqa), así phata (monedas), ñawis (ojos), kutumatu, que se asocia a danzas del carnaval; el inti, figura solar, pero en forma de rombo, el avión (¿?). Hermosos tejidos con técnica de dos y tres hilos. En otra sala, vestidos e instrumento de las danzas: ayarichi y phuqallay. También la danza liberia del área jalq’a, en pares de hombres con chaqueta roja y verde respectivamente, o que vuelve a resaltar esa dualidad que para ellos representa lo demoníaco, el enfrentamiento: allqa, y se baila por san Bartolomé; forma parte de ritos relacionados con una deidad peligrosa y oscura, Supay, dios de las profundidades. El instrumento por excelencia de las fiestas carnavalescas es el erque, especie de clarinete con pabellón de cuerno y el centro del ritual, las pukaras, altar ceremonial presidido a menudo por el feto embalsamado de una llama. También, la fuerte imagen del Liwi Liwi, personaje jocoso con máscara de cabra.
Los hombres quisieron también crear sus propios tapices, pero lo hacen con hebras de trama, mientras la urdimbre se reserva a las mujeres; cómo no recordar nuestra mitología nórdica, pues las divinidades femeninas urden el tapiz que se puede contemplar –es la historia, reino de los hombres–, pero ya está prefijada en la labor de las nornas: la urdimbre vence a la trama en nuestra imagen histórica. También, muestras de la cultura Tiwanaku, que irradió desde las cercanías del lago Titicaca a estos lugares.
Después, hacia el triple Museo de Charcas, donde visité brevemente por la mañana el colonial, que se corresponde con la creación de la Real Audiencia de Charcas, dependiente del virreinato de Perú, en esta ciudad que llevaba entonces el nombre de Villa de la Plata. Las exposiciones están sabiamente divididas por temas, aunque en general las obras son a menudo mediocres. En el llamado Taller de Zurbarán, figuras de San Juan Evangelista y de Santiago Apóstol, obras con ese frío ascético que verdaderamente corresponde al maestro extremeño. También, Amberes y las placas de cobre que influyeron en la escuela del lugar, y ese barroco mestizo que –nos dice el panel informativo– olvida los aspectos espaciales, ese leivmotiv de nuestra cultura, y resucita un bizantinismo, o la claridad del Trecento, para recrearse en aspectos cromáticos, como el famoso brocateado. El poderío de Potosí hizo que la escuela charqueña decayese, aunque conservó fuerza en el trabajo de bargueños. Surge en el XVIII la figura del famoso Melchor Pérez de Holguín, y sus retratos de rostros duros, pero a menudo cercanos a las lágrimas, contradicción que no logra superar. De Gaspar de Berrío, su famoso Cerro rico y villa imperial de Potosí. En otras salas, arte contemporáneo, centrado en la creación en 1937 del Ateneo de Bellas Artes, del que tomé algunos nombres como Walter Morales, Óscar Pantoja o Analy Fuentes y su Marginalia. Visita repartida entre la mañana y la tarde –tremendo espacio para el almuerzo la de este país– y que me llevó a todo correr a visitar el Museo de San Francisco, en compañía de una simpática guía y dos señoras rusas. Lindo templo, con un curioso artesonado mudéjar y una imagen escultórica de San Pedro de Alcántara, mi paisano, portando una especie de chocita; al interrogar a la guía me comenta que la gente le pide terrenos y propiedades, lo que me hizo recordar el pequeño monasterio del Palancar, tan ligado a mi infancia.
Día siguiente: visita al cementerio, donde se encontrarían las tumbas de los príncipes de la Glorieta (sic), ricachón boliviano que pudo hacer un empréstito a la propia nación para financiar la guerra del Pacífico; no sé si acerté con el mausoleo. Lugar hermoso en la radiante mañana de Sucre, cuidado y limpio, para pasear y meditar. Visité el Museo de la Libertad, antigua universidad de los jesuitas, con su espléndida aula magna, y que intenta educar sobre el nacimiento de la nación, pero resulta un tanto tétrico y pobre. En el patio, escultura del Piaguaki Tumba, líder guaraní de la revuelta indígena del Chaco que acabó en la matanza del Kuruyuki, en 1892; homenaje del mismo Estado que la cometió. Visité también la catedral, con un untuoso guía, y pude admirar el rico manto de la imagen de la Virgen de Guadalupe, circunvalada por bombillas multicolores; la propia catedral es un pastelón neoclásico, al parecer por intervención de los libertadores, que sustituyó a la vieja catedral barroca. Igual sensación en la cercana de San Felipe Neri; cuando regresaba, entré en la iglesia de la Merced, en estado de obras, pero que conserva un retablo central e imágenes en las capillas de cierta fuerza.
(Cansancio y tristeza: los disgustos de nuestros hijos se convierten en dolorosos dramas, pues uno siente la impotencia de sus pobres fuerzas para remediarlos. También, la decadencia penosa de mi madre. Mis pensamientos han estado girando ya en la idea de la vuelta, lo que indica cierto cansancio mental, llegada de la rutina también para el viajero).
Samaipata, 9 de noviembre
Tomé un autobús nocturno, que me habían presentado como una especie de vagón-lit rodante, así que para variar me encontré con un cacharro destartalado, maloliente y ruidoso, pero enseguida adopté la ataraxia del viajero por estas tierras y me lo tomé con humor. La carretera era de asfalto, tenía reservado un lindo hotel e incluso pude estirar las piernas en una de las paradas, donde los pasajeros fuimos conducidos a una cuneta. Veía las luces lejanas de los pueblecitos y recordaba viajes de infancia, aquellos interminables viajes a que nos sometían mi padre, incansable al volante por aquellas terribles carreteras de Portugal. Cuando llego, me encuentro en un pueblo dormido, de calles levantadas y perros que no se muestran muy hospitalarios. Cuando llego al hotel, después de una enrevesada caminata, me encuentro con que no hay timbre, ni nadie contesta a mis llamadas; los testigos de Jehová me ofrecen un tejadillo y un banco aledaño para protegerme de la llovizna y me resigno a esperar la madrugada, hasta que decido buscar un mejor acomodo; a escasos metros, Amadón me abre la puerta de un remozado hotel que parecía con sus luces de neón en la quieta noche ofrecer otros placeres más secretos, y aquí sigo, oyendo de vez en cuando sus reflexiones sobre la Bestia y el Apocalipsis. Tras dormir un poco, disfruto de una hermosa vista desde mi balcón: suaves colinas cubiertas de vegetación y un delicioso calorcillo que alegra mi alicaída almita. Las calles tienen un empedrado de finos cantos que repiquetea en mi corazón extremeño, aunque destroce los pies, y me dirijo a visitar el lugar sagrado del Fuerte, roca que aflora en medio del bosque y el verdor, como caparazón gigantesco de una tortuga madre que sostuviera el mundo y descubriera figuras en su dorso: felinos, como el puma y el jaguar, la serpiente…, los grandes tótems de toda América. Desde los mojocoyas, pasando por los chanés y guaraníes, hasta que fue reconvertido en centro político y religioso del imperio inca, la roca muestra su enorme fuerza, una energía verdaderamente telúrica, tratada con un exquisito respeto por todos sus ocupantes, quizá también los propios españoles. Regreso caminando por la carretera, disfrutando de un paisaje de selva subtropical adornada con recientes plantaciones de viñedos; feliz, aunque el pasado y las miserias sentimentales siguen hostigando, como los demonios en las estampas medievales.
Ayer, con una simpática pareja francesa, Cloé y Sacha, una muchacha vasca, Marta, y Bárbara, brasileña, compartimos la sabiduría y el humor de Inés, nuestra guía entre el laberinto del extraordinario bosque de helechos, verdadero anacronismo vegetal, extendiéndose en las quebradas y arroyos del bosque, reflejo de la edad de los monstruos. Inés nos explica con cariño y fruición propiedades medicinales de muchas plantas, cuto nombre no recuerdo, con ayuda de Sacha, biólogo, que pone una nota más árida, pero certera, al clasificar las plantas. El camino es a veces difícil, pues seguimos los arroyos y quebradas donde los gigantescos helechos parecen sentirse más a gusto, subiendo y bajando por un sendero resbaladizo. En un momento, el bosque clarea y divisamos maravillosos panoramas, bosques y sierras extendiéndose en todas direcciones; la zona de Samaipata es una especie de gozne geográfico, transición entre el puno y la selva, entre las cordilleras centrales y orientales de Bolivia. En uno de los descansos, cuando surge el tema religioso, y las nuevas religiones, nos habla del catolicismo panteísta de su propio padre, y de leyendas y mitos guaraníes, pues ella es originaria del Chaco; así, la historia del ñandú del que nace el maíz, y la gran anaconda, madre del Amazonas hasta convertirse en roca: los Andes.
Esta mañana, al decidir sobre mi vuelta, nerviosismo que mi estómago inmediatamente registra. Después, hace acto de presencia una extraña mujer, e inmediatamente mi estado de ánimo mejora.
Santa Cruz de la Sierra, 12 de noviembre
(Recalo en un hotelito –la Jara– que me parece tomado por israelitas, me temo, y escribo al lado de una piscina, que esta en período de mantenimiento. Se está bien en el jardín, aunque las rachas de viento anuncian tormenta).
En mis últimos días en Samaipata, dedico una jornada entera a descansar y poner al día mis notas, gozando de la tibieza del clima y la apocalíptica charla de Amadón, mi huésped, aunque poco a poco consigo llevarlo a terrenos más vibrantes, como su periplo norteamericano, cruzando la frontera con ayuda de coyotes. Por la noche, disfruto de unas cervezas con Sacha y Cloé y los acompaño a un camping donde están instalados, con un grupo de gente variopinta, como la simpática muchacha catalana, que me insistía en que al llegar a las cataratas de Iguazú… tomara a la derecha. Se había hablado de una fiesta y la gente preparaba platos que luego ponían en la mesa y devoraron sin hacernos el menor caso; (comienza a chispear). Un curioso perro, muy conocido en el lugar, me acompaña hasta cerca de mi hotel y me defiende de algunos colegas y sus ataques.
Al día siguiente, caminata de dos días por la selva, en el parque…, guiados por el simpático y sabio Carmelo, marido de Inés, gozando de espléndidos panoramas, pues la zona es una especie de gozne que une las estribaciones de los Andes, el Chaco y la Amazonía, lo que se nota en los cambios de clima y vegetación. Morosamente nos explica las propiedades de las plantas, deteniéndose con más atención en las bromelias y las orquídeas. También observamos el águila caracara y las ágiles oropéndolas, pero mi alma se abre ante las perspectivas maravillosas que nos muestran los altos cerros: en las laderas rojizas se abren arcos triunfales que recuerdan a catedrales románicas. Después, penetramos en la selva, territorio de seres más extraños, como el crótalo que se instalaba al lado del sendero y se negaba a abandonar su observatorio, haciendo frente a la vara con que Carmelo intentaba trasladarlo. Llegamos lo que será nuestro campamento y nos entretenemos recogiendo leña y montando las carpas, como dicen aquí; se está bien alrededor de la hoguera y disfrutamos de una simple sopa de verduras que se prepara morosamente en un caldero sostenido por varas de madera. Surgen las luciérnagas. Es un hombre simpático y ocurrente nuestro guía, aunque le falta esa sangre indígena que hacía sabrosas las historias de Inés. Al día siguiente, seguimos los cañones del río…, caminata laboriosa que requiere concentración y paciencia. La pobre Sandrine se hace daño cuando ya atisbábamos el final. Precioso baño en un recodo del río, con un recuerdo para mi pandilla gallega. Vuelta a Samaipata, maravillosamente fatigados y cena con el grupo, también la simpática Estella, cuya familia proviene nada menos que de Torre de don Miguel, allí en la maravillosa Sierra de Gata. Emocionada despedida de Amadón, que me bendice y me procura un feliz desenlace para mis asuntos. Cuando me pregunta si creo en Jesucristo intento dudar, pero contesto afirmativamente.
Ayer, llegada a Santa Cruz, una ciudad que ha crecido desmesuradamente y ha devorado su pasado. La gente odia a Evo Morales y a los indios, al parecer. Encuentro con mis primeros menonitas, gente de espíritu y que muestran por tanto un aire enclenque y puritano, como pálidas sombras transportadas desde Danzig hasta Rusia, de donde se esparcieron por el nuevo mundo.
(Tienen una historia verdaderamente curiosa, como gente que niega patrias y fronteras, secta surgida de la Reforma protestante y consolidada en Holanda, aunque originaria de Suiza, pues pertenecía a la rama anabaptista; seguirá su destino primero en Danzig –donde aprendieron el bajo alemán, su lengua común– y ya después en Rusia, donde los acontecimientos de la Grand Guérre les llevarán a América del Norte y ya después –en los años veinte del siglo pasado– hacia el Norte de México y a Bolivia y Paraguay. El fraile herético Thomas Münster y nuestro Miguel Servet pertenecieron a alguna de las ramas en que se dividió el movimiento. Parecen preservar su pureza étnica, más que los mormones, pero no estoy muy seguro; los que vi en el aeropuerto y ya después en la ciudad de Chihuahua eran de aspecto totalmente nórdico. Parece ser que sus costumbres les hacen difícil adaptarse a los nuevos tiempos, incluso en México, y algunos ya han iniciado un éxodo de nuevo hacia Rusia. “Creen en el bautismo como confirmación de su fe, no para borrar un pecado original. Para ellos el bautismo significa adquirir una responsabilidad colectiva como miembros de una gran comunidad humana donde no caben distinciones de sexos, razas o clases sociales. Consideran a la Iglesia como atemporal y creen que debe permanecer por encima de cualquier estado temporal. Sus lealtades están prioritariamente depositadas en ella y en la comunidad religiosa; no pueden concebirse como parte de una nación específica. En su concepto la iglesia trasciende la cultura local y la nación, y abarca a la humanidad y la naturaleza toda”. Tomado de la web México desconocido).
17 de noviembre, San José de Chiquitos
(Varado en un hotelucho e incapaz de tomar una decisión sobre mi vuelta. Ayer, severo ataque de melancolía, tras unos días felices en la Chiquitania: la comunicación suele traer esas cosas y la mala educación de la gente que uno quiere hace el resto. Perezoso para escribir, pues me da la impresión de que he agotado los adjetivos).
Pues inicié mi visita a este lugar un tanto mítico, como resistencia a los tiempos del progreso y el olvido. Tomé entonces una trufi (así llaman aquí a mis queridas combis) y recalé en San Javier para admirar la iglesia jesuítica, espléndida en la reconstrucción que inició un arquitecto suizo con ribetes de teólogo, M. Roth, extraña coincidencia en vocación y trabajo con el jesuita padre Schmidt, el hombre que creó esta extraña arquitectura, pues el sueño jesuítico de recrear el reino de Dios en la tierra dio lugar a una revisión etnográfica de un barroco ilustrado, templos de madera en que resuena la primaria choza de la humanidad, columnas que recrean más que la sabiduría salomónica el arrastrarse perezoso de la gran anaconda. Todos los pueblos conservan la traza original, en que quizá debieron someterse los guaraníes al cuadrado y al plano ortogonal, frente a sus formas primarias del circulo y la elipse. Quedan restos de una emoción religiosa que se mostraba quizá con más intensidad en la música, lenguaje más sutil en que los chiquitos expresaban el asombro ante la divinidad y les hacía deponer armas y creencias: como para los iconoclastas protestantes, solo la música podía expresar el sentimiento de un espacio infinito, frente a un tiempo mítico que se les escapaba. Los niños, que portan cada uno su violín, nos regalan la imagen de una región que ha reinterpretado entre la selva del chaco los sueños de eternidad de Juan Sebastián Bach. Y seguí por Concepción y su curiosos museo, donde pueden verse las maquetas que creó Roth para reconstruir los arruinados templos. Un guía que acompañaba a una pareja española comentaba también las obras propias del arquitecto-teólogo y señalaba su admiración por Gaudí, aunque la sabihonda señora lo veía mas cercano a Le Corbusier: “¡déjeme escuchar!”, exclamaba mi oído.
En San Ignacio, donde llego ya de noche, me instalo en un agradable hotelito y me doy un chapuzón en una pequeña alberca. Al salir a cenar, las calles hierven de gente y la plaza es un lugar vital, aunque tanto los jóvenes, y sobre todo ellos, se comportan con una tranquilidad contagiosa para los maduros que reían y alborotaban en las mesas vecinas. Al día siguiente cometo la torpeza de tomar un taxi muy caro hacia Santa Ana, pues me preocupaba andar arrastrando mi baulito por extraños lugares; en compañía de Carlos, el chauffer, vamos en plein vitesse por una carretera de rojiza tierra al encuentro de una iglesia que conserva mejor, no solo su traza y materiales originales, piso de barro cocido, verbigracia, así como restos de las pinturas originales, sino un aire envejecido de religiosidad fuerte, como tiempo almacenado para nosotros, los infelices incrédulos.

Debí buscar a Lucho, el viejo patriarca del lugar, para que me lo enseñara y en el magnífico órgano dieciochesco que se conserva interpretó un pequeño aire de la Novena de Beethoven, así como su graciosa nieta un aire de música de iglesia, y también un poco del canto religioso de no sé que ocasión, con partes en guaraní, momento feliz que me hizo dejar con pena el hermoso lugar. Al salir del pueblo, un hermoso lagarto, el peni.
En San Rafael apenas tuve tiempo para una ojeada a la iglesia, charlando con Carlos sobre la conquista y la posterior acción de jesuitas y franciscanos; es un hombre partidario de Evo, raro por estas tierras me parece, orgulloso de ver cholos e indígenas entre los corbatudos blanquitos. Amor de esta gente a España, que se refleja en el himno de Santa Cruz y a la obra de los padres jesuitas; cuando ellos desaparecen los bandeirantes brasileños esclavizan a todos los indígenas que lograr capturar –quizá los jesuitas habían adormecido su instinto guerrero, ya no podían regresar a sus mitos ni recuperar su bravura. Después, la miserable conducta de todas estas repúblicas con sus indígenas. No entiendo cómo líderes como Evo siguen repitiendo esa publicidad anglosajona de la leyenda negra, aunque cuánto somos capaces los propios españoles de echar basura sobre todo lo que fue –y es– grande y fuerte.
Asunción, 20 de noviembre
El camino de vuelta en una destartalada trufi durante horas conservaba un aire de viaje extraño y loco, a través de la interminable recta rojiza, bordeada por una selva que peligra ante la nueva invasión de brasileiros ganaderos, criadores de la raza cebú. Elmer, nuestro conductor, me distraía contando historias: una campana de oro macizo que fue robada en una iglesia cercana y se les escurrió a los ladrones en la colina del Diablo –o San Diablo– y nadie ha podido encontrar después; en noches de tempestad se oye su tañido áureo, dicen las historias. Llego a San José y admiro la espléndida fachada de la iglesia, única en piedra de la Chiquitania, como un sueño manierista, anacronismo delicioso de estas Indias extrañas.

Después, severo ataque de melancolía, pues necesitaba sentir alguna presencia y nadie respondía. Elegí un hotelucho triste y decrépito que no mejoró mi humor, así como la pobre cena al aire libre, comido de moscos y asfixiado de calor. El pueblo de San José ha perdido parte de ese nomos que toda la Chiquitania conserva, campana neumática que preserva el tiempo de una emoción religiosa renovada desesperadamente, cuando en Europa ya se cambia la pasión por el ethos, excepto si se recubre de un puritanismo y su ardor pedante. El cielo se ata a la tierra en esos lugares, omphalos, pero el vendaval del progreso crea desgarrones, heridas, que sin embargo nos permiten observar la sangre de la creación, sentimiento de recrear de nuevo el origen para intentar dar a la vida un sentido más profundo, un renacer.
Paraguay
(…) el colibrí guardó las chispas/ originales del relámpago/ y sus minúsculas hogueras/ ardían en el aire inmóvil.
Pablo Neruda, Llegan los pájaros
Estoy perdiendo mi ser mientras me voy humanizando
Guyraverá, chamán guaraní.
Cuando tomo el bus hacia Santa Cruz, tristeza y cansancio: ¿mi cuota de emociones está ya completa? A media tarde sigo viaje hacia Asunción, de nuevo en un destartalado bus, sucio y decrépito, pero que me vuelve a enseñar sobre las consecuencias de la técnica, acompañado por parejas de menonitas que conversan e incluso ríen –los hombres, verdaderos bigardos, apenas caben en los pequeños asientos– y familias con niños, así como algunos viajeros solitarios, como yo mismo, espectadores de una vida que no se detiene para reclamar. Los trámites en la frontera son engorrosos y largos, y se repetirán hasta en tres ocasiones, lo que me recordaba las medidas del dictador Francia, que cerró el país a las ansias comerciales de los rioplatenses y brasileiros, convirtiéndolo en una especie de Arcadia cruel, incólume a la avaricia y los desastres de las nuevas naciones americanas. Tiranía que crea la moderna nación paraguaya, rigor frío y puritano para un pueblo guerrero y acostumbrado ya a las utopías del orden. Su férrea voluntad choca contra una vieja desidia, pues absorbe toda la vida de la nación, como toda tiranía, y recuerda en un diminuendo las peripecias de nuestro primer gran tirano, el Hohenstauffen Federico II, soñando sustituir la imagen de la Virgen con el niño por el de una fría Justitia; así, le inquiere al suizo Rengger –el Rengo de su mordaz ingenio–, uno de los escasos testigos de su laboratorio político, si encontraba en los paraguayos la falta de algún hueso que no les permitiera andar con la cabeza alta.
Decido bajarme en Loma Plata, atraído por su carácter menonita y la sonoridad del nombre –mejor que el regusto puritano de Filadelfia– y me abandonan en una carretera solitaria bajo un espléndido chaparrón. Una educada pareja –ella, de aspecto nórdico– me depositan en un hotel y paso la tarde perezosamente, acobardado por una lluvia fuerte que ha convertido las calles en un barrizal. Cuando amanece, paseo por el lugar, no un pueblo verdaderamente, pues ha adoptado el uniforme de la técnica norteamericana: una carretera flanqueada por almacenes y concesionarios cuyo centro es un enorme mall. Visito el museo de la historia menonita, con viejas fotografías de la implantación de los pioneros llegados en carros tirados por bueyes, como en una historia bíblica. Mi guía, Clifford, me enseña también el centro de su imperio lácteo, una modernísima factoría que produce inmensas cantidades de esa leche que es el núcleo puritano de una cocina sin sabor ni olor. Algunas consideraciones: se habla de los indígenas que habitaban esta terrible región como nómadas, apenas una espina en la conciencia de quienes abrieron al cultivo y a la técnica este lugar maldito, insospechado tour de force para quienes la conocimos a través de las terribles novelas de Augusto Roa Bastos. Frente al triunfo de los pioneros –incluso las calles están rotuladas en alemán– los escasos indígenas del Chaco que pude entrever presentan un aspecto rotoso, sombras adustas que aparecen como un sinsentido viviente, antes invisibles, ahora un anacronismo. Son restos de los combativos axe, los mb’a, o los abipones, con quienes convivió el jesuita Dobribzhhofer, fundador de una etnografía que ya señalaba hacia un final, acta notarial de la pérdida del origen, tristeza montaignesca por la traición que se había cometido con los habitantes del Nuevo Mundo; pues se había estado a un paso de conseguir la utopía platónica del buen gobierno, de una sociedad donde la Naturaleza era todavía maestra, nuevo esqueje de un mundo envejecido, “como siempre ha sido”. Montaigne recogió en sus escritos la orgullosa respuesta de un jefe al que preguntó por sus privilegios: “ser el primero en el combate”. “También como los germanos escogen a sus jefes por su virtud y a los reyes por su nobleza”, remacha Dobrizfhoffer, citando a Tácito[2].
El pánico que provocaba la presencia de estos salvajes la documenta bien el etnógrafo jesuita cuando describe a los guerreros abipones con sus pinturas y su tocado: “Resultan temibles a los europeos por este instrumento de imaginaria belleza, pues son de soberbia estatura, llevan pintado todo el cuerpo en varios tonos de rojo, teñidos los cabellos de color púrpura, semejante a la sangre, pegadas a las orejas las alas de un gran buitre, reluciendo su faz con globos de vidrios que llevan colgados al cuello, brazos, rodillas y piernas: y echando humo de tabaco por una larguísima caña. Así deambulan por las calles, aterrorizando por su aspecto”. Para sus costumbres, aún las más estrambóticas, encuentra un paralelo justificador en los escritos de los clásicos sobre los pueblos conquistados y aún en las costumbres de griegos y romanos. Así, su infancia y juventud, pasadas en juegos de equitación: “A cada uno de ellos conviene aquello de Horacio: Imberbis juvenis, tandem cusrode relecto, gaudes, equis, canibusque, et aprici gramine campi” (“A la Juventud imberbe, hasta tanto abandonen la custodia, agradan los caballos y los cantos, y la hierba del campo”). Tentación jesuítica de un Reino de Dios en la tierra, utopía del orden, campana pneumática que marcará un destino de terra incognita para Paraguay, como ya señalamos en la figura del dictador Francia y volveremos a encontrarnos en las ruinas de ese sueño, las Reducciones. Pues, ya con el propio tirano y tras las terribles guerras con argentinos y brasileños, que despoblaron de hombres el país, la política seguida con ellos fue de aniquilación, o la muerte silenciosa y cruel de las reservas.
Nuestra señora de la Asunción, 28 de noviembre, en el Hostel Amistad
Después de llegar a Asunción, inicié una pequeña gira por el Oriente y el sur paraguayo. Así dicen mis notas:
24 de noviembre, creo. Varado en un hotel en Encarnación, tras una verdadera tromba de agua. No recuerdo lo último que escribí, pero tras un par de intentos fallidos de visitar el Chaco y sus maravillosas lagunas norteñas –los caminos estaban intransitables al parecer– me decidí a acercarme a la capital y me instalé en un hostel con un agradable jardín y una pequeña piscina, antigua vivienda reconstruida, rodeada de espantosas torres de viviendas, islote como tantos otros en estos países. La ciudad vieja de Asunción es un espantoso conjunto de suciedad e incuria. Al visitar la plaza del Cabildo la encuentro convertida en un pequeño poblado de chabolas, edificadas con tablas de un fino conglomerado; la gente se instalaba en los parterres de césped para charlar o desperezarse; entre las callejuelas creadas como remedo de la ortogonal misionera, las familias preparaban su comida, mientras gallinas y patos picoteaban y los niños correteaban entre la basura. Una imagen de la estatua que preside la plaza, dedicada al capitán español Salazar:

“El parque tiene sus mendigos/ como sus árboles los torturados/ ramajes y raíces:/ a los pies del jardín vive el esclavo,/como al final del hombre, hecho basura,/ aceptada su impura simetría/ listo para la escoba de la muerte” (Pablo Neruda)
Había visitado antes la Casa-museo de la Independencia, única quizá que se conserva del viejo Asunción, con sus enrejados que recuerdan casas andaluzas, impenetrables excepto para el amor quizá, y con sus pareces de un blanco cegador en un día de sol fuerte. La casa recrea lo que debió ser la vivienda de uno de los patricios de la ciudad, casa con carácter a pesar de todo, y refleja las reuniones de los notables que lograron la independencia del país sin un solo acto de violencia, entre ellos el futuro tirano, el terrible Gaspar Francia. La exposición se mezclaba con otra sobre la condición femenina en la historia del país; una curiosa imagen:

La sangre correría en abundancia después y ya siempre para el nuevo país, destino funesto para lo que nació como tierra de utopías; pero ya avisaba Foucault de cómo las utopías del orden ilustrado se convertirán en utopías de la causalidad. Visité después el viejo cabildo, convertido en una especie de ropavejería artística que acoge diversos museos, entre ellos el del inmigrante, donde se repasa la nómina de países que aportaron población a una nación que prácticamente perece en la guerra de la Triple Alianza; desde alemanes, a los que volveremos, húngaros, turcos, japoneses, coreanos, ucranianos…, atraídos, como los menonitas, por leyes que facilitaban su ingreso, aunque en muchos casos las condiciones terribles de la tierra y el clima las hizo fracasar. Así, la Nueva Germania de los Forster-Nietzsche. Presencia multiétnica que dará una composición racial extraña para el visitante, pues el sustrato indígena quizá se ha perdido para siempre. Una orquesta ensayaba una pieza que recordaba la atonalidad de la escuela vienesa. En el jardín, un busto dedicado a Roa Bastos. Al regresar, tomo un baño en la piscina, sintiéndome como afortunado huésped de un oasis.
Por la mañana temprano tomo un colectivo hacia la Foz de Iguazú. El paisaje muestra un proceso terrible de degradación, pues la mayor parte de los que debió ser un bosque tropical seco –zona del Paraná– se ha convertido en tierra de pastos y plantaciones de soja. Pernocto en otro pequeño oasis, huyendo de la sordidez de ciudad del Este y de la geometría amable de la ciudad de Foz, cemento camuflado con arboledas y parques. Por la mañana, visito las cataratas, jaguar fuerte y hermoso que ruge en una jaula. Tomo un estúpido tour para visitar los restos de la selva vecina, con un joven e inexperto guía que sueña con irse a Nueva Zelanda y cruzo de nuevo el puente de la amistad en compañía de maquileros y contrabandistas al menudeo; recordé sellar mi pasaporte, lo que me valió el despectivo trato de los aduaneros. Y rápido, un autobús hacia Encarnación, incapaz de resistir el alocado tráfico de la zona, y llego de noche; comienzo a caminar y veo grandes extensiones de césped donde los jóvenes practican rugby, escena que trasciende a colleges y demás. Paseo por la playa fluvial; enfrente, las torres de Posadas, en la Argentina, parecen las de un Nueva York del trópico.
El día amanece con una lluvia fuerte y pospongo cualquier excursión; quiero acercarme a las misiones y al bosque de San Rafael, pero no soy capaz de contactar con la gente que cuida el parque. Me tomo tiempo para la lectura de El fiscal, de mi querido Roa Bastos, tercera parte de la trilogía dedicada a los tiranos paraguayos, y me encuentro con una especie de Ars Amandi para maduros náufragos, y una trama de venganza política que usa el anillo del conde de Villamediana, el joven Tarsis, como instrumento ejecutor. La figura del tirano –tiranosaurio en este caso– es la de Ströessner, el admirador de Hitler, especie de vampiro sediento de sangre y de doncellas, sin el atisbo de la grandeza del doctor Francia. También, una historia sobre otro vampirismo, erótico en este caso, en la figura de una alumna del protagonista que toma su nombre de la saga de las angélicas amantes del poeta Rilke, creo recordar. Un tanto extraño todo, pero lo que me conmueve verdaderamente son las dolorosas incursiones en la historia de su país, allí donde es verdaderamente grande, pues se convirtió en la conciencia de la opresión y el dolor que causaron la fría crueldad, la megalomanía y la mediocridad criminal de los tres ejes de su historia moderna: el doctor Francia, el mariscal Solano López y el baboso general. Crea ficciones extrañas, como la presencia de Richard Burton en las guerras del Paraguay y su extraña relación con la irlandesa que soñó con ser emperatriz, la pelirroja cortesana Lynch, así como su odio a la mujer que osó plantarle cara y a la que torturó hasta la muerte. También, la figura de un Claudio López paraguayo, sosias extraño y alucinado del pintor argentino, pues copiaría sus cuadros, pero a su vez creó otros donde el dolor y la crueldad de la terrible guerra aparecen manifiestas, como un sosias de nuestro Goya: globo aerostático donde brillan los alfanjes de los asesinos, y el cuadro-escena que representa el final del mariscal que encarnó a su país, crucificado por sus enemigos después que el corneta brasileiro lo lanceara; cumpliendo así la profecía del sacerdote y fiscal Maíz, personaje recurrente en sus obras, que lo había titulado de Cristo-Redentor del la nación. “Te queda tu sufrimiento”, le dirá Lou Salomé a Nietzsche, en otra incursión en la alucinada historia de los visitantes del país; pues su hermana le había insistido para que viniera a Paraguay, a cumplir el sueño de una raza aria pura en compañía de su marido, el futuro suicida Förster, y que tomará breve cuerpo en la colonia de la Nueva Germania –si hay algo peor que vivir con judíos es hacerlo con antisemitas, parece que respondió el filósofo a la invitación. También, pura y maravillosa ficción literaria, Lou Salomé arribaría al Paraguay, invitada por una condesa polaca, hija del pianista favorito de la pareja imperial; sus ruegos al presidente Caballero les valieron salvar parte de los manuscritos del filósofo, que la hermana estaba manipulando o simplemente destruyendo; gracias a ellas, tendríamos ahora el Ecce Homo, hecho también significativo.
26 de noviembre. (En Caronay, en el alojamiento de Doña Mónica, mientras el cielo desborda de agua)
Durante estos últimos días pude visitar las misiones jesuíticas, San Cosme y San Damián en primer lugar, donde nos enseñaron el cielo guaraní en una pequeña cúpula de un observatorio; recuerdo apenas cómo nuestro Escorpio era para ellos un panal de abejas. El lugar ha tenido una restauración casi completa, pues el abandono y después un devastador incendio apenas había dejado piedra sobre piedra. Conserva imágenes de los santos patronos, capas roja y azul, un Cristo en la columna, lívido, terrible, un san Isidro que parecía portar una pala, así como un san Dionisio descabezado, fidelidad excesiva a su martirio, me pareció; san Jorge atropellaba a un diablo que recordaba con su cuerna y sus pezuñas a la figura clásica del dios Pan; el grito de unos marineros anunciando su muerte resonó en toda la Hélade y certificó el fin de la Antigüedad clásica. La relación astronómica de la misión se establece a través de la figura del argentino padre…, estudioso de los cielos del Paraguay y constructor de un maravilloso reloj de sol. Quedaban apenas unos pequeños rastros de la decoración floral que recordaba la que disfruté en la Chiquitania. En la portada que daba paso a la gran plaza muestra una sorprendente gradación de relieves: el escudo vacío, los cálices flanqueando la hermosa concha, y en la parte superior, un murciélago desplegando sus alas. La simpática muchacha que nos guiaba lo emparentaba con las gárgolas; yo recordaba su significado entre los neoplatónicos: símbolo de los nacidos bajo Saturno, como el Cosme de Médicis miguelangelesco, de los creadores melancólicos, dignificados en la Melencholia de Durero, para quienes estaba reservada la creación artística. Quizá la figura del murciélago aluda a esa condición, habida cuenta de la pasión astral del padre jesuita, arquitecto también creo recordar. La muchacha me comentó también la posibilidad de un paseo por el río, para observar lo que queda de unas dunas que la construcción de una presa aguas arriba ha casi sepultado bajo las aguas muertas; no me animo a una nueva decepción.
Tomé el colectivo de vuelta a Encarnación y de allí a Caridad, cansado y bajo un fuerte sol. Paseo por las ruinas al atardecer y admiro la serenidad y belleza del lugar, mientras el sol hacia brillar todavía las piedras rojizas. El templo mostraba la dignidad de la destruida cúpula, los frisos de los ángeles músicos, sonando para un renacer de la fe y el misterio, no para un apocalipsis. En los muros de una torre que pareciera romana las lechuzas esperaban la noche, como yo mismo, para pasear de nuevo por el lugar escuchando la música que sondeaba el espacio infinito en que coincidíamos con los guaraníes, incapaces de nombrar al creador del todo y la nada. Cuando el grupo que disfrutaba del paseo rodeábamos los muros de la iglesia, una luna de un rojo carmesí despunta en el horizonte.
Ayer hacia Jesús, última de las misiones que ha merecido ser Patrimonio de la Humanidad, de fábrica inconclusa por la propia expulsión de los jesuitas. Los arcos lobulados recuerdan la patria del arquitecto, un jesuita español. A través de las ventanas, extraños sincretismos.

¿Qué puedo decir sobre este curioso reino de Dios en la tierra, intento de establecer en las Indias las utopías que alumbró Joaquín da Fiore en la todavía joven Europa, edad del espíritu en que los hombres vivirían en una especie de arcadia singular, tiempo de florecimiento de los lirios? Desde mis estudios universitarios me había sentido atraído por este peregrino descanso de la historia, ese montón de ruinas –como ahora lo son las Reducciones– que amontona el vendaval inmisericorde del progreso. Como en todas mis reflexiones sobre este reino extraño del Paraguay tomo la guía del augusto Roa Bastos, pues como el Staufen Federico II, el “dragón infernal” que curiosamente anunciaba la nueva era de da Fiore, sitúa a las reducciones en el marco del nuevo Estado, y como ya vimos en Dobrizhoffer, de una nueva etnografía que intenta enlazar las costumbres de los guaraníes y otros pueblos indígenas aún con las de griegos y romanos, así como su acercamiento a la Naturaleza como lección para un mundo envejecido[3]. No era un reino como aquél fracasado del propio Las Casas en Canaimá, con sus desdichados colonos de la cruz roja pronto abatidos por los caribes, sino un reino guerrero, pues los guaraníes formaban ejércitos, dirigidos a menudo por los propios padres, para defenderse de los bandeirantes brasileños, cazadores de hombres para esclavizarlos, y aún de los regidores y gobernadores españoles, enemigos de ese reino escondido. Es su enfrentamiento a la propia corona en guerras para defenderlo de los tratados con Portugal lo que hace estallar las contradicciones señaladas por Roa Bastos: entre el carácter humanista de su ética y el carácter corporativo de la orden, así como entre las capitulaciones recibidas del Rey y el proyecto mismo de la orden. Estas contradicciones supusieron a la larga su expulsión. ¿Quisieron convertirse en reformistas sociales y religiosos?, se pregunta. Más bien, las reducciones serían semilla de un estado que después tomará forma en la dictadura de Gaspar de Francia, pero no fueron un estado. Su carácter utópico aparece solo cuando ese experimento “anticolonial” comenzaba a convertirse en historia y estalla quedándose fuera de aquella, nos dice: “El tiempo se mostró avaro con indios y jesuitas: la historia, ‘esa alucinación en marcha’, fue con ellos excesivamente pródiga en vicisitudes e infortunios”.
Como ya comentamos, su sucesor sería curiosamente el tirano Francia, que quiso poner coto a los abusos sobre los habitantes de las antiguas reducciones, así como escapar al progreso que señalaban los panfletos dirigidos tanto para justificar el fin de las reducciones, como para atacar la política de asilamiento del dictador; uno de los más acervos, obra de un holandés que llevaba el título de aposentador de esclavos en la nueva república porteña.
¿Qué subsiste de aquella arcadia entre los indígenas para quienes se creó?: “Los guaranís contemporáneos nada saben, nada recuerdan de aquel reino, de aquel ‘disimulado cautiverio’ en que fueron perdiendo su ser natural mientras se iban ‘humanizando’…”.
* * *
Y ahora, tomaremos otro poco de sabiduría prestada, de la mano de la hispano-paraguaya Josefina Plá, compañera de Roa Bastos en su intento de salvar para nosotros, los contemporáneos del futuro, los restos de un mundo que intentó amoldar los fulgores del barroco a la mítica visión guaraní.
El barroco hispano-guaraní sería una nomenclatura extensiva al arte que tuvo como “elemento básico, objetivo y razón última una masa indígena identificada en el idioma, unificada por el ideal religioso…”, y no todo él desarrollado en las misiones jesuíticas, sino también en las franciscanas, aunque en este caso solo a partir de bien entrado el XVIII se pudo realizar una actividad metódica, con una producción artística destacable, aunque sin parejo con los talleres jesuitas. Quedan fuera las áreas no étnicamente guaraníes: Misiones de Tucumán, Mojos y Chiquitos[4].
¿Arte mestizo? No, pues faltó el estrato étnico intermedio como en Perú y México, creadores en la corriente manierista culta y en la más popular. En la línea de la Contrarreforma, pero adaptándolo a las circunstancias, prefirieron modelos más estáticos, menos expresivos y sensuales a los que el indígena añadió “su propio sentido de la forma”. “La vid […], el cardo, los rosetones, inclusive las sierpes aladas, y los soles radiantes del gótico, y las bestias vengadoras del bizantino, aparecen contemporáneas de las cornucopias, los penachos y doseles setecentistas […] La pintura tiende a manifestarse en un cuño icónico; predominio lineal, planismo cromático, trazos gruesos del contorno”. En el XVIII, el indígena añade motivos de su entorno: guirnaldas de plantas de la tierra rodean las columnas torsas o cinguladas; piñas, naranjas y papayas decoran pilastras y frontones; el caraguatá o la planta de piña sustituyen al acanto y al cardo en los capiteles, así como cabezas de tigre o yacaré se esculpen en los brazos de los sillones: “todos estos elementos se superponen, ‘pero no se subordinan’ en un esquema que resulta barroco por la profusión pero no por el movimiento: el despliegue decorativo no resulta un escenario, como es usual en el barroco, sino un marco: la amplificación de un halo”.
Sin embargo, el resultado no es incongruente, nos dice: el indígena aportó “una disposición espiritual, un ritmo psíquico” propio: “predominio del énfasis horizontal y vertical en lugar del ondulatorio propio del barroco […] haciendo de cada elemento del diseño una individualidad independiente. El silueteado propio de la estampa se traslada al relieve…”. En las imágenes de bulto: expresionismo –a veces casi caricatura– en su uniformidad; también, destrucción de los cánones, total o parcial, con caras y manos minuciosas, pero de ropajes toscos –el mas hábil hace las primeras. En general, incapacidad para fundir líneas: así desaparece en la pintura el claroscuro, y los pasos escultóricos son meras yuxtaposiciones de figuras aisladas. “En conjunto pues este arte huye del realismo”, es “romanizante”, retrocede hacia sus fuentes “rituales y ofrendarias” (sic).
En la última época surge la conciencia de su propio lugar dentro del estado de cosas espiritual: “aparece en las imágenes el aura étnica”, así en el Señor de las Columnas en Trinidad, pero la primera obra “auténticamente realista” es el Cristo de la misma iglesia, de realismo directo, “humanista”: “Quizá hubiese que asignar a este Cristo el primer lugar entre todos los cristos coloniales, como expresión de la Pasión de Nuestro Señor en carne india”. Y del que no encuentro ninguna referencia iconográfica, pero cómo no recordar el Hijo del Hombre de Roa Bastos, imagen de un Cristo defendido por el pueblo de Itapué, frente al rechazo de los propietarios y la propia iglesia; los indígenas prefieren trasladarlo a un cercano cerrito, imagen de su eterno Gólgota. Pues el Cristo del leproso Gaspar Mora, último esfuerzo de su arte, no encuentra acomodo en la iglesia y debe ser paseado, sin traspasar el atrio, en medio de cánticos y gritos “hostiles y desafiantes”; creaba así una teología invertida, en que la imagen de un Cristo desarrapado era continuamente burlado y escarnecido, como ellos. Por eso, aún cuando el padre Maíz llame al camino hacia el cerrito del Cristo Tupá-Rapé, Camino-de-Dios, los indígenas preferirán llamarlo Kuimbaé-Rapé, Camino-del-Hombre: “O era Dios y entonces no podía morir. O era hombre, pero entonces su sangre había caído inútilmente sobre sus cabezas sin redimirlos, puesto que las cosas sólo habían cambiado para empeorar”.
* * *
Curiosa imagen, que recuerda el asombro del viajero de Los pasos perdidos cuando encuentra en una iglesia de la selva una portada donde los ángeles tocan unas maracas y le sirve para definir un barroco de Indias, barroco de lo maravilloso, consustancial al propio ser americano, y no simple imposición. Pues en la iglesia de Trinidad, en el friso de los ángeles músicos algunos de ellos portan las maracas y su interpretación ha dado lugar a polémicas; algunos estudiosos los ven como una mera adaptación de la iconografía jesuita a las costumbres guaraníes, para engullirlas; otros la consideran verdadera añagaza, pues el instrumento alude a los cultos chamánicos y la posición de los ángeles a una danza originaria, señala la verdadera naturaleza de la estética guaraní, pintura sobre el cuerpo, música y danza, arte efímero que ya no se puede recuperar, resto de una mímesis del que nos resta únicamente el texto sin la representación, la melodía sin la danza para la que fue creada[5].
Curiosamente, la mayoría de los autores parece olvidarse un hecho que sin embargo es casi un tópico, y ya señalamos al hablar de las reducciones chiquitanas: la música fue un factor imprescindible en la propia evangelización de los indígenas, lenguaje que llega a través de la sensibilidad y hace posible, siquiera en la duración de la obra, un acercamiento entre los misterios de ambas culturas; digámoslo, si ya no lo hemos hecho: en el principio era el ritmo.
La palabra, el himno de los muertos. Palabras que no designan ni comunican, solo celebran su propia divinidad, eso son las palabras para los guaraníes; así, su religión es ante todo dicha. Pues para ellos la división entre lo religioso y lo profano no existe, lo divino está en este mismo mundo y se llega a él peregrinando: es la Tierra sin mal. Recordemos la gran peregrinación de los tupí-guaraní, que los llevó hasta la tierra del fin del mundo, hacia la gran Anaconda. Pues cuando los gemelos arrebatan el agua al abuelo, personajes centrales de toda la cosmogonía amazónica, nacen el Amazonas –Nawa– y el mundo; el gran viaje primordial será siempre hacia el oeste, aguas arriba según el orden de nacimiento de cada pueblo; los grupos tupá-garaní que caminaban hacia el Perú señalaron la existencia de un reino que la avidez de oro transformó en el Dorado. Como en el caso de los caribes, la llegada del blanco supone una frustración terrible para sus sueños de encontrar la Tierra sin Mal de su mitología.
“[…] Después de hundirse el espacio y amanezca una nueva era, yo he de hacer que circule la palabra nuevamente por los huesos de quienes portaron la vara-insignia y haré que vuelvan a encarnarse las almas, dijo Nuestro Primer Padre […]”. (Himnos de los muertos).
Entre los mbya’: las diademas que usan son copias imperfectas de los resplandores divinos. Padre Pa’i, el Sol, confeccionó con fuego la corona verdadera y en el mito de la creación aparece el colibrí revoloteando entre las flores la diadema de Ñamanduú, el Primero. El colibrí, que entrega el fuego a los hombres, como sabía Neruda.
* * *
Voy en taxi hacia Hohenau, pues los alemanes propietarios de la bonita posada donde me había hospedado así me lo recomendaron. Como en Cerro Plata, estas antiguas colonias de alemanes toman aspecto de pueblo yanqui, semáforos y malls presiden su vida. En un paraje de bosque domesticado, el Manantial, pude tomar un baño y recuperarme del sofocante calor. Entre las atracciones del lugar, jaulas con macacos y un pobre tapir a quien confundí en primera instancia con un cebado puerco. Toda la antigua selva atlántica es ya un continuum de campos de cultivo, soja sobre todo al parecer. Vuelvo a Encarnación, para intentar un último asalto a la fortaleza de San Rafael y consigo conectar con la gente que lleva el tema –Saracora, o algo así se llama la asociación.
3 de diciembre, Hotel Viajero. Asunción, de nuevo
Pues conseguí llegar a la Reserva de San Rafael, con ayuda de un personaje que me trasladó en una camioneta por un precio exorbitante. Después, Franz y Christine, la pareja suiza que intenta salvar este último bosque atlántico me dejaron pasear por los senderos marcados del lugar, donde me topé con los famosos helechos arborescentes – chachi– que son la característica más curiosa del lugar, apenas visibles en verde sobre verde.

También: el guajaivi, el ivaporoity, el laurel blanco, la caña fístula, el pindó, el cedrillo, el naranja hai, el árbol de la canela, el zota caballo, el laurel amarillo –verdadero gigante–, el guatambú. Desolador resumen hecho por Franz de la situación del lugar, pues su composición basáltica la supone rica en diamantes, oro y uranio, lo que añade ya una bomba de relojería a la amenaza de los cultivos industriales.
En la web de la propia reserva:
“El Bosque Atlántico (también denominado Mata Atlántica) es uno de los sistemas ecológicos de la Tierra más amenazados, pero también uno de sus más variados biológicamente. Originariamente, se extendía desde el oriente de Paraguay, el noreste argentino y a lo largo de la costa atlántica, desde el sur hasta el noreste de Brasil. De los casi 2.000.000 km² que abarcaba antes, como consecuencia de desmontes masivos hoy sólo resta un 7 %, principalmente en forma de pequeñas islas boscosas dispersas. Estos bosques conforman nichos ecológicos importantes para aves, mamíferos, reptiles, mariposas y plantas. Alrededor de 8.500 de estas especies animales y vegetales son endémicas, es decir, son particulares de las condiciones ecológicas del Bosque Atlántico y solamente existen allí. Muchas de ellas están amenazadas hoy por la extinción. El Bosque Atlántico se considera como uno de los veinticinco ‘Hotspots’ más importantes del planeta”.
Vuelvo por enésima vez a Encarnación y de allí hacia Asunción, con la idea de parar en Yaguarón; cuando llegamos, son las once de la noche y el lugar donde pretendían dejarme era una especie de torrentera impetuosa, así que, acobardado, decido seguir hasta mi hotelito de días atrás. Al día siguiente, paseo por el lado del río y observo el famoso palacio presidencial, creación de Solano López, en su curioso estilo “morisco”, decía Roa Bastos, aunque yo no le encuentro lo moro, más bien el mal gusto exportado de Francia a lo largo de los últimos siglos. Pequeño paseo a lo largo del muelle a la vera del río Paraguay. Al retroceder, en algún lado una placa señala la hermandad entre españoles y guaraníes, en la figura de Rodríguez de Irala, acompañado de otros soldados y la figura de un cacique y una hermosa mujer; supongo hace alusión a la figura del cuñadazgo, relación de sangre entre los conquistadores y los indígenas, que creó una verdadera alianza de parentesco a la vez que una conducta sexual reprendida por los primeros frailes: hablaban de españoles que mantenían más de diez mujeres. Encuentro el centro de literatura –u otro pomposo nombre– dedicado a la figura de Roa Bastos, en una vivienda que fue de alguna patricia, me cuentan, y respira el aire español de estos centros culturales: apenas nadie me atendió cuando llegué; al día siguiente había cinco o seis personas en el lugar que apenas pudieron encontrar algunos títulos que les pedí; había otros tantos despachos, pero me tuve que instalar para leer en el salón de actos. Tomé el libro Memorias de la guerra del Paraguay, que repite exactamente la última parte de El fiscal, con sus consideraciones sobre Cándido López y su sosia paraguayo, así como las observaciones de Burton sobre el propio pintor y la pareja “imperial”.
Al día siguiente, viernes, tomo el colectivo hacia Yaguarón y me sorprende agradablemente el mejor estado de los bosques, que al llegar al lugar parecen conservados prácticamente en su integridad. Visito la casa natal del Dictador perpetuo de la naciente República paraguaya, a quien salvó de la codicia de sus vecinos y el librecambismo inglés, al precio de encarnar en su figura todos los poderes y convertir el país en una especie de presidio, inaccesible para los de fuera y cerrado al exterior para sus paisanos. La pluma de Roa Bastos hace hincapié en estos aspectos, creo recordar, más que en su arte de gobierno, que le llevarían a la locura de redactar su propio obituario. En Hijo de hombre, escena en que el Supremo –el Karaí Guasú– sale a pasear a caballo por una Asunción de balcones cerrados y su terrible mirada parecía taladrar las casas de los patricios, sus enemigos. Como tantos dictadores no se casó, aunque se le atribuyen hijos nacidos de libertas, como el Macario de la novela de Roa; su capacidad de trabajo era legendaria, y agotadora para la nación. Es una casa pequeña, al parecer iba aneja al cargo de su padre como tasador del tabaco, un portugués, sobre el que se cierne al parecer la habladuría de una mezcla de sangres, y que explicaría quizá el odio de Francia a los españoles.
Cuando salgo del museo me dirijo hacia la iglesia de San Buenaventura, centro de la misión franciscana que ha dejado esa planta ortogonal típica y de nuevo una iglesia de entramado de madera, como las que había visitado en la Chiquitania y con un espléndido retablo.

Después, subida trabajosa al cerro de Yaguarón, de hermosas perspectivas, especie de Olimpo de los dioses guaraníes. Un escultor nos lo presenta en la subida al al lugar y en una página web se nos dice:
“Teju Jagua fue el primer hijo de Tau y Kerana; tenía la forma de un enorme lagarto con cabeza de perro. Se le consideraba el dominador de las cavernas. Su guarida la tenía en uno de los abismos del legendario cerro de Yaguarón. Muchos creen que llevaba a su víctima hasta la caverna para devorarla. Pero también se conjetura que no pudo hacer gran esfuerzo por la pesadez de su cuerpo. También se creía entre los moradores del cerro Yaguarón, que Teju Jagua sólo se alimentaba de frutas y miel silvestre.
Los nativos lugareños lo consideraban señor de las grutas y tenía por misión cuidar y proteger árboles y frutas. También, una especie de monstruo que protegía los tesoros ocultos de la raza guaraní. Por haberse revolcado sobre polvo aurífero (Itaju), su piel brillaba como oro y piedras preciosas. Asimismo, los nativos afirmaban como de tarde en tarde, en época de verano, su hermanito Jasy Jatere le llevaba del collar de oro y diamante a mojarse y a beber en los arroyos de la comarca, como Ypacaraí, Avay o el legendario arroyo Ypoá. Diversas misiones le atribuye la fantasía popular. ¿Cuál de ellas quiso el artista que reflejara su obra? ¿Cuál de ellas expresa la escultura a la vista?”.
También, una huella de santo Tomás, primer encuentro con la leyenda de fundación cristiana de estas tierras antes de que llegaran los españoles. (Debo leer algo más acerca de la mitología de los guaraníes. Recuerdo que el malhadado Lucien Sebag estuvo aquí en el Paraguay intentando acercarse a ese origen que nos daría otra vez la grandeza del comienzo, decía su maestro Lévi-Strauss. Otro de los misteriosos huéspedes de este país misterioso). En fin…, he visto grupos de nativos, en condiciones terribles, y no hablo solo de su situación económica; al esperar el bus que me llevaba desde San Rafael a Encarnación, una familia indígena estaba esperándolo, niños malnutridos con una madre joven, apenas con unos pocos dientes; no se dirigían a nadie y nadie se dirigía a ellos; poco después se bajaron, despareciendo de nuevo para todos.
¿Cual es su situación actual? Pues hasta no hace mucho se recompensaba a quienes los eliminaban, como hacíamos nosotros con loberos y tramperos, piezas a exhibir por los contornos, sus hijas convertidas en sirvientes.
“Ahora/ nuestras hijas,/ mujeres en su plenitud/ ya están en casas grandes de señores/ que las gruñen para que numerosas trabajen/ el trabajo del blanco”. (Canción axe).
Una fotografía periodística de unos axes capturados en los años 70 del siglo pasado, rotosos, tristes, vencidos…, en que se habla de su posible conversión en civilizados, da pie al antropólogo Mark Münzel para una terrible reflexión sobre su destino, aún en los casos en que se les trata con una cierta benevolencia. Pues su mitología debe acomodarse a una nueva situación que, extrañamente, convierte a los axe capturados en los más fieros perseguidores de sus compañeros todavía libres. El hombre blanco que ahora es su patrón se convierte en jamo (abuelo), el terrible jaguar que busca la compañía de los axe y lleva a la presa a la tierra mítica, convertida a la vez en jaguar; también como Jánve, almas malignas que raptan a los vivos, pues se sienten solos y los convierten en “jamo”. El axe cautivo debe transformarse en blanco, en cazador también, entrar en un mundo “absurdo, grotesco, transformarse en animal, Jámo pänka pyxpypre jámo: El que está cautivo en las garras del jaguar, tiene que ser jaguar”. La captura de sus congéneres les permite volver a ser cazadores, volver al bosque ancestral, para lo que se adornan de nuevo con el tembetá y disponen el cabello a la antigua usanza. Trágicamente, aceptan así “su muerte como etnia, y se consideran ‘finados’ que van a la caza de los axe vivos”[6]. Como los guaraníes de las reducciones, y de una forma más descarnada, iban perdiendo su ser al humanizarse.
Ya solo restaban veinte en la Colonia hacia 1972, aunque un grupo de ochenta ingresó después. Esta situación les lleva a cambios en sus mitos: “semejante al armadillo, el Primer Abuelo araño la tierra con uñas para salir”, con un notorio sentimiento de culpabilidad y resignación: el nuevo jamo es el hombre blanco. Su fatalidad: el canibalismo; así, la historia del asalto a dos blancos, uno de los cuales excava la tumba y hace aparecer a innumerables blancos, “todos temibles”. En la mañana, cuando los axe despertaron, el paisaje había cambiado: campos y praderas frente a selvas. “¡Ojalá hubieran matado también al otro blanco!”, es el final del nuevo mito. Pues la labor de zapa de los difuntos-osos hormigueros y el llanto de las mujeres ante las tumbas son la base de su posibilidad de acceder al paraíso[7]. Las canciones intentan desesperadamente salvar sus creencias:
“Nuestros abuelos, nuestros abuelos,/ los hemos dejado lejos,/ la cabeza doblada sobre los brazos cruzados/ Nuestros abuelos/ que ya han sido osos hormigueros,/ los hemos dejado lejos/ la cabeza doblada sobre los brazos cruzados”.
* * *
Seguí hacia Villarrica, después de más de una hora de espera por un colectivo, lo que en estas tierras es todo un récord (antes, noticia de la agonía de Amalio, a través de Ángel María; recordé el sueño que había tenido unos días atrás). En Villarica, nada reseñable, aunque es un lugar agradable de pasear y demuestra una cierta prosperidad, con las casonas de ese pastel modernista que expresaba el goce burgués de la vida. Al día siguiente seguí hacia los pueblos que rodean el lago azul de Ypacaraí, primero en Areguá, donde me encontré con Paco, un español que se vino aquí traído por el amor y acabó endeudado y solo; sin embargo, su simpatía y bonhomía era verdaderamente notable y arrostraba sus desgracias con buen humor y con la simpatía proverbial de los sevillanos –“os vellos non deben de enamorarse…”–, pensé. El lugar es lindo, y conserva mansiones con encanto, algunas en estado ruinoso, pero por ello con un mayor carácter. El lago azul es hoy un lago marrón, en el que no es aconsejable bañarse. En San Bernardino, al día siguiente, como gemelo del anterior, pueblo fundado por alemanes que construyeron algunos curiosos edificios, como la casa Buttner, pero no encontré referencia al palacio de la pianista polaca que acostumbraba a pasear en un landó, acompañada de doce criados con la librea de la casa, nos cuenta Roa Bastos. Maravilloso hotel, Casa de Baños creo se llamaba, donde debió estarse muy a gusto.
Y ya poco más. Vuelta a Asunción para algunas compras y visitas antes de tomar el avión este. Al pasear por la avenida de España, en busca del Museo del Barro, restos de algunas viejas mansiones: recuerdo al regidor español ordenando construir las viviendas más separadas después del incendio que arrasó la primera ciudad; también, que se sembraran arboles en las propiedades, lo que es contradictorio con lo anterior, pero hace las fincas muy amenas. Ahora, torres de acero y cristal dominan esta zona de la ciudad, nuevos templos para nuevos cultos.
Pude finalmente ver el museo, así como una interesante colección de arte contemporáneo; también paseé el jardín botánico, antigua residencia del mariscal López y donde el general argentino Artigas pasó sus últimos días de exilio, creo recordar; pues Paraguay, cerrada al mundo durante tanto tiempo, acogió a antiguos enemigos, como después a gente de todos lados, para sumirlos en una especie de encantamiento del que solo despierta con las dolorosas guerras y tiranías.
Notas:
[2] Martin Dobrizhoffer Historia de los abipones Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Humanidades Departamento de Historia, Resistencia (Chaco) 1968
[3] AAVV Tentación de la Utopía. Prólogo de Augusto Roa Bastos. Tusquets/Círculo de Lectores. La lectura de los capítulos es verdaderamente un placer, recogiendo costumbres de los indígenas sometidos a la reducción, antes y después de su llegada, paso de su peregrinación hacia la Tierra sin mal a su forzoso sedentarismo.
[4] ‘Arte barroco del Paraná’, Josefina Plá. Revista Américas, vol. 15, nº1 Washington, 1963.
[5] Carla Daniela Benisz, ‘Un barroco sin laberinto. Cruce de interpretaciones en torno al barroco-hispano guaraní’. Revista A Contracorriente, volumen 12, Nº 13.
[6] ‘Tortuga persigue a tortuga ¿Por qué los axe (Guayaqui) “mansos” persiguen a sus hermanos “salvajes”?’ Mark Münzel, En el libro colectivo Las culturas condenada.s Compilación e introducción por Augusto Roa Bastos. Siglo XXI, México).
[7] La madre gestante que come carne convierte al cazador de la presa en padre de la futura criatura, pues ayuda a formar el bykwa, la naturaleza futura del niño; es panéiä, el que engendra y mata, lo contrario que pane. Relación entre lluvia y canto femenino: xenga, palabra para canto y llorar, ayuda al crecimiento de las plantas por las que pueden trepar los “ex osos hormigueros” que se originaron de los difuntos. El bykwa establece la relación entre los antepasados los vivos y los que vendrán, condición para que el niño pueda llegar junto a los antepasados al Más Allá, lo que provoca un grave problema “teológico” para los axe contemporáneos, pues este ciclo vital está interrumpido por la pérdida de su actividad fundamental, la cacería, y la imposibilidad de regar con lágrimas las tumbas de los antepasados. La parte no-corpórea del oso hormiguero puede ir hacia el blanco o hacia el cielo con las lágrimas, pero no se convierte en animal de caza (es lavada por la lluvia en las tumbas actuales). “Wäwä duve nöjémie”: “transformación como entonces hace mucho tiempo”, es la expresión para indicar que ya no ocurre hoy en día, “pero el cantor espera poder alcanzarla aún de todos modos por medio de su canción”.



