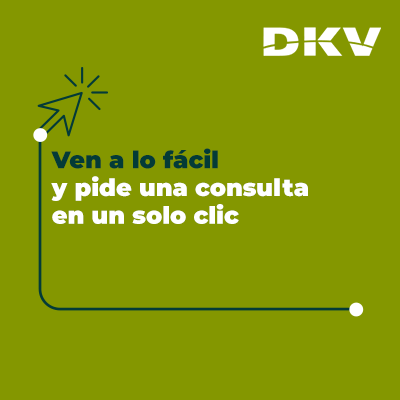En 2009, la Corte Penal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tribunal supremo a nivel continental, condenó al Estado mexicano por el caso de tres asesinadas en Ciudad Juárez: Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González. Al lado de otras cinco víctimas, las tres muchachas fueron halladas en un campo algodonero en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.
En días pasados, el gobierno mexicano inauguró un monumento en honor de aquellas víctimas y bajo el supuesto de consumar el seguimiento de la sentencia de la CIDH, en cuyos resolutivos 16 y 17 se ordena tal construcción. Sin embargo, el gobierno mexicano insistió en el desacato a dicho tribunal: no sólo ha incumplido al pie de la letra el contenido de la sentencia, sino que, al contrario de lo que indican los resolutivos correspondientes, se negó a inscribir los nombres de todas las víctimas, de 1993 a 2006, en el monumento. El gesto es obvio: el gobierno mexicano se niega a reconocer el problema.
El agravio reciente a las víctimas y a sus familias se suma a la tragedia de la impunidad de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez des los años noventa del siglo anterior. Un fenómeno de resonancia internacional que ha persistido, y que ocasionó la tipificación del delito de feminicidio en México.
En la esfera mediática y en círculos académicos ha crecido una tendencia revisionista, que tiende a minimizar dichos crímenes con el fin de realzar la totalidad de la violencia en la frontera y, sobre todo, señalar que los asesinatos de hombres son de igual o de mayor importancia que los de mujeres. Este enfoque, ajeno entre otros distingos a las consideraciones de género, quiere pasar por alto la especificidad de los asesinatos de mujeres, el contexto histórico, la complicidad, ineficacia, negligencia y manipulación gubernamental en dichos delitos, la corrupción del narcotráfico entre policías, militares, funcionarios, gente de poder político y económico, que son aspectos concretos del problema.
Dicho revisionismo muestra ignorancia y desinformación del tema. Y además del doblez intelectual de sus exponentes, ostenta una falta grave: quien niega el exterminio, es parte del exterminio.
Como afirma ahora el Fiscal Anti-Corrupción de España Carlos Castresana, quien formó parte de la Misión de la ONU que atendió en 2003 el problema de los asesinatos contra mujeres de Ciudad Juárez: “Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando”. Y añade: “si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal”. Castresana fue perito también de la Corte Penal de a CNDH en el caso del campo algodonero, y comenta: “En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 solo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)”.
Mientras el gobierno mexicano, que se ha jactado de su política basada en el respeto a la ley, consuma otra simulación más, el organismo internacional Human Rights Wach (HRW) reportó que la estrategia del gobierno mexicano contra el crimen organizado ha sido un fracaso, y su efecto mayor es el empeoramiento del problema. En forma simultánea, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) difundió un Informe en el que afirma que la Iniciativa Mérida, el plan binacional para combatir el narcotráfico en el territorio mexicano, ha disparado la violencia sin traer mejoras significativas en materia de seguridad.
El presidente Felipe Calderón respondió a las críticas con uno de sus argumentos favoritos: el gobierno no es quien asesina, sino los criminales. De nuevo, el deslinde amañado como signo de sus políticas públicas, sobre todo, cuando tanto las policías como el ejército y la marina mantienen índices alarmantes de violación a los derechos humanos en México bajo el pretexto del combate a la delincuencia organizada. Un problema sistémico. Aquel argumento apoya, sin darse cuenta quizás de ello, la falta de un Estado de derecho, al relativizar la responsabilidad de los gobernantes. Mientras tanto, cada día se añaden 135 víctimas al ejecutómetro mexicano. Años atrás, Calderón se comprometió ante legisladoras italianas a resolver la impunidad de los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez: la promesa sigue en el aire.