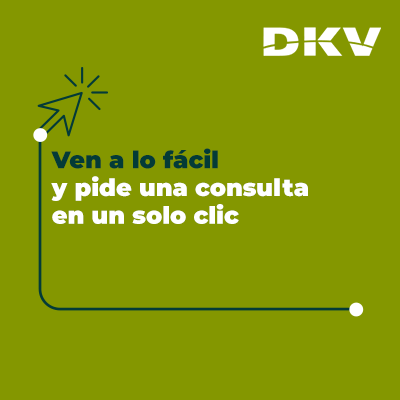Había prometido hablar de las consecuencias de la importancia del texto en el arte contemporáneo y aquí voy con la primera: el abuso de la jerga y la palabrería vacua.
Un crítico de arte en un reconocido suplemente cultural escribe respecto a una exposición en PhotoEspaña:
“Pero, sobre todo, una concepción fluida de la gestión de la exposición como argumento visual, donde la ambición conceptual no va reñida con la claridad comunicativa, y el desarreglo hace gala en guiños y quiebros de un disfrute intelectual en abrir jardines que contagia al espectador.” (sic)
He leído la frase varias veces a ver si era yo quien no entendía su claridad comunicativa, pero he tenido que reconocer por fin que en efecto hay un desarreglo, un desarreglo, en cursivas, tal en la frase que lo que realmente dice no es nada. Nada de nada, un significado tan ausente como la vestimenta del emperador desnudo.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado demasiado a que éste sea el lenguaje del arte contemporáneo, ésta la jerga de críticos y comisarios, cuando no de los propios artistas empeñados en explicar en texto lo que la pieza no explica sola.
Y lo malo son dos cosas. Que críticos y comisario podrán saber mucho de lo que escriben, haber estudiado Historia de arte, Artes visuales o como quiera que se llame la disciplina en cada universidad y dominar el panorama y el state-of-the-art del Arte, pero eso no los hace buenos escritores, como no hace necesariamente buenos escritores estudiar biología, medicina o, ¡ay! siquiera eso que hoy de manera pedante se llama ciencias de
Por eso nos gusta mucho más leer a los escritores hablando de arte, y es un lujo cuando saben lo suficiente como para hacerlo con fundamento. Como Baudelaire o Benjamin o Muñoz Molina o Amador Vega… Lo es también, por supuesto, cuando el comisario o el crítico sí escriben bien (Paco Calvo Serraller o Fernando Castro Flórez entre nosotros, por ejemplo), pero no es lo frecuente, y lo habitual en cambio es jerga, textos difíciles de leer, armados con frases mal construidas y conceptos mal explicados o que directamente no dicen nada y enmascaran su vacuidad tras jerigonza y enrevesamiento.
La otra cosa mala es que la ausencia de significado se perdona, o se fomenta, y unos se citan a otros y utilizan como grandes verdades ya asentadas cosas que antes ha escrito otro colega y tampoco decían nada y se van construyendo así grandes torres argumentales de humo o paja que no se sostienen pero no se caen porque no importa. Otra cosas sería si pasara en la ciencia o en la medicina y la gente se enfermara a causa de esas construcciones verbales o se muriera porque el tratado o la clase de anatomía no hubiese quien los entendiera. Pero en el arte contemporáneo no hay un público justiciero, como escribía yo hace unos meses utilizando esa expresión brillante de Roger Salas, y por eso no pasa nada si lo que se escribe está mal escrito, mal concordado y no dice nada o se refiere, por ejemplo, a “un disfrute intelectual en abrir jardines” que quién sabe qué diablos es.
Casi todo lo que se escribe hoy en día en el campo del arte contemporáneo es así, y no hace falta por eso buscar ejemplos ni darlos, basta leer el catálogo o los carteles que reciben al visitante en una exposición de cualquier centro de arte, las explicaciones de sus publicaciones, la reseña en los suplementos culturales… El escritor colombiano Mario Jurisch diseccionaba muy bien un texto de esta índole hace unos meses en la revista bogotana que dirige, El Malpensante, y por eso no sigo por hoy y los dejo de momento con su artículo Construyendo El Nido O Algunas Preguntas Incómodas Sobre El Salón Nacional De Artistas, que tiene mucha gracia.